Mu207
Cora Gamarnik: modos de ver
Doctora en Ciencias Sociales, coordinadora del Área de Fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es una de las personas que más y mejor reflexiona sobre la producción y el significado de las imágenes. En esta entrevista repasamos algunas de las nuestras: Milei, Fátima, Maradona, los jubilados, los carteles, Pablo Grillo, la violencia, el Cordobazo, el 2001, las Madres y Malvinas, Gaza, el CONICET, las redes, la IA, la selfie, Black Mirror, la belleza y la imaginación. Por Lucas Pedulla.

En 1972, el artista y crítico John Berger se propuso analizar cómo los modos de ver afectan la forma en la que interpretamos y entendemos lo que nos rodea. Si cada época tiene sus modos de ver, ¿cúal es la nuestra?
Una de las cosas que me puse a estudiar es qué tipo de imágenes ofrece Milei de sí mismo y de su gobierno, de su gestión. Me sorprendió lo soez. Lo chabacano. Lo desagradable, lo agresivo. Todo eso es nuevo, como las imágenes con IA. Son formas nuevas de comunicación que se lanzan a la arena del debate social y que en principio te desacomodan: ¿cómo contestás? Se divierten mientras los agredidos quedan desarmados de posibilidad de respuesta. Durante un tiempo estuvimos desarticulados y a la defensiva. Y por otro lado -esto lo dijo Steve Bannon- el objetivo fue inundar el espacio social de mierda para que no se pueda hablar de otra cosa. Lo hicieron perfecto y les funcionó. Todo lo que tuviera que ver con la belleza, con la sensibilidad, con la poesía, con la solidaridad, era un discurso resistente. Pero, al mismo tiempo, ¿qué nos imponían en la calle? Más violencia, que no podés dejar de mostrar. Entonces, de nuevo, te impiden generar otro tipo de imágenes.
Como si la única imagen posible de resistencia es Pablo Grillo herido…
Pensemos esto ¿cuándo pasó lo de Pablo en términos políticos? Cuando se empezó a gestar una solidaridad con jubilados por parte de hinchas de fútbol. Una alianza insólita. Algo que también pasó en el velorio de Maradona, abrazos entre hinchas de River y Boca. Aquel 12 de marzo antes de la represión lo que veías eran fotos de hinchadas juntas y proyectabas un in crescendo de solidaridad con los jubilados desde otros sectores.
¿El Gobierno leyó eso?
La decisión fue que la violencia tenía que ser tan brutal que impidiera ver las imágenes de la fiesta y la solidaridad. Ese día Pablo se puso la remera de Independiente y agarró la cámara: sus dos espacios de pertenencia. El punto de unión. En esa represión brutal lo dejan al borde de la muerte, le quitan un ojo a Jonathan Navarro, hay 114 detenidos. Todos post estafa Libra. Una de las imágenes previas a lo de Pablo es la de Matias Baglietto con el dron, que decía “Milei estafador” en el asfalto de la ciudad: una foto poderosísima. Ese día se podía instalar la idea de Milei estafador y la de solidaridad de nuestro pueblo con los y las jubiladas. Lo que le hicieron a Pablo obturó toda esa línea de imágenes y de lucha social que pódía expandirse. Sembró el miedo e impidió que se multipliquen esas alianzas inusitadas. Además de lo dramático que implicó para Pablo y su familia, lo fue para toda la sociedad. Corrió absolutamente el eje y quedamos nuevamente a la defensiva.
¿Cómo pensar esa violencia?
Hay que tener una sensibilidad muy profunda de los momentos políticos que se viven y de lo que sucede no solo en la calle sino entre los demás sectores sociales que no se manifiestan de esa manera. ¿Cómo es vista la violencia por distintos actores sociales? ¿Y qué tipo de violencias surgen? ¿Qué apoyo tiene la violencia represiva? ¿Qué pasó con las imágenes que muestran cuando le pegan a un jubilado o gasean a una nena? ¿Y por otro lado como se reciben las imágenes de resistencia a la represión? Tomemos un caso. Hay una foto de un pibe que se está defendiendo y le está pegando a un gendarme. Esa imagen puede ser mostrada como argumento de manifestantes violentos y generar rechazo social pero cuando la sociedad está muy golpeada puede leerse como “mirá, la gente está perdiendo el miedo”. Hay momentos en la historia donde esa violencia callejera tuvo distintas lecturas. En el Cordobazo, en 1969, por ejemplo. Hubo un alzamiento popular en las calles y represión. Una parte de la sociedad cordobesa sacaba maderas o cosas de sus casas para ayudar a armar barricadas. Ese día se incendiaron locales de grandes empresas que apoyaban a la dictadura de entonces. Algunos medios como la revista Gente hacía eje en la violencia de los manifestantes y en la destrucción de la propiedad privada, otros mostraban la rebelión popular de las piedras frente a los tanques. Los hechos habían sido los mismos. En el 2001, la resistencia a la represión en la calle se vio como parte del hartazgo. Se entremezclaba sectores de clase media agredidos con el corralito conel movimiento piqueteros. Pero tal vez hoy, esa misma clase media ve que hoy que le revolean un brócoli a Milei y le parece un horror. Cuando fue lo de Pablo, Clarín publicó una foto de un pibe que se resistía a ser detenido y debajo pusieron: quién es Pablo Grillo. Era falso. Pablo ya peleaba por su vida en el hospital. Entonces hay que ver sensibilidades sociales según el momento histórico que atravesamos, operaciones mediáticas, intentos de confusión social, imaginación y creatividad popular: todo eso junto. Las acciones de los distintos actores sociales, así como las imágenes que lanzamos al debate público, también son parte de las disputas por nuevas formas de pensar, por nuevas sensibilidades. No podemos ser ingenuos.
Hoy la circulación de las imágenes se vuelve incontrolable: no es solamente el fotógrafo con su cámara sino cualquier persona que tenga un celular.
Sí, y además hoy existe la capacidad simple y veloz de generar fake news, algo que no sucedía en otras épocas. Bueno: Stalin borró a Trotsky de las fotos, pero ahora con un celular tardás dos segundos en armar algo creíble. ¿Y qué pasa en la recepción? Es tal el bombardeo que frente a las noticias estamos muy solos como para saber qué es verdad y qué es mentira. Hoy vos estás con las redes, scrolleando, mirando sola, solo: no estás mirando un noticiero desde la mesa familiar donde discutís con tu hermano, con tu viejo. Cambió el sistema de comunicación y cambió la forma de recepción de las noticias. Los chicos se informan con memes por instagram. Antes estudiábamos el sistema broadcasting: un emisor muy poderoso mandando un mensaje homogéneo a millones de receptores atomizados. Entonces estabas a favor, en contra o no te importaba, no lo creías, pero había un tema de conversación social que imponían los medios hegemónicos. Ahora estamos inmersos en burbujas informativas, cámaras de eco donde nos escuchamos a nosotros mismos y a quienes piensan como nosotros. Tenés menos posibilidades de un diálogo social. De los temas que yo sé, o de lo que quiero hablar, el otro no está ni enterado que existe. ¿Qué temas sabe toda la sociedad? Desde que asumió Milei, pensemos: la estafa, las coimas, que acaba de perder las elecciones. Necesitás tiempo, lugares de amplificación del discurso y las redes sociales atentan contra eso, porque individualizan la comunicación.
Con los jubilados algo se rompió: la sostenibilidad de esa lucha termina horadando esa estrategia. Como las Madres. Además, la creatividad. Sus carteles son todo un nuevo enunciado. Uno nos dijo: “No tengo Instagram y no sé qué pasó, pero todo el mundo me está saludando y me piden fotos”.
Hay algo de esa persistencia que va teniendo éxito comunicacional. El jubilado escribe su cartelito y va, los fotógrafos sacan esa imagen y amplifican ese mensaje. Hay una cadena de solidaridad y comunicación que saltea los intentos de encerrarnos en burbujas. Eso tampoco es nuevo. Hay una Madre de Plaza de Mayo, Delia Giovanola, que en 1982, durante la guerra, fue con un cartelito a la ronda que decía: “Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también”. Lo escribió es el cartón de una bandejita de masas con una caligrafía de maestra, preciosa, y se fue a la ronda del jueves. Cuando vio un fotógrafo se lo mostró y esa consigna viajó por el mundo entero. Hoy la foto cubre una pared en el Museo de Malvinas. Una idea, una acción y una foto. Sencillo y eficaz. La inteligencia de la consigna. Lo mismo que el jubilado: tiene algo para decir y la fotografía le permite amplificar y hacer circular su mensaje. Hay otra cosa que tiene que ver con los nuevos lenguajes políticos. Hace unos años ibas a marchar detrás de una gran bandera que te nucleaba. Hoy muchos van por su cuenta, se solidarizan con el motivo que se está reclamando y van con su propio cartel. Eso se vio muy fuerte en las manifestaciones feministas. Recuerdo la chica que se pintó el cuerpo con la palabra “histéricas” con la E tachada y reemplazada por una O superpuesta, entonces quedaba “históricas”. Se da entonces una imaginación popular muy versátil y potente. Frente a las privaciones materiales las imágenes actúan como una compensación simbólica. Dignifican al sujeto. Reponen dignidad a quien desde poder se intentó humillar.
En este contexto de saturación, ¿cómo pensar Gaza?
Lo de Gaza es indescriptible. Es como si todos viviésemos en la Zona de Interés, la película que mostraba la vida al lado de un campo de concentración. Hace poco escuché que “Gaza es Auschwitz con cámaras”. La superabundancia de imágenes, la saturación, lo inconmensurable, lo explícito. Es tan dramático lo que está sucediendo que te paraliza. Somo contemporáneos a un genocidio en vivo y en directo. Hace un tiempo estudié la foto de Aylan Kurdi, el niño ahogado en una playa de Turquía escapando de la guerra en Siria. ¿Por qué esta foto, si había miles y miles de imágenes de inmigrantes que se habían escapado había tenido esa repercusión? Una respuesta es que la foto del nene era terrible y tierna simultáneamente. Las zapatillas acuáticas, el nene como durmiendo con su shorcito en la arena, sin embargo se había ahogado junto con su mamá y su hermanito. Al mismo tiempo era un caso, una historia con nombre, apellido, familia. Era posible generar empatía, solidaridad, emoción y acción. Pero con la cantidad de muertos en Gaza, con la cantidad de niños asesinados ¿qué hacés? Una reacción incluso es intentar no ver. ¿Cómo puedo vivir sabiendo que eso está sucediendo ahora mismo? Es algo que no podés resolver con un cartelito: necesitás a los más grandes Estados del mundo frenando eso. Hay un libro de Todorov, Frente al límite, que dice: “Un muerto es una tristeza, un millón es una información”. Podemos conmovernos con Pablo porque es un caso, pero imaginate 80 mil Pablos. Cuando no tengo respuestas, pienso en otros momentos históricos. En Vietnam, por ejemplo: guerra televisada y fotografiada ¿Cuántas fotos dramáticas hubo hasta que la de la nena quemada con napalm llegó a conmover a la opinión pública mundial? Hubo miles, pero en momento los norteamericanos dijeron basta. Hubo un momento donde la acumulación de lo ya visto permitió un cambio de opinión. Necesitamos que la sociedad israelí frene a su gobierno. ¿Cuánto más dolor tiene que haber para que se conmuevan las opiniones públicas del mundo frente a Gaza? Claramente no son solo las imágenes las que pueden generar un cambio.
¿Sentís que eso ya pasa con Milei?
Desde el primer momento hay toda una cantidad de actores sociales que estamos denunciando, alertando, mostrando cosas que hace este gobierno frente a una parte de la población que confió, creyó, y que estaba harta de todo y quería un cambio. Hicimos de todo en este año y medio desde que asumió Milei. Pienso en las luchas universitarias y por la salud pública. Desde la performance de los estudiantes de la UNA bailando una canción de Lali en el hall de Once hasta lo que hicimos con en defensa del Conicet con los científicos disfrazados de Eternautas. En ese caso salimos desde nueve lugares distintos de la capital y provincia, todo en secreto para que la policía no nos reprima. Casi una acción de guerrilla comunicacional. Se motorizó otra inteligencia visual. Uno suele planificar una manifestación, pero no cómo se va a informar sobre ella o que se va a publicar y corrés el riesgo de ser representado por otros, no tener una voz propia. La idea es tener claro entonces que tenés que actuar sabiendo que esas son las reglas del juego comunicacional y las tenés que prevenir.
En estas reglas hay condiciones de producción que están mutando por efecto de las redes. ¿Notás una lógica distinta?
Las condiciones de producción de hoy se relacionan con las condiciones materiales en las que estamos viviendo: la velocidad, el aceleracionismo, la saturación, la falta de atención. Cuatro grandísimos problemas. Entiendo que hay que tratar de contrarrestar todos ellos de alguna forma. Tal vez prestar atención a una imagen te permite profundizar, poner atención, hacer foco, generar más profundidad en la lectura, que se vean más cosas, percibir los detalles. Retomar la idea de la contemplación: mirar durante un rato largo. Hoy parte de la resistencia debería ser eso: ir más lento y más profundo. Evitar la superficialidad. Evitar el bombardeo. Estamos bajo un bombardeo también simbólico, intentan denigrarnos, humillarnos. Frente a eso hacemos dos cosas. Luchar por cambiar nuestras condiciones materiales, que nos aumenten los sueldos, que no nos despidan, etc. Y también tratamos de contrarrestar los intentos de aniquilación simbólica. Hay un aprendizaje tremendo en lo que hizo la comunidad LGBT: vos querés que tenga vergüenza de ser quien soy, pero yo salgo con la marcha del orgullo antifascista.
O el streaming del Conicet.
Ahí se dio todo: belleza, poesía, lentitud, pasión. Hablaban del coral o del pulpito con un amor porque están enamorados de lo que hacen. Frente a los que hablan de los “ñoquis” del Conicet ellos mostraron su trabajo, cómo lo hacen, como se genera conocimiento nuevo, el esfuerzo que implica. Y también como todo eso se puede divulgar masivamente, cómo se trabaja en equipo. Después está la creatividad social. Una fábrica de pastas te agarra esa imagen y te hace el sorrentino de remolacha con la forma de la estrella culona. Es maravilloso.
Pasa, también, Nepal: hay condiciones geopolíticas detrás, pero un detonante fue el Gobierno dando de baja las redes.
Hay una foto de Nepal que se viralizó de unos chicos haciéndose una selfie con el Parlamento incendiándose atrás. Tremenda foto. Que las redes influyen particularmente en acontecimientos sociales es indiscutible y obviamente modifican las formas de acción y de resistencia política. Pero esa foto muestra una selfie en el lugar de conflicto. No sabemos si esos chicos participaron del incendio pero sí que se quisieron mostrar ahí con ese fondo detrás y eso habla de la propia generación de imágenes, cómo querés mostrar que estás en el mundo. Salvando todas las distancias, vos generás una propia imagen cuando ponés tu perfil de WhatsApp o cuando subís fotos a tu IG: estás mostrando qué de vos querés que se vea. Estás haciendo la construcción de tu propia imagen, estás teniendo el control de qué querés decir de vos mismo. Al mismo tiempo hay una especie de banalización. Me resulta perturbador ver que la gente se saca selfies en Auschwitz, por ejemplo. Todo se espectaculariza. Que vos muestres tu privacidad en público es un fenómeno nuevo. Entre los adolescentes esto trae problemas gravísimos. El grado de exposición, la tiranía de los me gusta, la necesidad de validación externa para definirte, el crear una imagen tuya para que otros digan si les gusta o no y jugar con esas reglas. Todo es muy complejo y en ocasiones trae sufrimiendo. Que muestren imágenes tuyas que compartiste en privado sin tu consentimiento. Estamos frente a nuevos problemas sociales. Habría que hacer un trabajo de educación muy fuerte sobre las imágenes, sus usos, la relación con la propia autoestima. Sé de muchos chicos que sufren muchísimo por el uso de redes y no pueden lidiar con eso. Hay un capítulo de Black Mirror (Nosedive) en donde todo empieza a suceder en función de los me gusta que recibís. A veces pienso que estamos viviendo dentro de ese capítulo.
Frente a esta saturación, ¿qué imágenes nos faltan?
Las imágenes vienen también cuando hay imaginación política, entonces lo que está faltando es esa imaginación. Imágenes que muestren en qué mundos posibles querés vivir. Tenemos que estar atentas y atentos a lo que está surgiendo. Estar atentos a la estrella culona. A los nuevos emergentes sociales. A los nuevos lenguajes. A los memes. A las nuevas sensibilidades. A la discusión política que se da a través del humor, la creatividad, la ironía, la inteligencia: el que tiró el brócoli no pensó que estaba generando una imagen nueva de resistencia social. Hay un hartazgo de la violencia, la agresión y el insulto. ¿Qué otras formas de relacionamiento social queremos? No me parece que seamos una sociedad rota que votó a un roto. Eso no nos ayuda a pensarnos. Hay mucho cliché, mucha consigna cristalizada, mucha frase hecha. Mucho piso que creíamos logrado que no era tal. Generaciones nuevas que no tienen ni por qué saber cosas que no vivieron. ¿Por qué un pibe de 18 años tiene que saber que pasó durante la dictadura? ¿Cómo se lo contaron? ¿Quiénes? Hay muchas cosas que dimos por supuestas que hay que repensar. Faltan imágenes de coherencia, de propuestas, de cómo queremos vivir. Y en esta necesidad de renovar esos repertorios de imágenes sociales, también hay que pensar las imágenes con que nos alimentamos. Pensar que recibimos cuando scrolleamos o miramos en redes, como si fuera alimentación. Si te alimentás todo el día con comida chatarra, vas a tener un problema en la salud. Si todo el día ves cosas desagradables te daña la imaginación, capacidad de absorber belleza. Incluso en medio del colapso ecológico nos faltan imágenes que muestren otras maneras de vivir.
¿Un ejemplo?
Hace un tiempo estudié una fotografía que sacó Jorge Saenz que denunciaba la contaminación de una laguna en Paraguay. Una imagen tremenda, con una historia increíble porque se metió hasta Leonardo DiCaprio para salvar a la laguna. Finalmente el gobierno ordenó que se limpie la laguna que era contaminada por una curtiembre que mató todos los seres vivos, peces y plantas. ¿Qué hizo el fotógrafo después? No dejó el tema. Se salvó la laguna, metieron preso al dueño de la curtiembre pero él siguió. Al año fue a ver que pasaba y tomó fotos de los lirios, unas plantas hermosas que habían nacido. Hacerte cargo de la profundidad. No es toco y me voy. Mostrar cómo la vida se abre paso: la belleza después de la contaminación. Y es una historia que capaz necesitás tres años para hacerla. Son tiempos vitales que van en contra de la aceleración.
*
La suscripción digital de lavaca te permite acceder de forma prioritaria a todas las notas de la Mu, a otros contenidos y a descuentos en libros, cursos y talleres que dictamos en lavaca. Todo desde 4500 pesos. Si te interesa asociarte, podés hacerlo desde éste link.
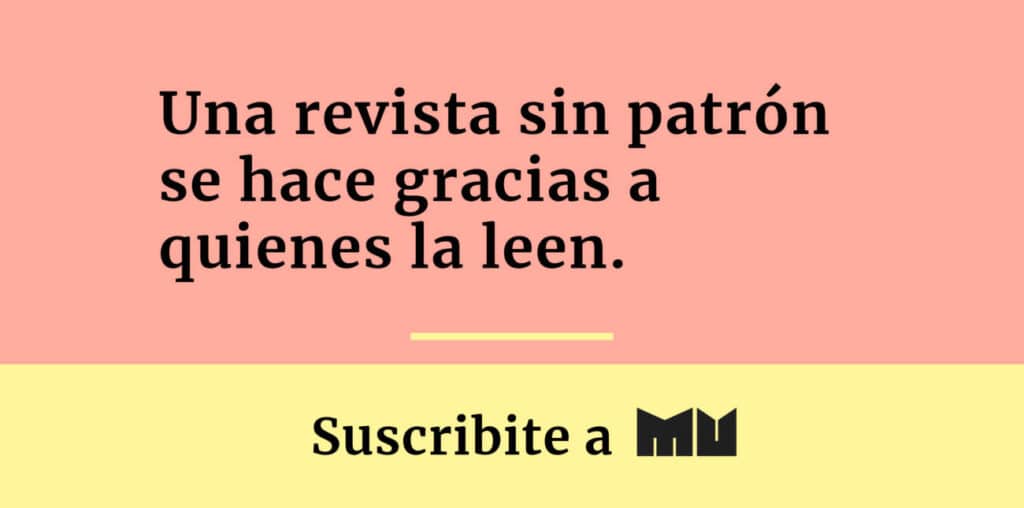
Mu207
Redes, IA, violencia, imaginación: Cora Gamarnik, las imágenes y los modos de ver
Doctora en Ciencias Sociales, coordinadora del Área de Fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Cora es una de las personas que más y mejor reflexiona sobre la producción y el significado de las imágenes. En esta entrevista repasamos algunas de las nuestras: Milei, Fátima, Maradona, los jubilados, los carteles, Pablo Grillo, la violencia, el Cordobazo, el 2001, las Madres y Malvinas, Gaza, el CONICET, las redes, la IA, la selfie, Black Mirror, la belleza y la imaginación. Por Lucas Pedulla.
(más…)Mu207
Proyecto Litio: el nuevo trabajo documental de lavaca
El viaje abarca de 2023 a 2025. Fuimos a Jujuy en plena revuelta contra la reforma constitucional provincial que allanó el camino para el desembarco de proyectos de explotación de litio. Estuvimos junto a las comunidades de Salinas Grandes y Abra Pampa para registrar sus voces y formas de vida. Seguimos con el Malón de la Paz en Buenos Aires, y una cumbre del litio protagonizada por empresarios y gobiernos extranjeros. Y en la calle, durante las protestas contra la Ley Bases y el RIGI. Ese camino conforma este nuevo proyecto que reúne, en una plataforma web, documentales e información sobre un tema crucial de estos tiempos.
(más…)Mu207
Viaje al futuro: Jujuy y la recorrida que originó el Proyecto Litio
Las preguntas que movilizan a las comunidades en Salinas Grandes y Abra Pampa: ¿Qué pasará con el agua y con las familias? ¿Quién nos garantiza cómo seguir adelante? La realidad provincial en medio de la ilusión extractivista: la sequía y el saqueo, las traiciones, la contaminación, el empobrecimiento, la violencia. Frente a los negocios de gobiernos y multinacionales, compartimos parte de la travesía y las voces que recolectamos en 2023, post Jujeñazo, para conocer las miradas de quienes buscan defender el trabajo, el ambiente y la vida. Por Franco Ciancaglini.
(más…)
 NotaHace 2 semanas
NotaHace 2 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

 NotaHace 3 semanas
NotaHace 3 semanasAdiós, Capitán Beto

 PortadaHace 2 semanas
PortadaHace 2 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

 ActualidadHace 5 días
ActualidadHace 5 díasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

 NotaHace 3 semanas
NotaHace 3 semanasMás de 30 mil hectáreas quemadas en Chubut: “El pueblo está solo”


















