#NiUnaMás
Invisibles. Niñez y femicidios: un tema pendiente
La infancia y adolescencia están atravesadas por la violencia patriarcal pero el Estado parece no verlo, pese a que este año hubo 19 femicidios de menores, 31 niñes testigos de femicidios y 236 que quedaron huérfanxs. La antropóloga Florencia Paz Landeira recupera aquí el concepto de les niñes como actores sociales (y no como víctimas indirectas o colaterales) inmersos en formas de subordinación y violencias. El modelo androcéntrico y adultocéntrico. Las leyes que están y las políticas que faltan para considerar los derechos de les niñes como derechos humanos. Por Florencia Paz Landeira.
Esta nota se hizo gracias a nuestrxs suscriptorxs. Si te gusta lo que hacemos podés ser cómplice desde 250 pesos por mes. Suscribite acá.
La suscripción a MU te permite recibir la revista en papel en cualquier lado del país, o un acceso prioritario para leerla en tu computadora o celular.
Brenda Carolina Flores, de 30 años, fue asesinada por su pareja y padre de sus tres hijes, Marcelo Vilche, de 44 años, en su casa en Media Agua, San Juan, el pasado 22 de octubre. La mató de 17 puñaladas en la zona del pecho y luego se quitó la vida de un disparo. En la escena también se encontraba la hija menor de ambos, de 3 años, quien presenció el femicidio y luego alertó a su tía paterna, vecina de la casa contigua.
¿Alcanza la categoría de “testigo” para hablar de lo vivido por esa niña?
Gloria Cristina Domínguez, de 29 años, fue asesinada por Juan Leonardo Doval, de 41 años, en la localidad de Villa Luzuriaga, Buenos Aires, el pasado 14 de junio. El encuentro se había organizado para concretar la compra de una panchera para el kiosco en el que Gloria trabajaba. Con esa excusa, Doval la engañó para llevarla a un predio abandonado. Allí abusó sexualmente de ella y luego la mató a golpes. Braian, el hijo de 5 años de Gloria, la había acompañado y presenció todo. Lo encontraron llorando solo y fue él quien guio a la policía hasta el lugar del crimen.
¿Alguien le adjudicaría la categoría de víctima indirecta o colateral?
Nancy Villa, de la comunidad wichí, tenía 14 años y un embarazo de 4 meses cuando fue asesinada de una puñalada en la zona de la aorta, en Embarcación, Salta, el pasado 9 de enero. El imputado por el femicidio es Carlos Arsenio Juárez, de 18 años, pareja de la víctima.
Estos son solo tres de los 296 femicidios en lo que va de 2021. Los tres implican de forma directa a niñas, niños y adolescentes. Hasta la fecha, se cuentan 25 femicidios de menores de 18 años; diez de los cuales eran menores de 10 años. A su vez, 31 femicidios fueron presenciados por niñes. Y 126 de las mujeres asesinadas eran madres. Este año acumula la insoportable cifra de 247 huérfanxs por femicidios.
En todos los casos, se trata de infancias y adolescencias atravesadas por la violencia patriarcal. La experiencia infantil de los femicidios aparece como una dimensión que aún no es considerada en todo su espesor socialmente y, en especial, por el Estado, cuyas regulaciones y políticas al respecto resultan insuficientes. En este texto proponemos aportar a pensar la experiencia infantil de la violencia patriarcal, desde una mirada que tome en serio la consideración de les niñes como sujetos sociales. Se nutre, en ese sentido, de perspectivas relacionales y situadas para pensar a las infancias. Es decir, aquellas que problematizan su cosificación o la reproducción de paradigmas de desarrollo lineales y de pretensión universal de les niñes, que tienden a enfatizar su incompletud, su dependencia, su pasividad y su incapacidad, como también de aquellas visiones romantizadas y homogeneizantes de les niñes como inocentes y puros, que no hacen más que extraerlos de la trama social y aproximarlos a un supuesto estado de naturaleza. Por el contrario, nos interesa subrayar que la experiencia infantil solo es posible de ser pensada en relación con otres y en el marco de dinámicas familiares, comunitarias e institucionales de las que niños, niñas y adolescentes son partícipes activos.
Desde este enfoque, les niñes son considerados como actores sociales inmersos en contextos sociales relacionales y constituidos por procesos de jerarquización, formas de subordinación y violencias. En particular, las marcaciones de género y edad son en nuestras sociedades centrales en la producción de desigualdades (Llobet, 2020). De hecho, mujeres y niñes han sido objeto de las mismas formas de exclusión en lo que se refiere al ejercicio de derechos y de la ciudadanía, regida desde sus inicios –y en cierta medida, hasta el día de hoy– por el modelo androcéntrico y adultocéntrico que los construyó como “otros” deficitarios. Así, en lugar de ser reconocides como sujetos plenos de derechos, fueron objeto de políticas de tutelaje, protección y civilización. De allí que resulta fundamental pensar las violencias patriarcales y adultocéntricas de forma compleja e integrada.
Desprotegidas
Lucía Pérez –quien da nombre a este Observatorio– tenía 16 años cuando fue abusada sexualmente y asesinada. ¿Por qué entonces no denunciar su crimen como abuso sexual en la infancia tanto como femicidio? ¿Hace falta recordar que, además de ser una mujer, era una adolescente y que, por este estatus, era titular de derechos especiales que el Estado debía proteger? Hace falta.
En Argentina, cuatro años antes de sancionarse la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se promulgó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo principal objetivo fue armonizar la normativa nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el instrumento de derechos humanos más ratificado a escala global. Su eje central se encuentra en el reconocimiento por parte de los Estados de los niños y las niñas como sujetos de derecho y no ya como objetos de protección o tutela paterna y/o estatal. Los derechos de les niñes son, en lo fundamental, derechos humanos, con la especificidad de reconocer lo singular de la experiencia infantil. Como señala Magistris (2019), durante mucho tiempo los niños y niñas fueron condenados a un margen de “no–derecho”. Su caracterización como seres incompletos, maleables y vulnerables los vinculaba a una necesidad de protección desubjetivante, que despolitizaba su estar en el mundo. Los niños y niñas eran vistos así como sujetos “en potencia”, antes que como actores sociales presentes y con agencia.
La CDN y la ley nacional implicaron así un cambio en el modo de concebir a la infancia y, en particular, a las políticas dirigidas a esta población. En este sentido, la Ley 26061 creó un sistema integral de protección entre instituciones y actores estatales y sociales que se identifican como corresponsables en velar por el ejercicio de derechos de les niñes. Dentro de este sistema, un papel importante lo desempeñan los órganos de protección dependientes de los distintos poderes ejecutivos, que constituyen áreas especializadas en la temática a cargo de planificar políticas e instrumentar medidas cuando los derechos de les niñes se ven vulnerados o amenazados. La ley creó también la figura del/a Defensor/a de los Derechos de NNyA; figura que demoró quince años en instrumentarse y que debería velar y monitorear el reconocimiento, respeto y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia, sea por parte del Estado o de la sociedad en su conjunto.
El enfoque de derechos que hoy estructura las políticas hacia las infancias y adolescencias fue, a su vez, enriquecido y complejizado por la perspectiva feminista, y el reconocimiento tanto de las violencias sexo-genéricas como de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.
La Ley de Educación Sexual Integral justamente fue sancionada tan solo un año después de la Ley de Protección de los Derechos de NNyA, dando cuenta de esta imbricación de perspectivas que dio lugar a una herramienta clave para avanzar en la democratización de las relaciones interpersonales, para reafirmar los derechos de NNyA, para garantizar el acceso a la salud, al derecho a decidir sobre la orientación sexual y de género, sobre la sexualidad y la maternidad y paternidad responsables (Naddeo, 2020). Sin embargo, a quince años de su sanción, comprobamos que no existe un protocolo específico en la comunidad educativa para abordar los femicidios, ni para casos donde un/a niño/a haya perdido a su madre por la violencia patriarcal, ni para aquellos que se cobran la vida de una estudiante, docente u otra integrante de la comunidad educativa.
Agustina Cruz tenía 17 años y estaba camino al colegio en Coronel Moldes, Salta, cuando fue atacada y degollada por su ex pareja, Juan Gallardo. Agustina, acompañada por su madre, había realizado dos denuncias antes de que ocurriera el femicidio. De más está señalar la insuficiencia de la protección estatal. Agustina la pagó con su vida. Una amiga y compañera del secundario se sorprendió ese día por la ausencia sin aviso de Agustina. Se terminó enterando de lo ocurrido cuando vio su foto en el noticiero. Frente a semejante horror, la comunidad educativa se organizó y convocaron a marchas y manifestaciones en reclamo de justicia. Sin embargo, se trató de una iniciativa espontánea movilizada principalmente por sus compañeres, las familias y los docentes. Las escuelas no cuentan con protocolos para abordar estas situaciones, ni con los recursos o la formación necesarias para brindar la contención y el acompañamiento que les compañeres de las tantas Agustinas necesitan. Lo anterior, a su vez, coloca el foco en la necesidad de fortalecer la atención de la salud mental de niñes y adolescentes, que avance en considerar la experiencia infantil de la violencia patriarcal como una problemática psicosocial.
Se evidencia, de esta forma, que los femicidios y la violencia patriarcal distan de ser un problema reconocido públicamente como relativo a la niñez y sus derechos, cuya garantía –insistimos– es materia del Estado. Sin duda la Ley Brisa (27452) implicó un avance en este sentido; sin embargo, la falta de articulación entre las áreas de género y de niñez y los obstáculos que el actual decreto reglamentario presenta para su concreción dan cuenta de los persistentes obstáculos en reconocer a les niñes como víctimas de femicidios. A su vez, mucho queda por debatir con respecto a (las limitaciones de) el ejercicio de la responsabilidad parental en aquellos casos en los que el femicida es el padre de les hijes de la víctima. El femicidio de Carla Siggou (abordado en otra parte de esta publicación), nos enfrenta con urgencia a esta encrucijada. Carla fue secuestrada, atada, violada y golpeada por Sergio Fuentes, su ex pareja y padre de sus dos hijes, el 26 de diciembre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires. La menor de sus hijas, de 2 años, fue testigo de la violencia. Fuentes fue condenado a seis años de prisión por violación y privación ilegítima de la libertad. Mientras la madre y el padre de Carla continúan la búsqueda de justicia por establecer la vinculación directa entre los hechos de violencia y su muerte, como también la (i)responsabilidad del gobierno de la ciudad en proteger a Carla, Fuentes puede reclamar el ejercicio de la responsabilidad parental por sus hijes.
El legado de las Abuelas
Lejos de la idea de “víctimas indirectas o colaterales”, sostenemos que los femicidios afectan directamente al bienestar infantil y, por lo tanto, requieren de políticas públicas específicas. Hablamos, entonces, de niñes y adolescentes víctimas de femicidios, como una categoría abarcadora de distintas experiencias infantiles de la violencia patriarcal –tanto de aquellos crímenes que sustraen su vida, de aquellos que los colocan compulsivamente en la posición de testigos, como de aquellos que les dejan huérfanes– y, sobre todo, como una categoría a partir de la cual movilizar políticamente y demandar recursos, regulaciones y programas. Se trata de una problemática de infancia y de género y, crucialmente, de derechos humanos.
La historia reciente de nuestro país y, muy especialmente, la labor desplegada por las Abuelas de Plaza de Mayo ha tornado incuestionable que la situación de las infancias, sus derechos y sus historias distan de ser un asunto privado que puede dirimirse entre las paredes de un hogar. Competen a la sociedad en su conjunto y, en especial, a los Estados, que deben instrumentar no solo mecanismos de protección, sino también políticas de reparación materiales y simbólicas cuando sus derechos son violentados. Si el abandono ha sido configurado socialmente como la peor de las violencias hacia las infancias, la ausencia de políticas integrales hacia niñes víctimas de femicidios (en su concepción amplia) es la forma estatal de abandono más cruel.
Resulta fundamental, por un lado, visibilizar a les niñes (en su diversidad de expresiones e identidades de género) en las formas de analizar e intervenir sobre la violencia de género y, por el otro, desafiar el presunto carácter neutro y no generizado de los organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes para avanzar en una comprensión articulada de las desigualdades de género y la protección a la niñez (Llobet, 2020). Así se podrán problematizar las estructuras de poder comunes a las formas sistemáticas de subordinación, cosificación y disminución de mujeres, trans y niñes.
Hasta el día de hoy, las marcas de esta visión adultocentrista y paternalista permea las políticas públicas hacia les niñes. En este sentido, es necesario avanzar en políticas que reconozcan a les niñes como sujetos, que consideren la experiencia infantil a la hora de diseñar intervenciones de modo de reconocer las vulneraciones de sus derechos humanos, sin reducirlos a una figura de víctima inerte y pasiva, sin capacidad de agencia.
Bibliografía
Llobet, Valeria (2020). “Infancia(s) y género(s): desafíos a 15 años de la 26061”. En Miradas diversas sobre los derechos de las infancias. Análisis y reflexiones a 15 años de la Ley 26061. Buenos Aires: SENAF.
Magistris, Gabriela (2020). “La(s) infancia(s) en la era de los derechos. Balances y desafíos a 30 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. En Isacovich, Paula y Grinberg, Julieta: Infancias y juventudes a 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño. José C. Paz: UNPAZ.
Naddeo, María Elena (2020). “Niñez y género, una mirada desde los derechos humanos”. En Miradas diversas sobre los derechos de las infancias. Análisis y reflexiones a 15 años de la Ley 26061. Buenos Aires: SENAF.
La autora es integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).
Esta nota se hizo gracias a nuestrxs suscriptorxs. Si te gusta lo que hacemos podés ser cómplice desde 250 pesos por mes. Suscribite acá.
La suscripción a MU te permite recibir la revista en papel en cualquier lado del país, o un acceso prioritario para leerla en tu computadora o celular.
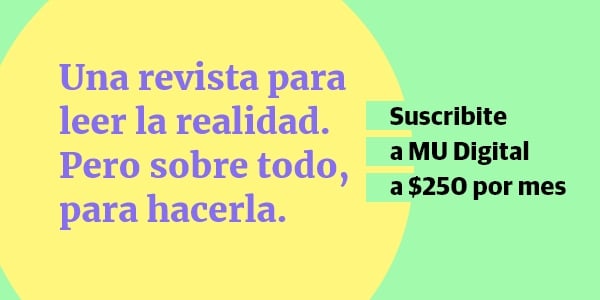
#NiUnaMás
Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.
Por Claudia Acuña
Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.
El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:
- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.
- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.
- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.
- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.
En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”
Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.
El doctor Gallego replicó:
“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.
El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.
En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.
#NiUnaMás
Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.
Por María del Carmen Varela
Foto: Lina Etchesuri
#NiUnaMás
38º Encuentro Plurinacional: el regreso

Por Claudia Acuña
Fotos Line Bankel
A las doce de la noche parte el micro que nos trae de regreso a Buenos Aires con el grupo de mujeres que lucen imborrables sonrisas y cachetes decorados con purpurina. La noche es para soñar y la mañana para compartir la transmisión de la asamblea que decide en qué ciudad se realizará el próximo encuentro: Córdoba.
Con el festejo llega la ceremonia que preparó la Comisión de Mística.
Estamos todas sentadas en el piso superior del micro mientras una voz encantadora nos cuenta el cuento La cabeza en la bolsa, mientras recorre el angosto pasillo mostrando las ilustraciones que dan vida a esta historia que escribió Marjorie Pouchet: la de una chica rabiosamente tímida que siempre sale a la calle con una bolsa en la cabeza, hasta que un día, regado por sus lágrimas, crece allí un jardín. ¿Qué hará entonces con esa timidez y con esas flores?
Consultar a una amiga.
Algunas compartirán en voz alta lo que ese cuento les resuena; otras sus lágrimas.
Luego, las organizadoras de la colecta para el viaje nos darán dos regalos. Cada una recibirá así una de las serigrafías creadas por el grupo de arte Vivas Nos Queremos y un pedido: que sean expuestas en lugares colectivos. El otro regalo está guardado en un sobre hecho a mano con papel reciclado. Contiene stickers, calcomanías y un papel amarillo donde nos piden que escribamos un deseo que acompañe a nuestras amigas de viaje hasta el próximo Encuentro. Una cajita de cartón recoge los mensajes y de allí cada una extraerá el suyo.
El mío:
“Seguí tus sueños, abrazá tu intuición, aferrate a tus compañeras: todo es posible”. Llegamos.


 ActualidadHace 2 semanas
ActualidadHace 2 semanasItuzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa

 Revista MuHace 4 semanas
Revista MuHace 4 semanasMu 209: Una de terror

 Derechos HumanosHace 3 semanas
Derechos HumanosHace 3 semanasA 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

 ActualidadHace 3 semanas
ActualidadHace 3 semanasMendoza en caravana hacia la capital provincial contra el proyecto minero San Jorge

 ComunicaciónHace 1 semana
ComunicaciónHace 1 semana19 y 20 de diciembre: La crónica que nos parió




























