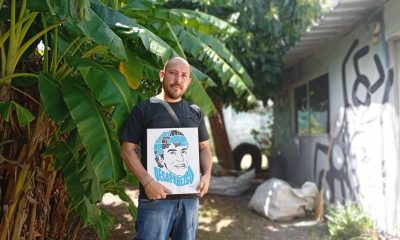CABA
Santiago Mitre: los ojos en el juicio
Argentina, 1985 ganó el premio Globo de Oro como Mejor Película Extranjera, lo cual implica un logro histórico para el cine argentino. Fue la única latinoamericana que llegó a la instancia final de esta edición 80 de los premios entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera, en Hollywood. El film dirigido por Santiago Mitre reconstruye el juicio a las Juntas Militares, con los fiscales Strassera y Moreno Ocampo interpretados por Ricardo Darín y Peter Lanzani. Había ganado también el premio del Público en el festival de San Sebastián y en Venecia el otorgado por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica como la mejor película de la competencia oficial. Fue galardonada también en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, y el director Santiago Mitre obtuvo el Premio Signis de la Asociación Católica Mundial de Comunicación “debido a su certera aproximación al pasado desde una mirada profunda”.
En esta entrevista a la revista MU Santiago habla del deseo como motor para filmar en medio de la pandemia. El desafío y el poder de la imaginación: mirar hacia atrás para narrar el presente. Claves, otras películas que supieron anticipar la época y un enigma: ¿qué hay que hacer cuando parece que no se puede hacer nada? Por Claudia Acuña.

Estoy sola frente a la gran pantalla, y a mis espaldas, el director. Siento el peso de la situación, su privilegio. Me pregunto por qué, dudo.
Los personajes, los hechos y la época que narra son parte de mi historia y eso significa que tengo poca distancia y menos paciencia: cualquier detalle, cualquier palabra puede irritarme y no soy de las que disimulan. La peor espectadora.
El Juicio a las Juntas marcó mi oficio y mi vida cotidiana. Mi compañero Sergio Ciancaglini era el encargado de escribir día tras día las crónicas de las audiencias que publicaba el diario La Razón. Dormí junto a su insomnio. Atendí a horas inesperadas al fiscal Julio Strassera que llamaba al teléfono fijo para dar alarmas sobre amenazas y anuncios de atentados, conspiraciones y frustraciones, que trataba de calmar desde mi rol de testigo secundario, insignificante, y por eso mismo, para él interesante: quería conocer la mirada de quienes no estaban atrapados en ese infierno.
Abracé a Adriana Calvo, conocí su coraje, su tono, su hija, sus heridas. ¿Cómo sonarán en estos tiempos cínicos las palabras que bordaron su testimonio y que aún me duelen en el cuerpo?, dudo.
Asistí a una sola e interminable jornada del juicio. Fue cuando declaró Víctor Basterra, y a metros lo escuchaba Jorge Luis Borges. Leí al día siguiente su crónica perfecta distribuida por la agencia Efe: lograba con 45 líneas sincronizadas en cinco párrafos transmitir absolutamente todo. En ese poder de narrar tanto con tan poco precisé el tamaño de Borges: jamás, nunca, ni en sueños, podría aspirar a hacer algo semejante.
¿Cuánto dura?, pregunto.
Dos horas y media.
Así comenzó para mí Argentina,1985, la nueva película de Santiago Mitre.
Me reí y lloré. Me reí y lloré. Me reí y lloré. Aprendí lo que no sabía, comprendí lo que no entendía y desde entonces no hay día que no le cite a alguien lo que nos descubre esta película, que además es un milagro: en plena restricción pandémica se filmó una superproducción. Ruego que dimensionemos lo que esto nos revela: durante las semanas en que las personas no podían reunirse hay escenas con cientos de extras; en momentos en los cuales las calles estaban despobladas hay tránsito de autos y peatones; en épocas enfermas hay vida. Hacer de esta película una película, entonces, significó cuidados, hisopados y coreográficos movimientos para administrar, como el agua en el desierto, los momentos de contactos e incluso, que las personas que trabajaban delante y detrás de cámara se mantuvieran aisladas cuando no filmaban. Lograron así crear lo que no había: posibilidades de hacer.
El cine como sede del poder de la imaginación en tiempos sin futuro.
¿Cómo hiciste?
El deseo… responde Santiago Mitre con vergüenza. Sé que lo incomodan las palabras cuando ya en imágenes está todo dicho.
Lo imposible
¿Qué nos está diciendo ahora Santiago Mitre con esta película?
Tanto, que enumero con lógica de borbotón:
- Su cine tiene siempre como protagonista un “no”. En este nuevo round ese límite está enunciado desde el comienzo: ¿qué sucede cuando no se puede decir “no”? Eso es lo que encarna el fiscal Julio Strassera y lo que hace con y desde esa imposibilidad es la historia que se narra. El desafío resuena político, filosófico y práctico en épocas de restricciones inusitadas. Mirar hacia atrás para mirar el hoy, cuando las posibilidades del “no” están canceladas, nos permite dimensionar aquello que decía Orson Welles: “El enemigo del arte es la ausencia de limitaciones”.
- Sabemos que el juicio se hizo, que dos genocidas fueron condenados a perpetua así que no cometo espoiler si acentúo que esta es una película sobre hacer lo imposible. Lo que muestra Mitre, entonces, es cómo. Nada menos. Su mirada es la clave: lo que ve y nos hace a ver es lo distinto. El guión, la cámara, la iluminación y hasta el vestuario enfocan hacia un lugar inesperado, que sí, ¡claro!, siempre estuvo ahí, pero que no vi hasta que 1985 me mostró cada uno de los ladrillos con los que se construyó ese antes y un después.
- “Sin piedras no hay arco”, tal como le enseñaba Marco Polo al impaciente emperador que financiaba sus viajes con la única intención de que el intrépido viajero le señalara una, la importante. Mitre me dirá que escribió el guión sabiendo que Ricardo Darín quería ser Strassera, y ese compromiso lo obligó a seducirlo. “A Ricardo le va a gustar esto”, pensaba mientras tecleaba las escenas, como una forma de demostrar qué significaba para él esa confianza. Se trata entonces de una película protagonizada por Darín, sí, que narra la historia de un personaje central, Strassera, sí, pero cuyo foco no es ni Darín ni Strassera, sino lo que ellos miran y cómo son mirados. Así Mitre nos hace ver cada piedra que construyó aquel arco.
- ¿Cómo hacer de la Historia argentina contemporánea una película? Mitre amplia el arco cuando a las clásicas técnicas de reconstrucción e investigación les suma el diálogo con la actualidad, sin necesidad de gritarlo. Hay textuales que resuenan como respuestas a las barbaridades de esta época y hay acciones que representan modos concretos de superar la decadencia de instituciones, mañas y marañas que el jueguito político pretende insuperables y, por lo tanto, irremediables. La vacuna para el virus de la impotencia es la memoria. Ya lo hicimos una vez, y en peores condiciones. Podemos volver a hacerlo. Nosotres, nadies.
- Mirar atrás para preguntarnos hoy: ¿qué es lo que hay que hacer cuando no se puede hacer nada? La respuesta de Ricardo Darín: actuar. No encuentro las palabras para definir lo que eso significa en esta película, quizá porque su Strassera es tan, tan Strassera sin siquiera imitarlo que para quienes lo conocimos resulta una experiencia demasiado inquietante: es él, y no es él. Tampoco es Darín. Es un actor poniendo hasta las uñas a disposición de un personaje. Mitre me dirá que se lo dijo: “¿Te das cuenta lo bien que estás actuando?”. Y que Darín le respondió: “Sí”. No es soberbia. Mitre lo confirma: “Había en él tantas ganas de actuar, tantas…”. La intensidad de su actuación como efecto pandémico: todavía no tenemos dimensión de lo que representó este virus en la sensibilidad de esta época, de sus artistas y de nuestras formas de sentir.
- ¿Qué es lo que hay que hacer cuando no se puede hacer nada?, repito. La respuesta de Santiago Mitre: cine.
La imaginación al poder
Casi tres meses después de ver esta película que me motivó a revisitar toda la filmografía de Santiago Mitre reconozco aquello que había advertido Ítalo Calvino en Las Ciudades Invisibles: “El pasado cambia según el itinerario cumplido” porque la travesía cambia la mirada del viajero. Argentina, 1985 representa entonces una nueva estación de aquel viaje que se inicia con El Estudiante, en 2011, el abracadabra.
Recuerdo lo que significó en aquel momento, su perfume a nuevo. También cómo se produjo y distribuyó: sin subsidios y a través de un circuito de exhibición periférico, con copias digitales. Logró así sumar más espectadores que los tanques que circulan por autopistas asfaltadas por el marketing y más premios que ninguna otra ópera prima de las últimas dos décadas. Le digo entonces que acabo de volver a verla, y como provocación le escupo: “Perece la biopic de Wado de Pedro”.
Pica.
Cuando escribí El Estudiante leía la biografía de Manzano. No existía Wado de Pedro, no existía La Cámpora.
Es exactamente eso lo que cuenta esa película: cómo emerge…
La relación de causa y efecto entre el objeto y el tema que retrataba es un poco azarosa. Cuando empecé a escribir el guion, a conseguir los recursos, por más ínfimos que sean… fue un proceso largo…y no existía la ebullición de la militancia que empezó después.
Pero sí existía Franja Morada, el fin de la era del rector Shuberoff y toda la resistencia hacia ese menemismo universitario que encarnó el radicalismo…
Había, sí, muchas agrupaciones con distintos enfoques, todas parándose a la izquierda de Franja Morada, del establishment… El peronismo, inexistente. Eso a mí me permitía trabajar ese microcosmos político sin entrar en internas tan profundas, que luego comenzaron a atravesar a la universidad también, pero que en el momento en el que me acerqué, casi como un documentalista, no sucedía…
Contar lo que emerge y hacerlo con caras nuevas es otro punto de El Estudiante…
Cuando empecé a filmar era un momento importante del teatro argentino. Surgía una nueva generación de actores y de dramaturgias, que venían trabajando juntas desde unos años antes, y quería ser parte de eso. Esteban (Lamothe) venía de hacer obras con (Alejandro) Catalán, de trabajar en el Estudio de Bartís, o con Romina Paula, era un actor muy sexy… no sexy como es ahora (risas). Lograba ser un flechazo asestado desde esos pequeños escenarios del off… Y todo eso que él emanaba era muy filmable. A partir de definir que él sería el protagonista comencé a buscar actores y actrices de ese universo. Y aparecieron personas que hoy en día son… es fea la palabra, pero bueno: todos los que participamos de El Estudiante nos volvimos un poco establishment.
Mitre dirá también que lo primero, lo que se impuso como esa idea de El Estudiante fue “una película muy impresionista” que se proponía contar lo enorme desde lo micro: “Un chico que llega de la provincia, que no tiene una vocación muy nítida, que deambula por la ciudad, conoce chicas, que de una manera arbitraria o azarosa, empieza a militar. Y todo lo que despierta eso”.
Lo miro fijo y aguanto el silencio.
Sigue:
“Luego, quería filmar el ambiente de los estudiantes del interior en Buenos Aires, las pensiones que conocía por amigos que estaban un poco en esa, y que me gustaba. Cuando apareció la UBA como escenario apareció la política: desde las paredes ya te invade todo”.
Nunca el cine había entrado a ese territorio ni nunca antes ningún director lo había reconocido como la patria de sus sueños y la cuna de sus pesadillas. Dirá Mitre que no tiene experiencia en la militancia política, pero fue criado por ella: “Mis viejos se conocieron militando. Mi abuela y mi abuelo también; él fue embajador durante el primer gobierno peronista. Mi bisabuelo fue ministro de Agricultura de Yrigoyen. Y rompió con el radicalismo para pasar al peronismo. La política fue la pasión que atravesó siempre a mi familia”.
Le pregunto qué quebró esa tradición:
“Crecí en los 90”.
Si lo que comenzó a transitar Santiago Mitre, entonces, al filmar El Estudiante, es su manera de hacer política, lo que esta película representa es el paso de una pata que me gusta pensarla como de su padre, sociólogo. El otro pie que completa ese primer paso es La Patota (2015), herencia que aporta su madre, asistente social en tribunales. Ambas forman parte de su primera huella como director: la política entendida como sensibilidad.
En el medio estará la bellísima versión cinematográfica de Los Posibles (2014), la compañía de danza creada por Juan Onofri Barbato. Mitre dirá ahora que se propuso filmarla cuando se dio cuenta de que esos bailarines adolescentes crecerían y volarían para dejar lejísimos el estigma de “jóvenes residentes de un centro penitenciario” y no quedaría registro de lo que habían creado: un legado contra la criminalización y estigmatización de los jóvenes empobrecidos. Como siempre, tenía razón.





Una más
La maestra rural violada protagonista de la trama original de La Patota se convierte en la versión de Mitre en la hija militante social del juez al que le hace literalmente temblar la doctrina garantista en una escena memorable, interpretada por un Oscar Martínez progresista y decadente, dualidad humana muy extendida en estos tiempos, pero que sin duda representa un desafío de actuación.
Lo que nos hace ver Mitre en su mirada de La Patota es cómo funciona la justicia en un caso de violencia sexual. Filmada un año antes del grito callejero de Ni una menos y mucho antes de que irrumpa la ola verde, ancla toda esta historia en el paradigma más difícil de digerir para la burocracia de género de ayer, hoy y siempre: raza, clase y género. Mitre la filma en Misiones, por si quedaran dudas sobre desde dónde hay que contemplar la violencia patriarcal.
Fue el productor Axel Kuschevatsky quien le propuso esta remake, y será un nombre presente desde La Patota hasta hoy. Un aporte a 1985: sugerir que Peter Lanzani interprete al fiscal Luis Moreno Ocampo.
Mitre dirá hoy que lo primero que le surgió fue una idea: “La justicia no puede decidir qué tiene que hacer ella con su cuerpo”.
Lo miro fijo, le disparo una tonelada de interpretaciones. Sigue:
“A mí me interesaba pensar en ese personaje, quién es esta Paulina, su padre juez, cómo aparece este debate entre este tipo que cree en la justicia de determinada manera y ella, de otra…”.
Tiro otra ráfaga de temas.
Sigue:
“Hay intuiciones que aparecen en las películas y no sé por qué ni cómo”.
Silencio.
Concluye:
“Mi manera de pensar la sociedad es desde la ficción: inventar personajes, inventar historias”.
Hay que decirlo también: durante el rodaje de La Patota Mitre se enamora de Dolores Fonzi, tal como todes, después.
Recursos naturales
En estos días de debilidad institucional dos fantasmas recorren mis conversaciones con generaciones más jóvenes. Uno es el del 2001, repetido como tragedia o parodia, según se vea. Intenté explicar que existe una diferencia entre aquella época y esta, y es tan grande que nadie la ve. En 2001 no existía Vaca Muerta, algo que nos puso en el radar del Norte y nos puede convertir en Litlle Irak.
¡Mitre otra vez!
La Cordillera (2017) nos muestra un presidente débil (solo por eso vale verla hoy), sin base política propia ni aliados nítidos. Dirá Mitre que pensó el personaje a partir de una premisa: “un tipo que si para construir poder tiene que vender la cordillera de los Andes, lo hace”.
¿Hace falta agregar algo más?
Hace falta.
Mitre filma desde su primera película hasta esta última con un mismo equipo, conformado por personas que conoció cuando estudió cine en La FUC (Fundación Universidad del Cine), pero fue en La Cordillera donde sumó al director de fotografía Javier Julia (Relatos Salvajes), quién le dio la textura que sus filmes reclamaban: el toque Coppola. La paleta de colores, los claroscuros, el contraste entre ese mundo horrible de los hombres de mando y la luminosa belleza de las montañas, hermanadas así con el personaje que encarna la belleza que desquicia el poder: la hija del Presidente, que interpreta Dolores Fonzi. La Cordillera hace ver una de las altas cumbres de una época y una generación de la industria cinematográfica argentina. Revela formas de hacer, modos de crear y miradas sobre la actualidad muy particulares. Una Tercera Posición, por así decirlo (si existiera el peronismo de Perón se entendería mejor esta metáfora) capaz de lograr la alquimia entre lo artesanal, lo industrial, lo creativo, lo popular y lo transgresor, todo en una sola película y para desconcierto de los anaqueles de la industria del entretenimiento en la era de los algoritmos.
La Cordillera convirtió en Vaca Muerta a Mitre, especulo: lo puso en el radar del Norte.
Luego, vino la pandemia.
Y con ella la filmación en Francia de Pequeña Flor (2022), basada en la novela de Iosi Havilio, que vi hace pocos días en la sala Cosmos, sacudiéndome en la butaca como si estuviera sentada sobre clavos y acompañada por una docena de espectadores que quedaron como yo, perplejos y fascinados. “Es una película de amor”, dirá Mitre antes de que la viera y sí: hay mucho amor al cine resumido en escenas que rinden tributo a varios géneros, lo cual torna otra vez como inclasificable el film, que algunos llamarán “maldito”, otros “salvaje” y que yo prefiero clasificar como apasionado.
Contar los 40
Tras un larguisímo año de parálisis absoluta de la industria del arte, Argentina, 1985 marcó la salida a la cancha grande del saber hacer del cine argentino. La montaña había logrado que el Norte se mueva. Mitre estaba cumpliendo no solo un sueño, sino sus 40 años y dirá que por eso tuvo la sensación de que podía ponerse al frente de esa batalla sin temores. “Sé hacer esto”, se dijo, y aunque nadie sabía cómo filmar en una pandemia, lograron construir, piedra por piedra, un arco de cuidados sanitarios inéditos que lo hizo posible. Nada de esto se ve en la pantalla, pero se siente: es la intensidad de cada toma, un dramatismo o si se quiere, una épica que se impregna y que la historia absorbe porque lo necesita.
Dirá Mitre: “Ayer hablaba con un amigo, que es músico y no tiene nada que ver con el cine, y me decía del título algo que yo no había pensado: ‘como que te borraste, no le quisiste ni poner título, como si no tuviera autor casi’. Me pareció ingeniosa la idea, más allá de que él no sabe más de la película que lo que vio en el teaser y lo que yo le puedo haber contado. Y es verdad, hay algo en la película donde yo traté de manipular un poco menos este hecho histórico. Por supuesto que uno siempre manipula, pero hay algo de un respeto hacia la historia que no sé si lo había tomado antes”.
Un registro…
Sí, un registro, que es absolutamente funcional. Pero hay algo ahí, hay una intención donde yo estoy un poco menos presente. Mis películas anteriores tienen una cosa, bueno, un poquitito provocadoras.
Poner arriba de la mesa de la actualidad el título 1985 y no decir nada es una provocación tremenda: hola, ¿se acuerdan de ese año?
– Bueno, dicho así, claro.
¿Y por qué éste es el momento para pensarlo?
Esta es nuestra oportunidad y puede ser la última: con esa frase termina el primer teaser.
Hablar con el pasado
Volvamos a El Estudiante. Ahí hay algunas decisiones que tomaste, como por ejemplo mezclar el documental con la ficción, algo que también hacés en 1985.
Es lo opuesto, digamos, en muchos sentidos. Porque en El Estudiante lo documental era una especie de fragilidad en la producción: no podíamos recrear una asamblea universitaria porque no teníamos los recursos, entonces había que aprovecharse de lo documental para poder darle verosimilitud. En 1985 al contrario: tenía que reconstruir todo. Entonces lo documental me servía como maqueta de lo que tenía que reconstruir. Los testimonios, por ejemplo, están filmados con los ángulos con los que fue registrado el juicio. Y para poder fundir esas tomas con las originales filmamos en paralelo con la misma vieja cámara con la que se filmó el juicio. La materialidad viaja disfrazada de una época a la otra.
¿Eso ya estaba previsto en el guion o lo encontraste en el camino?
Lo encontré en el montaje, pero estaba apuntado en el guion como posibilidad. La verdad es que no sabía cómo me iba a quedar eso. Era una de las pruebas que sabía que quería hacer.
Por eso llevaste la cámara…
Sí, pero podía no usarlo. Llevé la cámara, lo filmé: vamos a ver si esto funciona. Funcionó.
Lo interesante de ese bordado es cómo funciona, porque estamos hablando de testimonios que duelen.
Hay una imagen, que nosotros la reprodujimos, que es la de esa mujer de rulos que se agarra la cara al final del alegato. Nosotros estábamos copiando ese testimonio con nuestras cámaras, habíamos elegido a una chica que era parecida, que tenía ese pelo. Y después, cuando empezamos a editar y nos dimos cuenta de que se podía mezclar el material y generar una especie de diálogo entre una cosa y la otra fue bastante revelador, visualmente impactante y emocionalmente potente: pudimos unir el 85 y el ahora.
De eso se trata entonces su nueva película: de un diálogo con el pasado para construir, piedra por piedra, ese arco que sostiene al futuro.
Hay que decirlo: luego de revisitar su filmografía creo que también se trata de advertir qué nos está anticipando Mitre, qué está emergiendo. Y dónde.
El método de Mitre incluye siempre, cada vez, estar trabajando en su siguiente película cuando está presentando la última. Es su manera de escapar de la neurosis que genera un estreno. Concentrarse en el hacer, en seguir, en el itinerario, como aquel Marco Polo de Calvino que nos recuerda con esa frase perfecta el sentido del arte, que es el de la vida: “Buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio”.
Ahora mismo está dejándole espacio a una idea: el viaje de la entonces presidenta Isabel Perón a Córdoba, para reponerse de una crisis nerviosa, acompañada por la mujer de Videla.
Derechos Humanos
A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?
Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).
Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.
Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.
Por Sergio Ciancaglini

Actualidad
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar


 NotaHace 3 semanas
NotaHace 3 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

 NotaHace 3 semanas
NotaHace 3 semanasAdiós, Capitán Beto

 PortadaHace 3 semanas
PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

 ActualidadHace 2 semanas
ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

 ActualidadHace 6 días
ActualidadHace 6 díasPablo Grillo con lavaca: “Quiero ver a Bullrich presa”