Nota
Bananas
Una despedida a Fidel Castro, por Pablo Marchetti
Desde que tengo uso de razón soy ateo. Un ateo militante, intransigente, convencidísimo. Dios nunca fue para mí un problema o un dilema: siempre lo consideré un personaje de ficción bastante ridículo, cuya existencia creía obra de gente con grandes problemas afectivos. Digo esto para entender qué significaron en mi vida mis dos experiencias místicas. Obviamente, ninguna tuvo que ver con Dios o con alguna de las religiones tradicionales. Pero sí tuvieron que ver con personas que son objeto de veneración. Y no sólo entendí por qué existía esa veneración, sino que además me vi envuelto en esa adoración, como protagonista, como fiel, como portador de esa fe.
La primera vez fue en la cancha de River, en 1995, la primera vez que vinieron los Rolling Stones. Nunca fui un gran fan de los Stones. Todo bien, me encantan, son una banda del recontra carajo, pero no fui ni soy fan. Pero cedí a la historia y a la insistencia de mis amigos y conocidos que, aunque muchos tampoco eran fans, repetían como la muletilla: “¿Cómo no vas a ir a ver a los Stones?” Cuando entré a River, al campo, me quedé algo lejos del escenario. Pero cuando comenzó el show sentí que había un imán que me llevaba hasta donde estaban tocando. Terminé pegado a la valla, en cueros, revoleando la remera y agitando los brazos, como queriendo tocar a Keith Richards, como si ello fuera a darme quién sabe qué energía.
Mi segunda experiencia mística fue en mayo de 2003, cuando vino Fidel Castro. Crecí en un hogar de padre y madre marxistas-leninistas y Fidel siempre fue la figura política más importante en mi historia personal. Mi educación política y sentimental siempre giró en torno a la Revolución Cubana y al incuestionable liderazgo de Fidel Castro. Pero cuando descubrí el rock, el surrealismo, el hippiesmo, el punk y el anarquismo, aquellos cimientos comenzaron a tambalear. Y Fidel pasó a tener fisuras, a ser un ser humano, alguien a quien criticar y mucho. Siempre tuve claro, eso sí, que sin Fidel las cosas hubieran sido peor. Pero pasada esa instancia, empezaban las críticas, muchas veces feroces, aunque siempre afectivas, como pasa con esos familiares adorables que a veces nos dan vergüenza ajena por las boludeces que dicen.
Cuando llegué a la avenida Figueroa Alcorta, frente a la Facultad de Derecho, empezó a aparecer aquellos viejos postulados de mi infancia, los recuerdos familiares de Fidel. Y cuando el Comandante arrancó con el discurso, volví a sentir ese deseo de estar delante de todo, de verlo, de tocarlo, de admirarlo con la profundidad y la veneración de la que sólo los fieles son capaces. Fidel habló con maestría durante dos horas cuarenta minutos, en un discurso que, cuando terminó, me pareció corto. Después me enteré de que efectivamente había sido corto para las cuatro horas que podían durar históricamente sus discursos.
Fidel habló de todo: el rumbo del socialismo, la necesidad de entender los tiempos y los procesos de cada país, lo ridículo que sería en la actualidad intentar exportar el modelo cubano, la fertilización asistida y el peligro de la ingesta de ron durante el embarazo. Dicho así, parece un chiste. Pero es verdad: no sólo habló de todo eso, sino que lo hizo con una lógica impecable. Y con una lucidez inédita en la historia política universal, sin tener un solo ayuda memoria a mano. Era imposible no caer rendido a la fascinación por ese personaje legendario, invencible y, todo parecía indicar, inmortal. Porque Fidel parecía inmortal. Parecía. El problema es que se murió.
¿Qué es exactamente lo que se muere con la muerte de Fidel? “El siglo XX”, dicen algunos. “Una época”, dicen otros, en la misma línea. Puede ser, algo de todo eso hay. El problema es que todo eso suena más a eslogan que a análisis concreto, real. No debería extrañarnos esta tendencia al eslogan, a la consigna efectista y sin contenido. Vivimos en un mundo donde las redes sociales no sólo produjeron banalización, sino también algo mucho peor: bananización. Si hay algo que trató de combatir Fidel Castro fue la idea de la dictadura bananera que se había instalado en América Central como único destino posible. Resulta paradójica que hoy esa idea de dictadura bananera pueda aplicarse al bananeo, a querer ser siempre el más banana, que es la razón de ser de la gente en Twitter.
Hoy la muerte de Fidel hizo explotar como nunca el bananeo twittero. Y esto, dicho así, sin contexto, es una buena razón para volverse ferviente partidario de Fidel. Suele ocurrir: cuando una persona cosecha amores y odios, pero todos los odios provienen de personas que vos también odiás, es muy probable que termines enamorándote de ella. De modo que no es para entusiasmarse pensando que la muerte de Fidel marca el fin de esta lógica. Es otro tipo de fin de época el que se avecina.
La primera cuestión que muere con la muerte de Fidel es la idea de revolución. Una idea que, tras la instalación del capitalismo global como vencedor caliente de la Guerra Fría, sabíamos que agonizaba. Tal vez la única esperanza de que las cosas fueran diferentes estaba puesta en el hecho de tener a Fidel Castro con vida. Pero, ¿es posible, hoy, una revolución? Y más aún: ¿estuvo bien pensar que una revolución era posible? En suma: ¿qué es lo que implica realmente hacer una revolución?
La revolución implica un cambio de arriba hacia abajo. Algo que se impone desde un aparato estatal con todo el autoritarismo que esto puede tener, aún cuando se hace en nombre de los intereses más nobles. Pero, ¿con qué se reemplaza la idea de revolución? Este es el dilema con Fidel: puede estar muy bien que se mueran algunas cosas olvidables o condenables. Pero lo que viene en su reemplazo no parece ser gran cosa.
Con Fidel se muere la idea de vanguardia. De vanguardia política, básicamente. Pero en general, toda idea de vanguardia. Esto no significa que sea el fin de la representación: seguimos necesitando poner nuestras miserias, nuestros miedos, nuestras frustraciones, en alguna figura que encarne aquello que no podemos o no queremos ser. Esa es la clave de la figura de Fidel. No es una persona que se arroga nuestra representación, sino que es alguien a quien le exigimos que nos represente. Para que, cuando no nos gusta algo, poder acusarlo sin hacernos cargo ni un poco de lo que nos pasa. Y él asume ese lugar, claro.
Sin vanguardia y sin revoluciones, el futuro no parece ser muy venturoso. Y no porque las vanguardias y las revoluciones fueran gran cosa. Hay una idea mesiánica y autoritaria en todo eso. Implica pensar en que el ser humano necesita ser dirigido por un montón de gente iluminada. Es decir, naturalizar la existencia de dos tipos de personas: quienes mandan y quienes acatan. Y eso es perverso y violento. Pero es imposible desconocer en las ideas de vanguardia y de revolución la intención de cambiar radicalmente las cosas. Y no está mal que alguien nos recuerde, siempre, que la injusticia es tan grande que si no aplicamos un shock para intentar tener igualdad social, poco y nada es lo que se puede hacer para que la situación social, política y cultural sea distinta. Y Fidel representaba eso.
Sería muy fácil hablar hoy de burocracia, de favores políticos, de falta de libertad de expresión, de beneficios para quienes acatan órdenes. En suma, empezar a enumerar errores. Algunos de ellos, bochornosos, totalmente repudiables. Por otra parte, todas cosas que existen en todos los regímenes políticos del mundo. Pero antes deberíamos preguntarnos hasta qué punto no somos nosotros quienes permitimos que exista todo eso. Sin contar los muchos cambios que Fidel fue teniendo a lo largo de los años, ni el hecho de tener que lidiar con la política real y no con los ideales que supuestamente representaba.
Hay un hermoso poema de Juan Gelman dedicado a Fidel Castro. Se llama Fidel, fue publicado en 1962 en el libro Gotán y comienza así:
dirán exactamente de Fidel
gran conductor el que incendió la historia etcétera
pero el pueblo lo llama el caballo y es cierto
Gelman nos recuerda que a Fidel lo llamaban “el caballo”. Si pensamos que durante muchos años a una presidenta argentina se la llamó “yegua”, la analogía no podía ser más directa. Fidel fue el yeguo de la política latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, el tipo odiado, el tipo al que le anunciaron montones de veces la muerte, el hombre contra quien atentaron montones de veces y el chabón a quien le celebraron la muerte. Algo perfectamente normal en alguien que hizo una revolución, la única revolución socialista en la historia de América latina.
Fidel expropió bancos y empresas, les quitó todo tipo de beneficios a las clases acomodadas, produjo un cambio de estructuras en todo Cuba. Es lógico que, frente a esto, las respuestas sólo fueran de amor o de odio. No se trató de una batalla en el terreno de lo simbólico, ni de lo representativo: fue una discusión real sobre el poder y la propiedad. Por eso Fidel fue yeguo, pero un yeguo real, con una grieta real, con una división real y justificada en la sociedad, a causa de sus medidas. Por eso el odio puede ser detestable, repugnante y repudiable, pero nunca injustificable.
La muerte de Fidel implica también el fin de una izquierda autoritaria, machista y homofóbica. Y, sobre todo, de una izquierda patriarcal y paternalista. Por supuesto que todo esto debe ser contextualizado y hasta algunas cosas pueden ser justificadas o, al menos, entendidas, si se las explica desde una realidad social que contenía todas estas cuestiones. Pero también es cierto que la izquierda está obligada (si se asume como tal, si realmente lo es) a advertir que estas supuestas costumbres de época son cosas impuestas desde una construcción de poder.
¿Cómo se hace para entender, hoy, que un tipo que mandó a fusilar a homosexuales, que propuso aislar a los gays cubanos para que no “contagien” al resto, que censuró y persiguió a opositores bajo la ambigua acusación de “traición a la patria”, es también un símbolo universal de rebeldía? Sí, todo eso era Fidel. No se trata aquí de hablar de “personaje con luces y sombras” o “controversial” o “contradictorio”. Todas las personas del mundo somos eso. Es lógico que también lo sean los gobernantes y demás personas que toman grandes decisiones colectivas.
No es una controversia: es una grandísima paradoja. Y peor aún: es una grandísima paradoja que debemos asumir como real y como parte de un mismo sistema de valores al que se le dio un nombre pomposo pero cierto: revolución. Esa revolución que hoy ya no es posible, que no es viable, y que probablemente nunca lo haya sido. Pero eso no quita que haya sido bueno intentarlo. Una cosa es no creer en la revolución ni en la vanguardia. Y otra muy distinta es pensar que eso deba ser la excusa para dejar las cosas como están.
Me enteré de la muerte de Fidel en la madrugada del sábado 26 de noviembre. Eran casi las cuatro de la mañana y me iba a acostar. Llego a la cama y la veo a Victoria, mi mujer, mirando el celular con los ojos llenos de lágrimas. Un tipo de lágrimas que aprendí a conocer bien: lo que en casa llamamos “momento Garage Olimpo”, en referencia a la película que cuenta la historia de un bebé apropiado durante la última dictadura cívico-religioso-militar, que está basada en la historia personal de Viki, el secuestro y desaparición de su madre y su nacimiento en la ESMA.
Cuando Viki llora con esas lágrimas es porque está removiendo los momentos más oscuros de su vida, que coinciden con los momentos más oscuros de la historia argentina reciente.
-¿Qué te pasa, mi amor? –le pregunté, sin entender bien qué pasaba.
Viki sollozó un rato. Estaba desconsolada. Hasta que al final habló.
-Se murió Fidel –dijo y estalló en un llanto.
La abracé, la besé en la frente y no dije nada. Comprendí que entre todas las cosas que se morían con ese hombre, estaba una parte esencial del amor de la mujer que amo. De su forma de entender el amor. Porque se puede ser consciente de que las cosas no pueden ser como pensábamos, que hay que inventar todo de nuevo, que la revolución y la vanguardia no eran como creíamos que eran. Pero es imposible arrancar el amor por un hombre o con la idea que encarna un hombre.
No se trata tanto de la revolución, la vanguardia, ni la izquierda dogmatica y machista. El amor se construye en la posibilidad de hacer una trinchera, de plantarse frente al poder real, de creer que es posible intentar que las cosas sean más justas. Con la muerte de Fidel se muere una idea de política. O tal vez la cosa sea algo peor: se muere la idea de política. De política verdadera, de aquella que se permite cambiarlo todo. Por eso entiendo a quien llora a Fidel. Por eso estoy enamorado de alguien que llora a Fidel.
Con todas mis dudas, con todas mis contradicciones, con todo mi nihilismo y mi desencanto ácrata, no puedo dejar de conmoverme por este viejito brillante, último representante de una ilusión política que celebro aunque no siempre comparta. Pero, sobre todo, sé que está bien aferrarse a esos pequeños arrebatos de fe, por más pequeños y fugaces que sean. Y tal vez, el hecho de que los Rolling Stones hayan tocado en Cuba fue una primera señal. Hasta que llegó la otra señal, la definitiva. De otro modo no se entiende cómo es que se murió un tipo que, como todo el mundo sabía, era, es y será inmortal.
A no alarmarse: no se murió Fidel. Apenas se murió el mundo tal como lo conocíamos. No parece ser una noticia tan mala, después de todo.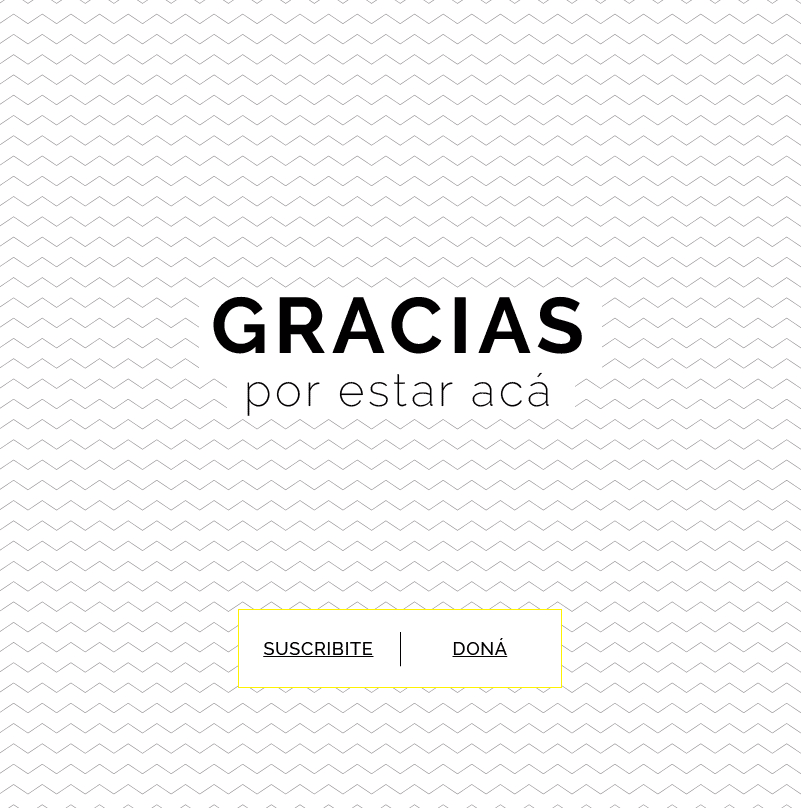
Nota
De la idea al audio: taller de creación de podcast
Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]
Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!
De la idea al audio: taller de creación de podcast
Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.
¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.
Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.
¿A quién está dirigido?
A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.
Contenidos:
- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.
- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.
- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.
Modalidad: presencial y online por Zoom
Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno
No se requiere experiencia previa.
Docente:
Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.




Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

 Revista MuHace 4 semanas
Revista MuHace 4 semanasMu 204: Creer o reventar

 AmbienteHace 4 semanas
AmbienteHace 4 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

 ArtesHace 2 semanas
ArtesHace 2 semanasVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

 #NiUnaMásHace 3 semanas
#NiUnaMásHace 3 semanasActo trans por más democracia

 Derechos HumanosHace 2 semanas
Derechos HumanosHace 2 semanas#140: otro nieto recuperado


















