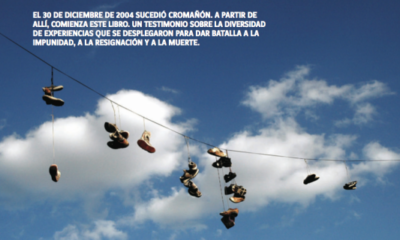CABA
La mano negra
Su nombre es Santiago Vega y creó el personaje de Cucurto para firmar los poemas, cuentos y novelas que escribe sin pudor. Es el fundador de Eloísa Cartonera, una cooperativa editorial y el responsable de 1810, el relato que publicó en sello multinacional, donde convierte a San Martín en homosexual y dealer.
Una cosa es escribir sobre putas dominicanas y otra sobre próceres homosexuales. Una cosa es escribir El Aleph y otra reescribirlo con el título al revés. No es lo mismo ni da igual, pero no hay límite que no sea capaz de transgredir este autor… ¿Qué autor? Bueno: una cosa es ser Washington Cucurto y otra Santiago Vega. Primera conclusión: lo que hace este tipo parece fácil, pero complica cualquier explicación.
El que está sentado frente a mí es Santiago Vega, 35 años, morocho conurbano, ancho, alto y tímido. Habla muy bajito, con voz dulce y frases cortas que no terminan, sino que se hilvanan silencio tras silencio, como si tuviera mucho que decir, pero por prudencia o por pudor, lo demorara. Vega nació en Quilmes y su historia tiene los tópicos de cualquier joven bonaerense: escuela incompleta, trabajos tempranos –vendedor ambulante, repositor de supermercados–, mucha cumbia y novias latinoamericanas. Hoy tiene dos hijos, tres trabajos y un sueño que construye sin descanso: Eloísa Cartonera, una cooperativa que edita libros de escritores contemporáneos zurcidos con arte por cartoneros.
Washington Cucurto es uno de los tres empleos de Santiago Vega y el que hasta ahora le pagó mejor. Su tarea consiste en cocinarle poemas, cuentos y novelas con sabor a semen, sangre y sudor. Su primer salario fue la publicación de La máquina de hacer paraguayitos, un libro de poesía que rápidamente lo transformó en eso que la máquina de hacer chorizitos denomina “escritor de culto”.
El cuculto creció alentado por la ley que domina el juego cultural actual: el off side. Las diferencias entre la literatura y el fútbol no son tantas –ya se verá cómo Vega las une– aunque en un caso las reglas favorecen al juego menos noble y al resultado más conservador. Es lógica, entonces, la indiferencia que cosecha entre el público lector.
El cuculto avanzó uno, tres, cinco libros, habilitado por los árbitros culturales. Los escritores Tomás Eloy Martínez (“desde Osvaldo Lamborghini no asomaba un lenguaje tan violento en la literatura patria”), Ricardo Piglia (“trabaja con un lenguaje que se hace cargo de la situación, como Arlt o Discépolo”) y la ensayista Beatriz Sarlo (“La gran invención de Cucurto es la del narrador sumergido, es decir, indistinguible de sus personajes”), auxiliados por casi todos los suplementos culturales, destacaron los recursos del nuevo crack. Sarlo fue incluso más allá y categorizó su estilo: “populismo posmoderno”. En medio del desierto cultural porteño nacía una estrella. Y era negra.
Un trabajo por encargo
Cucurto saltó a primera división y jugó en el equipo del sello Interzona, donde le entregaron (cuatro días antes de Navidad y cuando no tenía “ni un mango ni para comprar un pan dulce”) 500 pesos por Cosa de negros, dos relatos tremendos, con protagonistas de ese mundo que la literatura no mira: inmigrantes del barrio de Constitución. Fue ahí justamente donde conocí al primer humano que me habló de Cucurto. Estaba investigando el crimen de una chica dominicana asesinada a golpes por un novio drogado y celoso, que luego de molerla a palos se fue a una bailanta para pavonearse con la camisa ensangrentada. “Parece un cuento de Cucurto”, me dijo un parroquiano del restaurante La Morena, de Santiago del Estero y Cochabamba. Segunda conclusión: Cucurto no era un mito. Era un noticiero.
Los últimos dos libros los publicó en una colección de Emecé, perteneciente al parque temático multinacional Planeta. El primero se tituló El curandero del amor y parte de su marketing de lanzamiento consistió en consagrarle un blog, donde puede leerse a un supuesto Cucurto comentando: “Apenas una semana y mi editorcita de lujo me dice que el libro ya vendió 800 ejemplares. ¡No puede ser!, le dije. ‘Sí, Cucu querido –me dijo Merceditas– los gallegos de la madre España ya quieren hablar con vos! ¡Y ni pienses en volver a Interzona! En la librería Hernández quieren hacer un show de música con vos para fin de año’, me dijo la gerenta de marketing”.
Merceditas es Mercedes Güiraldes, responsable de la colección Cruz del Sur, de Emecé, donde este julio se editó 1810, la Revolución de Mayo vivida por los negros, un título que merece entrar a la Historia de la Literatura Argentina si alguien se atreviera a catalogarlo como lo que es: un atentado terrorista.
No sé si Cucurto habrá hablado finalmente con “los gallegos de la madre España”, pero lo cierto es que Vega confiesa que por primera vez le ofrecieron escribir “por encargo” y le entregaron seis mil pesos a cambio. No es suya la idea, entonces, de este libro que parece concebido en una probeta marketinera: mezclar el interés del mercado por los relatos históricos, sumarle el éxito del escritor villero y obtener un best-seller. Su mérito, en todo caso, es haber construido con todo eso una bomba.
La Revolución de Mayo que promete el título se convierte en un relato que se inicia con el siguiente manifiesto:
“Señoras y señores
¡Se acabó!
¡Tomemos la historia por el culo!
La historia y la literatura nos pertenecen. Basta de historiadores de manos blancas y oscuras ideologías. La historia está en nuestros trágicos hechos de todos los días, desde el patovica que faja a un joven en una bailanta, hasta los reclamos del pueblo de Santa Cruz”.
La larga proclama se extiende en ese tono durante cuatro páginas y culmina así:
“Desde este lugar pedorro que me toca –escritor de ficciones– incito al pueblo a tomar las armas de manera urgente, pues no hay otra solución. Los incito como San Martín incitó a sus soldados al cruce de la Cordillera (acontecimiento del cual dudo) y el Che, a sus soldados a cagarse de hambre en Bolivia, cosa que no puedo ignorar”.
A partir de allí y durante doscientas páginas, el autor acribilla a todos y cada uno de los componentes de la máquina de hacer chorizitos. Con la primera descarga mata a críticos literarios y gerentes de marketing: ningún cadáver se atreverá jamás a reseñar una novela que trate a San Martín de homosexual, cocainómano y traficante. Con la segunda mata al lector: ¿quién puede sobrevivir a la reiteración continua de frases que desafían la moral del cliente promedio del supermercado Yenny? “Soy el general San Martín, poeta y extranjero. Libertador y puto. ¡Me gusta la pija! ¡Me gusta la garompa!”, dispara una y otra vez, con el frenético ritmo de un Rambo irrumpiendo en territorio enemigo.
La carnicería se toma apenas algunos respiros inesperados, desconcertantes, como si fueran mensajes clandestinos escritos en el closet de la editorial. Dirá el autor, en medio de esta novela y protegido por la sospecha de que quizá nadie, ni su “editorcita de lujo”, sobrevivió a la página 139:
“Mi homenaje desde acá a mis editores anteriores que creyeron en mí cuando nadie la veía y ayudaron a armar este fabuloso personaje megacumbiero, atolondrado y superneobarroco que soy. Mi homenaje a esos editores, que además eran negros como yo, y creían en la literatura y la cultura (a diferencia mía), auténticos amanuenses y visionarios. Ahora en cambio, estoy en manos de los editores blancos, y escribo como quien obedece: escribir es agachar la cabeza”.
Apenas una línea en blanco separa esta frase de las peripecias del San Martín gay, elección sexual que justifica el autor con una interesante y profundísima teoría: todo héroe es un puto y todo puto es un héroe.
Cualquiera puede ser Borges
Sobre los escombros y quizá como un signo de lo que hay para comenzar la reconstrucción, Cucurto ofrece –fiel a su estilo: sin lógica ni justificación– dos bonus track asombrosos: revisita Casa tomada, de Julio Cortázar y El Aleph, de Jorge Luis Borges. Y agarrate, porque esto sí es algo serio.
Tuve que volver a leer El Aleph –cosa que siempre hay que agradecer– e incluso La historia universal de la infamia –que Cucurto cita con rabia– para intentar comprender lo que Vega, a través de Cucurto, nos estaba diciendo de Borges. No sé si entendí todo, pero hay dos cosas que me dejaron ardiendo. Una, que El Aleph, efectivamente, tiene como escenario el barrio de Constitución, el mismo en el que ahora –dirá Cucurto– cualquiera puede ser Borges: un locutorio coreano alcanza para conectarse con ese aleph –“uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos”– que Borges describe con asombro. “En esta época ya ni soñar maravillas se puede” escribirá el personaje Cucurto, como una confesión desesperada. La pregunta que parece dolerle es la misma que hace supurar a la decadente literatura argentina: ¿cómo escribir hoy y después de Borges?
La otra es el primer párrafo de La historia universal de la infamia. No pienso privar a nadie de ese placer, así que invito a releerlo pensando en todo aquello en lo que nos obliga a pensar Cucurto sin metáforas: en nosotros, los de a pie.
El final de este increíble libro –que sólo obligaría a leer a los cultos profesionales– es abierto. Escribe Cucurto:
“Tal vez lo que Borges, contando hechos paranormales, extraordinarios, quiso decirnos todo el tiempo, es que en la realidad está la base de todos los acontecimientos futuros y posibles”.
Luego, se despide con una palabra inquietante: “continuará…”.
Es lógico que sólo en la web –ese aleph contemporáneo del que nos habla Cucurto- puedan encontrarse comentarios sobre esta novela. Cito un párrafo de la reseña firmada por Omar Genovese, en el blog El Asunto: “1810 falla y se expone, falla y molesta, deja al lector al borde de un abismo breve, cuya posibilidad es una futura obra, sin moral, sin anclajes ni temores”.
¿Es posible?
Tercera conclusión: el único que tiene la respuesta es Vega.
La cultura egoísta
En nuestra primera cita, Vega parece desconcertado. Pregunta más de lo que responde, no sé si por desconfianza o por timidez. En la segunda, está más relajado, pero sigue demorando el momento de arrancar con la entrevista, como si temiera enfrentarse a un interrogatorio. Prefiere hablarme de sus otros dos trabajos: es columnista en el diario Crítica y en la página web de spn Deportes. Ayer mismo, me cuenta, fue a la presentación del libro de René Houseman, el mítico jugador de fútbol. “Lo recibieron en el club del barrio, todos los vecinos, con cariño, con abrazos”. No es fácil salir del clima que genera su relato, así que corto como puedo y por donde puedo.
Comenzaste siendo catalogado como un escritor de culto…
No sé muy bien qué es eso de culto, me parece algo raro. No me cierra, porque a los escritores de culto los conocemos todos y los leemos unos pocos. Entonces, ¿qué es ser culto?
Buena pregunta, ¿qué es?
Para mí es ser buena persona. Tratar de generar cosas alrededor de uno. No es leer más libros ni tener un título, sino ser sensible con lo que nos pasa a nosotros y a los demás. José Martí decía eso. Y es interesante esa idea: las personas egoístas no son cultas porque son incapaces de interactuar con otros para generar algo bueno. Entonces la clave es luchar contra el egoísmo y aprender a compartir. Ahí está la base de la cultura.
¿Para quién escribís vos?
Tengo una relación especial con la escritura. Escribo porque la escritura me fue dando muchas cosas, me fue formando, de alguna manera, mis pensamientos, mis sentimientos, la manera de ver la vida. Entonces, fundamentalmente escribo para mí. Y porque trato de mandar un mensaje que me parece importante: todos podemos cambiar, todos podemos mejorar. Escribir me hizo eso, la literatura me hizo eso. Cualquier actividad artística te permite ser mejor. Y cualquiera puede hacerla. El arte es el gran movilizador social. Nosotros creemos que la política moviliza todo, pero en el sentido que le dan los partidos. Y no es así: el lugar de la política social es el arte.
¿En qué sentido?
Sobre todo, en un sentido: el arte no es escribir bien, pintar bien, ni tocar bien un instrumento. El arte es el encuentro con uno mismo y los demás. Es lo que nos permite sentir satisfacción, alegría, comunión. Igual que el trabajo.
¿El trabajo?
Al trabajo lo considero el motor de todo. No a este trabajo capitalista, que no es trabajo, es otra cosa. Muchas personas trabajan todo el día pero no conocen, no saben, no han experimentado nunca lo que representa socialmente el trabajo. La finalidad del trabajo tiene que ser la felicidad, no el dinero. La gente se cree que trabajar es producir, pero producimos para que haya desigualdad, hambre, analfabetismo porque eso es lo que hoy genera nuestra producción en este sistema perverso.
¿Ése es el sistema contra el cual escribís 1810?
La verdad es que no sé bien cuál fue el proceso, pero en lugar de un libro histórico preferí escribir un libro actual, quizá porque todo lo que pasó hace doscientos años nos sigue pasando. Los problemas son los mismos: antes era la colonia, ahora las personas que tienen dinero; antes los próceres, ahora los caudillos políticos. No ha cambiado nada. Y me parece que eso sucede porque la gente no tiene una dinámica transformadora, no quiere cambiar las cosas, quiere seguir así porque le gusta la vida tal como está. Ése es el desafío: entender por qué la gente no quiere cambiar. Más allá del sistema, de los medios, más allá de todas las injusticias, hay un problema en cada persona, individual, que está relacionado con algo concreto: somos egoístas y el sistema ha potenciado eso hasta el infinito. El resultado es claro: tenemos el corazón capitalista. Y ahí está el problema, en cada uno. Entonces, ¿cómo logramos que la gente reflexione y tome conciencia de eso?
¿La respuesta Cucurto es convertir una novela en un electroshock?
Uno trata de mandar un mensaje: si la historia es siempre lo mismo, ¿cómo es posible que no hagamos nada?
¿La respuesta sería: sin la complicidad del que lee eso no sucedería?
Sí.
El desafío de escribir mal
También hay otro mensaje en tus relatos que tiene que ver con el rol de escritores, editores, críticos en esa construcción de una cultura conservadora, resistente al cambio…
Lo que en realidad trato de hacer es comprobar cómo funciona la corrección política, qué influencia tienen sobre nosotros la religión, el cristianismo o las leyes, por qué la idiosincrasia del argentino es así. Nosotros tenemos una tradición, un pasado… bueno. La idea es tomar ese pasado, las cosas buenas, las cosas malas, hacer algo con eso, cuestionarlo, pensar por qué es así y cómo podría ser de otra manera.
Pero vos en vez de cuestionarlo escribís “San Martín es puto”
En realidad es un exabrupto, cosas que se dicen en la calle.
¿Cómo creés que puede ser leída esa frase por el crítico literario del diario La Nación?
La verdad, esos son temas que me complican y sobre los que me cuesta explayarme, porque para mí la literatura no tiene nada que ver con eso. Yo entiendo la literatura como una herramienta que permite generar cosas. Y encima, es un entretenimiento que me gusta…
¿Una herramienta o una ametralladora? Es decir, ¿es una herramienta que permite construir o subvertir?
En esta época puede ser que tengamos que usarla como una herramienta subversiva. Me parece que nosotros nos tenemos que volver subversivos con nuestro trabajo. Y la literatura es un trabajo más, no hay que darle tanta importancia en sí misma porque por sí sola no vale ni explica nada. Detrás de toda mi literatura, por ejemplo, hay otra cosa.
¿Qué hay?
Una idea de cambio que yo he aprendido a través del trabajo. Fundamentalmente, a través de mi experiencia cooperativa. Creo que todo está relacionado y explica por qué es una literatura que cuestiona muchas cosas, que tiene muchas aristas por donde se la puede leer, pero no es una literatura buena o correcta, algo que le podría gustar a todo el mundo, no es Rodolfo Walsh. Es algo de esta época. No sé cómo explicarlo.
Intentémoslo por otro lado ¿Qué representa para vos Borges?
Uno de mis escritores preferidos
¿También un padre cuyo mandato hay que desobedecer?
No: en todo caso, un abuelo, porque soy joven. Me interesa Borges como poeta, pero además como un referente desde donde se construye algo cultural. Uno también trata de construir algo cultural desde otro lado.
Entonces, ¿sos algo así como el antiBorges?
Yo no soy esclavo de nadie, no me gusta. Ni de Borges, ni de Puig ni de Rodolfo Walsh. Estoy escribiendo treinta años después y no tengo que ser mejor que nadie ni peor que nadie. Tengo que ser lo que soy yo, mantener mi identidad. Escribir es conservar la identidad. Yo no tengo ningún padre literario. Mi único padre se murió hace tres años. El lector también quiere funcionar como un padre, o como si leyera a Borges. Y no quiero tampoco ser esclavo de ese tipo de lector. Escribo por otra cosa. Escribo porque la literatura es una herramienta de transformación social que todos tendríamos que usar, no solo los que tienen acceso a la educación, no solo la clase que lee. Todos. Ese es un derecho que hoy pocos tienen y el secreto para que deje de ser un privilegio está en escribir, no importa si bien o mal. Y cuando uno escribe va descubriendo cosas… Y eso es el arte, una experiencia. ¿Por qué algunos tienen esa experiencia y otros no? Porque te imponen la idea de que para escribir tenés que ser Cortazar, Puig…Te disciplinan y te ponen en un lugar que no me interesa. Yo quiero ser yo. El desafío, en todo caso, es arriesgarse a escribir mal pero transmitir algo, por lo menos en esta época tremenda.
¿A eso te referís cuando hablás de la época?
Exactamente. El tema de la violencia, por ejemplo. Salís a la calle y ves algo tremendo, pero no impacta a nadie. Y cuando esto se pone en letras, a la gente le molesta quizá por una cuestión de corrección política. O simplemente porque prejuzga sin leer.
¿Cuáles son esos prejuicios con respecto a tu literatura: que te califiquen de escritor villero?
Eso para mí no tiene ninguna importancia.
¿Transgresor?
Yo no soy un trasgresor: soy un trabajador. Y lo importante para mí es mejorar en mi manera de trabajar, de desarrollarme en el trabajo, de estar más con mis compañeros… En esta etapa de mi vida quiero fortalecer eso, quiero generar, hacer cosas por ese lado. Porque entiendo que esa forma de trabajo me hace libre y me da felicidad, y no todo lo otro que hago. Además, no quiero estar toda mi vida haciendo cosas por dinero. No quiero hacer cosas por dinero.
El camino de la libertad
¿Tus libros venden bien?
Ellos (la editorial) venden, yo no puedo vender nada. Y no puedo vender nada porque no tengo todavía una idea de independencia, de autogestión. Uno solo no puede. Pero para hacer algo con otro, primero te tenés que dar cuenta de que tu vida, tu libertad, no es algo abstracto, es algo concreto, es un accionar. Y la llave para esa acción está en el trabajo. Me parece que éste es un tema clave, por lo menos para estas épocas. No podemos pensar que es natural que el sistema en el que hoy vivimos deje a tanta gente fuera de todo. Tomemos como ejemplo una cosa básica de la vida: alquilar un departamento, un lugar para vivir, para dormir, para criar a tus hijos. Algo que cualquier persona necesita. ¿Qué significa hoy eso? Pagar a la inmobiliaria tres meses por adelantado, tener una escritura para la garantía, un recibo de sueldo que certifique que todos los meses ganás plata. ¿Cuántas personas tienen todo eso? Casi nadie, o sólo los privilegiados. ¿Y qué más significa? Que la inmobiliaria, que no genera nada, se queda con el dinero y con el control de quién puede alquilar y quién no. Está todo hecho para que funcionen las cosas parasitarias y no las que crean, dan vida. Así sucede en todos los órdenes. Ahora, si te organizás en un grupo y te autogestionás con lo que tenés, empezás a romper todos esos mecanismos de opresión. Además, descubrís muchas cosas cuando trabajás para y con otros. Ves a tu compañero mejor, ves que las cosas grupales van progresando aunque sea de a poco, que se va cumpliendo el sueño de alguna manera. Y así el trabajo se convierte en una felicidad, en una herramienta concreta de acción, de cambio.
¿El trabajo y la literatura, entonces, son para vos una herramienta política?
Yo no sé nada de política, yo laburo, hago libros, escribo, pero no hay que ser mago para ver lo que pasa. Estamos mucho peor que en los 70. ¿Cuántas generaciones hay hoy que ya sabemos que no se van a levantar más? ¿Cuántos muertos en vida? Mucho más que 30 mil desaparecidos. Son millones, son la mitad de la población. Y la política de Kichner, que tanto habla de derechos humanos, ¿no es también responsable de que esto suceda, de que esto no se detenga? No soy un tipo de gran conciencia social, es algo que descubrí hace relativamente poco, a través de mi trabajo en la cooperativa, a través de la literatura. Y no hubiese llegado a vivir esas experiencias si no no hubiese sufrido antes la explotación, la humillación, la indignidad de trabajar en la maldita década del 90. Sin esa rabia, esa impotencia, esa sensación de que era imposible hacer nada, no hubiese llegado nunca a escribir. Escribir fue para mí el camino hacia la libertad.
¿Qué le dirías hoy a ese repositor de supermercado que fuiste?
Podría decirle muchas cosas, pero básicamente, que hay otra manera de vivir, pero no es fácil ni cómoda. No es gratis. Para alcanzar la libertad, la felicidad, hay que arriesgarse.
Derechos Humanos
A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?
Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).
Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.
Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.
Por Sergio Ciancaglini

Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar


 ActualidadHace 2 semanas
ActualidadHace 2 semanasInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

 ComunicaciónHace 4 semanas
ComunicaciónHace 4 semanas19 y 20 de diciembre: La crónica que nos parió

 NotaHace 3 semanas
NotaHace 3 semanasMatar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

 PortadaHace 2 días
PortadaHace 2 díasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

 ExtractivismoHace 3 semanas
ExtractivismoHace 3 semanasProyecto Litio: un ojo de la cara (video)