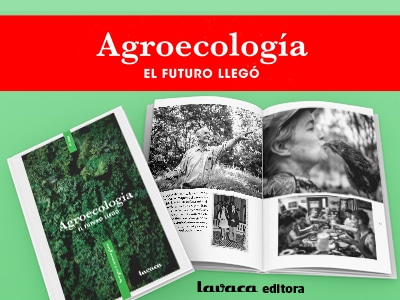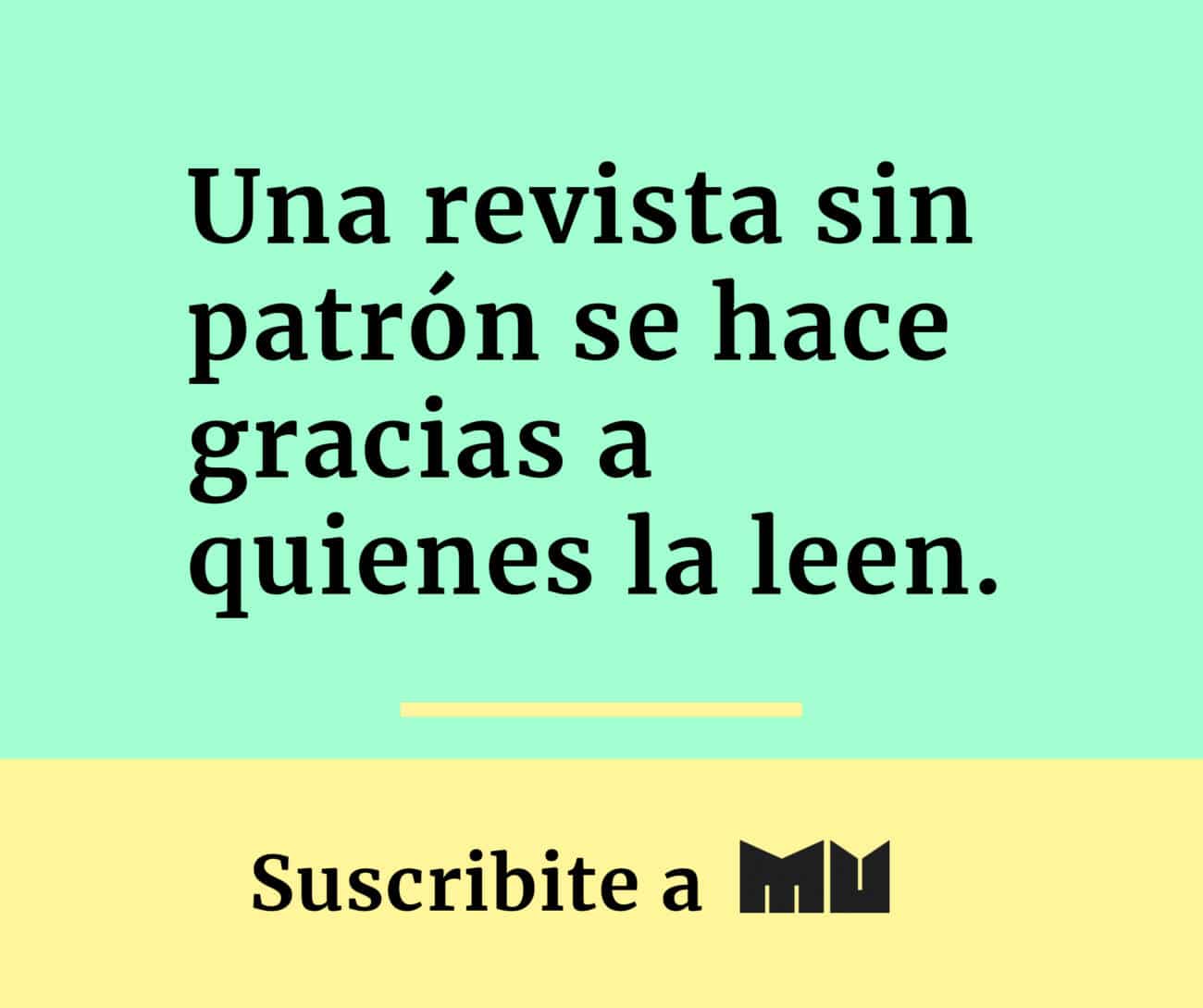Derechos Humanos
Crimen de Susana Montoya: la peor hipótesis

La fiscalía a cargo de la investigación del crimen de esta referente de derechos humanos ordenó hoy la detención de su hijo Fernando (ambos en la foto). La noticia se conoció en el momento en que se estaba llevando a cabo el acto para exigir verdad y justicia. El comunicado de la fiscalía declara que tiene elementos «profusos y contundentes» que prueban su participación. La tremenda historia de violencia que marcó a esta familia.
La fiscalía a cargo de Juan Pablo Klinger ordenó hoy la imputación y detención de Fernando Albareda, hijo de Susana Beatriz Montoya, brutalmente asesinada el 1 de agosto en su casa de la ciudad de Córdoba. Esta familia que representa un símbolo de la violencia del terrorismo de Estado, abre así un nuevo capítulo sobre las consecuencias actuales de estas heridas sociales. Quizás uno de los más difíciles de procesar por cómo impacta en la actual coyuntura política y por cómo, dónde y con quién vamos a reflexionar sobre esto.
Un primer síntoma es la respuesta de HIJOS Córdoba: «No vamos a dar declaraciones porque estamos emocionalmente impactados».
La versión y los hechos
Hasta la noticia de hoy, el relato que había hecho Fernando Albareda sobre la muerte de su madre era el siguiente.
Todo el viernes había estado llamando por teléfono a su mamá para preguntarle cómo le había ido en sus estudios. El día anterior la había acompañado al cardiólogo, quien le recomendó que se hiciera algunos chequeos.
Susana no le respondió.
Luego de ir a buscar a su hijo donde juega al fútbol, Fernando fue a la casa de su madre, en el barrio Ampliación Poeta Lugones. Las ventanas estaban cerradas y no era lo normal, porque Susana las dejaba abiertas para que entrara el sol.
Fernando dijo que no tenía llaves de la casa y le pidió permiso a la vecina para subirse al techo: desde allí vio el cadáver de su mamá tirado en el patio, contó a la prensa.
“Le reventaron la cabeza a ladrillazos y le clavaron un cuchillo en el cuello”, declaró en eldoce.tv.

El velorio de Susana Montoya.
La pintada
Fernando contó que había una pintada en una de las paredes de la casa, “aparentemente con lápiz labial”, que decía: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.
Ahora, la fiscalía en su comunicado se refiere específicamente a esa pintada: «Cabe destacar que el informe técnico del Área de Grafocrítica de la Policía Judicial ha podido establecer preliminarmente que los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda».
Una historia tremenda
Ricardo Fermín Albareda, el papá de Fernando, era subcomisario de la policía de Córdoba y militante del PRT: desde ese rol advertía y salvaba a compañeros para evitar que fueran secuestrados. Tenía 37 años cuando él mismo fue secuestrado el 25 de septiembre de 1979 por la brutal patota del Departamento 2 de Informaciones de la Policía provincial (D2). Lo llevaron al centro clandestino conocido como Casa de Hidráulica, a la vera del lago San Roque, en Villa Carlos Paz, un chalet construido en la década del ‘40 para reuniones de la Dirección Provincial de Hidráulica.
Ricardo sigue desaparecido. Su secuestro y desaparición fueron juzgados en el segundo proceso por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, en la causa justamente conocida como “Albareda”. Uno de los testigos fue Ramón Roque Calderón, un ex policía del D2, que declaró que Albareda fue trasladado “esposado y con uniforme de policía” la medianoche del 26 de septiembre del 1979 por el entonces jefe del D2, Raúl Pedro Telleldín, y los policías Américo Pedro Romano y Hugo Cayetano Britos. Dijo que lo ataron a una silla con alambre y le “arrancaron las insignias y lo degradaron”. Que lo golpearon por horas. Y que Telleldín le cortó los testículos, se los introdujo en la boca, y le cosió los labios. Mientras Albareda se desangraba, sus torturadores y asesinos se fueron a comer un asado fuera de la casa.
El juicio finalizó el 11 de diciembre de 2009 con las condenas a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez (entonces comandante del Tercer Cuerpo del Ejército); al jefe de la policía de Córdoba, coronel retirado Rodolfo Aníbal Campos; al subdirector de la Dirección General de Inteligencia, comisario César Armando Cejas; y al exagente Britos. El excabo de policía Miguel Ángel Gómez fue condenado a 16 años. El expolicía Calixto Flores fue absuelto, pero luego Casación la revocó y lo condenó a seis años de prisión. Telleldín y Romano murieron impunes.
La causa fue paradigmática porque fue la primera condena a policías por delitos de lesa humanidad en Córdoba.
En mayo, el gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial la “reparación histórica del legajo laboral” de Albareda, en el marco de la Ley N° 10.874 de “Reparación Histórica del Legajo de los Trabajadores que fueron Víctimas del Terrorismo de Estado”, y decretó su “ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio”, al grado de Comisario.
En ese marco el Gobierno le reconoció a Susana Montoya, su viuda, los subsidios previstos y la actualización de la pensión. El destino que Susana quería para esos fondos era ayudar a sus nietos.
Este jueves, los organismos de derechos humanos de Córdoba realizaron una ronda reclamando el esclarecimiento de los hechos. La noticia de quién y cómo habría cometido el crimen los encontró durante esa misma marcha.
El medio Cba24 conversó con Ana Mohaded, la decana de la Facultad de Artes de la UNC, quien planteó la siguiente reflexión: “Fui a la ronda ampliada de los jueves. Muchísima tristeza. Pero también de nuevo la profunda certeza de que nuestro camino siempre fue y será construir un mundo mejor. El horror no es hijo de nuestro quehacer. A veces se nos infiltra, pero nuestro quehacer está basado en bajar los daños, calmar el dolor, buscar un modo en el que andar en la vida sea una experiencia disfrutable para compartir. Ahí vamos. Aunque nos cueste”.

Coronas en el velorio de Susana en Córdoba.
Derechos Humanos
La “historia desobediente” que se abrazó con la madre de Floreal Avellaneda

Iris Avellaneda recibió en su casa a la hija del represor Miguel Clodoveo Arévalo, implicado en el secuestro de «El Negrito», quien le pidió perdón por los crímenes cometidos por su progenitor. Aquí relata ese emocionante encuentro. Floreal Avellaneda tenía 15 años, fue secuestrado, empalado, asesinado y su cuerpo apareció flotando en Uruguay. Hoy un monumento lo recuerda en el Río de la Plata, junto a Parque de la Memoria.
por Leonardo Castillo. Fotos: Gustavo Becerra.
Tiempo Argentino (tiempoar.com.ar)*
Iris Avellaneda, militante por la defensa de los Derechos Humanos, vivió días atrás un hecho “reparador y a la vez movilizante”, al encontrase con la hija de uno de los represores que integró el grupo de tareas que secuestró, en abril de 1976, a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, que con 15 años se convirtió en la víctima identificada más joven de los denominados vuelos de la muerte.
El pasado 14 de febrero, Mirta, hija del general Miguel Ángel Clodoveo Arévalo, visitó en su casa de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham, a la actual titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y le pidió perdón por el crimen cometido por su padre en tiempos del terrorismo de Estado.
“Vino con su hijo, que se llama Santiago, y con lágrimas en sus ojos me pidió perdón en nombre de su padre. Se sacó de esa forma una pesada mochila que cargaba desde hace años. Es un encuentro que nos sirvió a las dos”, señaló Iris en diálogo con Tiempo Argentino al referirse a este encuentro, ocurrido cuando se están por cumplir 50 años del golpe genocida y del secuestro de El Negrito.
Floreal Avellaneda e Iris fueron capturados por un grupo de tareas del Ejército el 15 de abril de 1976. Los represores buscaban a Floreal padre, militante comunista y delegado sindical en la fábrica metalúrgica Tensa, que logró escaparse cuando la patota llegó a la vivienda que la familia habitaba en la localidad de Munro.
Madre e hijo fueron conducidos primero a la Comisaría de Villa Martelli, y luego al centro clandestino de detención ilegal conocido como “El Campito”, que funcionaba dentro del predio militar de Campo de Mayo, donde ambos fueron torturados.
Quince días después, Iris fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo y estuvo encarcelada, primero en la cárcel de Olmos y luego en la Unidad Penal de Devoto, donde recuperó la libertad en julio de 1978.
El Negrito, como cariñosamente lo llamaban en su familia, corrió otra suerte. Su cuerpo apareció en las costas uruguayas el 14 de mayo de ese año, cuando faltaban pocos días para que cumpliera 16 años.
El cadáver de Floreal fue hallado junto a un grupo de nueve cuerpos que fueron fotografiados por la prensa uruguaya. En un principio, se especuló que las víctimas podían ser asiáticos, por la hinchazón que se verificaba en sus rostros.
El cuerpo de Floreal tenía signos de empalamiento y quedó depositado en un nicho de un cementerio de Montevideo, allí su rastro se perdió por obra de la maquinaria represiva que imperaba en ambos márgenes del Río de la Plata.
El Negrito, aquel militante de la “Fede” visto por sobrevivientes en Campo de Mayo cuando soportaba las torturas que le aplicaban sus captores, aún permanece desaparecido.
Tras un largo peregrinar por los derroteros de Memoria, Verdad y Justicia, Iris y Floreal padre lograron que en 2009 El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenara al genocida Omar Riveros, exjefe de Campo de Mayo, como principal responsable del asesinato de Floreal Avellaneda.
Además, resultaron sentenciados Fernando Verplaetsen, ex jefe de inteligencia en Campo de Mayo; el entonces jefe de la Escuela de Infantería, general Osvaldo García; los capitanes César Fragni y Rául Harsich, que estaban a cargo del centro de detención ilegal El Campito; y el policía Alberto Aneto, quien oficiaba como policía en la Comisaría de Villa Martelli e integraba los grupos de tareas que operaban en la zona norte del Gran Buenos Aires.
Floreal padre falleció un año después de los veredictos y las sentencias quedaron firmes en 2021 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la causa quedó acreditado el rol que tuvo Miguel Ángel Clodoveo Arévalo en el secuestro de El Negrito.
Pero este militar murió en 1982, durante la Guerra de Malvinas, cuando ostentaba el grado de teniente coronel y prestaba servicio en el sur del país. Por años, la implicación de Arévalo en el terrorismo de Estado permaneció bajo un manto de silencio.

Iris con la foto de Floreal, que tenía 14 años cuando fue secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura militar. (Foto: Gustavo Becerra).
Un encuentro en tiempos de negacionismo
Hace unas semanas, una compañera de Iris llamada Marcela, que integra la Asociación Seré -un colectivo que trabaja por la recuperación de la memoria histórica del excentro de detención que funcionó en Mansión Seré, en el partido de Morón-, le contó a la dirigente de la Liga por los Derechos Humanos que la hija de un represor vinculado al asesinato de El Negrito quería contactarse con ella, conocerla y expresarle un sentimiento de solidaridad y empatía con una víctima que hace casi medio siglo que desconoce el paradero de su hijo.
“’¿Quién será?’, pensé. Le pregunté si era un familiar de Fragni o Harsich. Y Marcela me dijo que no, que se trataba de la hija de Arévalo. Ahí recordé un hecho que sucedió cuando estaba en la cárcel. A mi casa llegó un anónimo, en un sobre, que contenía un escrito mecanografiado, en el cual decía que el asesino de Floreal estaba en el Centro de Operaciones Tácticas de Vicente López, y daba el nombre de este militar. Mi cuñada guardó esa carta y me la mostró en 1978, cuando salí de prisión”, subrayó.
Iris aceptó recibir en su casa a Mirta Arévalo, que tenía cinco años cuando su padre murió, pero con el tiempo supo tomar contacto con la historia que unía a su progenitor con el terrorismo de Estado.
“Hablamos y lloró conmigo. Vino con su hijo y la reunión también estuvo mi amiga Marcela y uno de mis hijos, Marcos Rodrigo”, recordó.
Santiago –el hijo de Mirta- le contó a Iris que había hecho la secundaria en Escobar, en una escuela que hoy lleva el nombre de Floreal Avellaneda. “Me regaló su certificado de estudios y me dijo que gracias a los docentes tuvo pudo entrar en contacto con la historia y la lucha de los organismos de Derechos Humanos en la búsqueda de Justicia. Eso lo inspiró a seguir la carrera de abogacía que está cerca de terminar”, narró la madre de Floreal.
Las mujeres quedaron en contacto, y Mirta le prometió que irían juntas a una reunión en la Liga Argentina por los Derechos Humanos con el propósito de mantener el legado de El Negrito.
“Para mí, es muy importante que pasen estas cosas en estos tiempos de un gobierno que difunde un negacionismo sobre los crímenes que cometió la última dictadura cívico militar y eclesiástica.
En esa línea, Iris, a los 86 años, considera que este encuentro con familiares de un represor que repudian los delitos de lesa humanidad cometidos por sus progenitores -una postura asumida desde hace algunos años por el colectivo Historias Desobedientes y otros- es parte de la lucha que libró para lograr Justicia por Floreal.
“En todos estos años, aporté mi granito de arena para que se sepa la verdad y los culpables paguen. Hoy existen cinco colegios que llevan el nombre de El Negrito. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?”, reflexionó.
A su edad, Iris Avellaneda sigue activa en la pelea por mantener vivo el legado de Memoria, Verdad y Justicia. Además de encabezar la Liga Argentina por los Derechos Humanos, integra el colectivo de sobrevivientes de Campo de Mayo, que impulsa la instalación de un Espacio de Memoria en ese predio.
“En el gobierno de Alberto Fernández se había declarado que se iba a crear un Espacio de Memoria, pero las obras están paralizadas. El 14 de marzo vamos a hacer un acto y vamos a tratar de entrar hasta ese lugar para rendirles homenaje a todas las víctimas que pasaron por ese centro clandestino”, sostuvo Iris.

Foto: Gutavo Becerra.
Floreal, desaparecido dos veces
Al recuperar su libertad, en 1978, Iris Avellaneda tomó conocimiento de que el cuerpo de Floreal había sido hallado en las costas uruguayas como consecuencia de los Vuelos de la Muerte. Sus familiares no quisieron darle la noticia cuando estaba detenida.
¿Cómo se logró la identificación de El Negrito? En una de las fotos que se difundieron de los cuerpos hallados en mayo de 1976, pudo apreciarse dos letras tatuadas: FA, las iniciales de Floreal Avellaneda.
Con ese dato, el abogado Julio Viaggio, quien se desempañaba como abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (la designación que entonces tenía la entidad), obtuvo los registros dactilares de Floreal que guardaba la Policía Federal y en Montevideo se pudo corroborar la identidad de El Negrito.
Sus restos se depositaron en una necrópolis de la capital uruguaya. En 1983, Floreal padre e Iris viajaron a Montevideo con la intención de recuperar el cuerpo de su hijo. Pero no pudieron, su cuerpo no estaba en el cementerio indicado ni en ningún otro. El Negrito fue secuestrado, desaparecido, identificado como la víctima más joven de los vuelos de la muerte en las costas uruguayas y vuelto a desaparecer.
En medio de las tramitaciones que llevaba a cabo Viaggio, tuvo acceso a un acta sobre el allanamiento a la casa de la familia Avellaneda, que estaba firmada por Harsich y Fragni, implicados en el secuestro de Iris y Floreal.
“Lo único que nos quedó de él son esas fotos que están en los expedientes judiciales”, apuntó Iris.
El caso de Floreal, arrojado desde un vuelo que partió de Campo de Mayo y hallado con signos de empalamiento tuvo alguna trascendencia, en medio de la censura oficial impuesta bajo el del plan sistemático que aplicaba la dictadura.
El escritor y periodista Rodolfo Walsh dio cuenta del hecho en su Carta Abierta a la Junta Militar escrita y difundida al cumplirse un año del golpe de Estado. “Atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas expuestas”, describió en un párrafo de su histórica misiva el autor de Operación Masacre.

Foto: Gustavo Becerra.
El represor que algunos quisieron convertir en héroe
El teniente coronel del Ejército Miguel Ángel Clodoveo nunca respondió por su implicación en la represión ilegal. Murió en 1982, en un accidente de helicópteros ocurrido en el sur del país durante la Guerra de Malvinas. La dictadura le concedió un ascenso póstumo al grado de general de Brigada.
En algunos registros vinculados a Malvinas se menciona como el oficial de más alta graduación caído en la conflagración con el Reino Unido.
El detalle que se omite mencionar cuando se exalta su figura es que este uniformado no pereció en combates librados en las islas del Atlántico Sur.
En 2012, cuando ya se disponía información sobre la actuación de Arévalo en los grupos de tareas de Campo de Mayo, una entidad vinculada a exsoldados que durante el conflicto con Gran Bretaña estuvieron movilizados en la costa patagónica le realizaron una misa en su homenaje.
Ante esta conmemoración, la Liga por los Derechos Humanos recordó el pasado del represor durante la dictadura al remarcar que Arévalo “era un asesino que secuestró a Floreal Avellaneda y lo entregó a quienes le dieron muerte en Campo de Mayo», y que su figura nada tenía que ver con la de un héroe de guerra.
En ese sentido, la entidad defensora de los Derechos Humanos recordó entonces que la participación de Arévalo en el crimen de El Negrito había quedado probaba en el juicio de lesa humanidad que concluyó en 2009 en los Tribunales Federales de San Martín.
*Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Agencia Lavaca y revista MU (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).
Derechos Humanos
Réquiem para un hombre pobre

Memoria de Víctor Vargas, el hombre asesinado por el policía Santiago Barrientos, en Constitución el domingo 28 de diciembre pasado. La dinámica barrial, violenta, contexto del asesinato; el tiro por la nuca, que revela que Barrientos disparó cuando Vargas estaba de espalda; el recuerdo de las y los vecinos de este hombre tranquilo y los mensajes de watsap que pintan su vida y su muerte, símbolo de una época.
Por Claudia Acuña
El día en que Víctor Vargas fue fusilado por la espalda por el policía Santiago Emanuel Barrientos, el asfalto hervía . Era domingo y a esa hora -diez minutos antes de las tres de la tarde- la esquina de Salta y Constitución estaba desolada por el sopor y la barra de hombres “escabiando”. Esa fue la palabra que usó Franco Olave Cornejo -a quien todos en ese no-barrio conocen como El Chileno- cuando declaró ante la fiscalía Penal Nª 12 para describir la escena del crimen. Es también lo que muestran las cámaras de seguridad: en una ochava, la barra liderada por El Chileno; enfrente el policía Barrientos saliendo del local de Ugis junto a la oficial Carolina Elizabeth Vázquez, encargada de sostener la caja de pizza. Hasta ahí, lo habitual.
Lo extraordinario fue Víctor Vargas.


La mamá y la hermana de Víctor, con una foto que enmarcaron para recordarlo.
Ninguno de los que lo conoció -muchos, pero poco- pueden explicar qué lo llevó a abandonar su principal característica: tranquilo, educado, respetuoso, un buen pibe, son las palabras que brotan para recordarlo del dueño de la pensión, las putas y travas de la zona, los pibes de la calle, las dominicanas de la esquina. Saben, sí, que El Chileno atacó con una botella a Víctor. Algunos especulan con el robo del celular y el motivo de su reacción posterior podría explicarlo el audio que Víctor le envió a su hermana Vanina un día antes, el sábado 27:
“Buenos días Vane. Voy a ver un laburito nuevo y ver si capaz puedo quedar ahí. Que tengas un lindo día”.
Víctor vivía pagando la pensión diariamente -cada día, cada día, cada día- juntando el dinero en trabajos temporarios -en un lavadero de autos, como repositor en un supermercado, descargando bultos en el Paseo de Compras lindero a la estación de tren: changas-, y la posibilidad de un empleo con continuidad le había dado la esperanza de un cambio en su vida. Quizá esperaba ese llamado de confirmación y perder esa ilusión significó también perder la paciencia.
Las dominicanas de la esquina prefieren proyectar la realidad: El Chileno domina esa esquina con violencia, insultos y ceguera policial. Quizá fue eso lo que cansó a Víctor y decidió responder, lo cual desencadenó el trágico después.
Lo que es dato es que un Víctor mareado –“algo raro en él porque nunca tomaba”, declaró el dueño de la pensión- entró a la cocina, tomó un cuchillo y regresó a la esquina a enfrentar a El Chileno. Fue entonces cuando el policía Barrientos y la oficial Vázquez, con la pizza en la mano, intervinieron. Lo que siguió fue rápido:
- El policía Barrientos le dio a Víctor la orden de tirar el cuchillo.
- El Chileno se escondió detrás del policía Barrientos.
- El policía Barrientos disparó tres tiros.
- La autopsia determinó que una de las balas ingresó en la nuca y salió por la ceja. Es decir: cuando el policía Barrientos le disparó, Víctor le daba la espalda.
Víctor quedó tirado en un asfalto que le dejó marcas de quemaduras. “Todavía estaba desangrándose cuando El Chileno ya tenía abogado”, dirá su hermana y, evidentemente, ese detalle también llamó la atención de la fiscalía, ya que le preguntó específicamente eso: quién llamó a su abogado. “Un amigo con el que se comunica a través de las redes sociales”, dice la transcripción que respondió.
La investigación judicial se abrió por los delitos de “atentado a la autoridad y lesiones”, pero la muerte de Víctor -agonizó tres días- obligó a apartar a la policía de la Ciudad de la investigación y, ahora, al Poder Judicial a decidir la competencia, es decir, quien investiga: la familia de Víctor -representada por la abogada María del Carmen Verdú, titular de CORREPI- exige que sea en el ámbito de Nación. En tanto, la defensa del policía Barrientos la ejerce el Ministerio de (In)Seguridad de la Ciudad, esa misma ciudad que en las calles de Constitución hierve de impunidad.



Víctor Vargas, en fotos que comparte a lavaca su familia.
Para despedir a Víctor, las personas más pobres y olvidadas de aquel no-barrio en el que Borges halló El Aleph -ese punto que contiene el universo entero y en el que hoy puede verse con absoluta claridad putas y travas golpeadas, hambreadas y humilladas cotidianamente por esa misma violencia policial que fusiló a Víctor – hicieron una colecta. El sepelio fue en Casa Roja, la sede de Ammar. Allí lo lloraron su madre y su hermana; sus vecinas sobrevivientes de las calles y sus compañeros de changas. Allí también escucho el audio que el Día de Navidad, apenas cuatro días antes de su fusilamiento, le envió a su mamá:
“¿Sabés qué, mamita? Te quería contar algo lindo. Hoy fui al Paseo de Compras de Constitución y como conozco a mucha gente de ahí que son dueños de los negocios, uno me regaló un pantalón y una remera. O sea que en Navidad estreno ropa nueva. Después otro me dio ensalada rusa con pollo y en la heladera tengo osobuco. Nada: todo eso vino de parte de Dios. Así que con lo que tenía me compré un perfume, en cajita, nuevo. ¿Qué más te puedo contar mamita? Que estoy solo y soy feliz.”
Hay un ramo de flores en el pecho de Víctor y una mesa con sándwiches, empanadas, galletitas y bebidas porque saben que quienes lo vendrán a despedir tendrán hambre. Hay anécdotas sobre esa vida que ya no es, la mayoría muy simples -sus tiempos con trabajos “buenos”, su derrape en la adicción, su estoico esfuerzo por estar “limpio”, sin drogas ni alcohol, cada día, cada día, cada día, desde hace varios años- y solo una muy compleja: en los últimos tiempos Víctor se definía como un eufórico libertario.
Derechos Humanos
El protocolo de Bullrich es nulo

Por Claudia Acuña
El juez federal Martín Cormik declaró nulo el protocolo de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich al considerar que ninguna norma administrativa puede limitar derechos constitucionales.
El fallo sienta un precedente jurídico que pone un límite a las facultades del Poder Ejecutivo ya que dicho protocolo “conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de «instruir» al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo”.
También considera que el protocolo es ilegítimo porque “no cumple los requisitos de motivación ni de razonabilidad exigidos por la Constitución”. En consecuencia, lo declara nulo y promueve que las personas afectadas inicien las demandas de reparación pertinentes en el ámbito de fuero penal.
El fallo responde así y positivamente a la acción iniciada por Sipreba y Argra, entre otras organizaciones sociales, representadas por el Cels cuyo director Diego Morales sintetiza así la importancia de esta resolución: “El punto más importante es que la decisión le pone un límite al Ministerio de seguridad al momento de regular -bajo la figura o el ropaje de instrucciones a los funcionarios policiales- conductas de los ciudadanos que están garantizadas por la Constitución. Este me parece que es el dato más importante y que no lo habíamos visto en las otras acciones que presentamos“.
Segundo punto a destacar: “También le pone un límite a que el Ministerio imponga que el derecho a manifestarse es un delito, y que a partir de esta caracterización realice operativos para evitarlas”.
El tercer punto no es menor: los efectos que ha sembrado la aplicación de este protocolo ahora considerado nulo. “El más grave es el caso del fotógrafo Pablo Grillo y también que dos personas hayan perdido el ojo, pero además de muchos heridos hubo más de 200 detenciones arbitrarias y constantes agresiones a la prensa. Es decir que una norma ahora considerada ilegítima ha dejado personas afectadas en sus cuerpos y en sus derechos”.
Morales descuenta que el Ministerio apelará este fallo, pero también que la justicia avalará que hasta tanto se resuelva ese trámite judicial el protocolo quede anulado. En ese sentido destaca la presentación que realizó ante la justicia Periodistas Argentinas, que llegó hasta la Corte Suprema y esa máxima instancia judicial determinó que el fuero competente para dictaminar es justamente el que ahora ha declarado nulo el protocolo.

 IndustricidioHace 3 semanas
IndustricidioHace 3 semanasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

 IndustricidioHace 2 semanas
IndustricidioHace 2 semanasQuebró Aires del Sur: los trabajadores y la UOM ocupan la fábrica, y el intendente denuncia 10.000 empleos perdidos en Rio Grande

 Muerte por agrotóxicosHace 2 semanas
Muerte por agrotóxicosHace 2 semanasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

 Reforma LaboralHace 4 semanas
Reforma LaboralHace 4 semanas“Lo que se pierde peleando se termina ganando”

 Pablo GrilloHace 4 semanas
Pablo GrilloHace 4 semanas“Quiero ver a Bullrich presa”