CABA
Todos los fuegos: el Delta en llamas
El Delta del Paraná está ardiendo desde principios de año. Modelo extractivista, pampeanización y ecocidio sobre uno de los humedales más grandes del mundo. De la visión antropocéntrica a la ecocéntrica y la necesidad de reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho. Activismo ambiental, Ley de Humedales, relación con la tierra y cómo accionan ante la Corte Suprema las generaciones futuras, que no tendrán un planeta B.

Por Tomás Viú / Enredando, desde Rosario.
En Rosario la caravana de bicicletas recorre los 12 kilómetros que hay desde el Monumento a la Bandera hasta el puente Rosario-Victoria. Las movilizaciones callejeras no abundan en una ciudad que, a pesar de estar en fase 5 de la cuarentena, tiene circulación comunitaria de Covid-19 y una curva de contagios en ascenso. Pero el ecocidio que pone en jaque a la salud no conoce de cuarentenas. Es el cuarto sábado consecutivo que la Multisectorial por una Ley de Humedales, que se formó al calor de las quemas, convoca a movilizar.
A la bicicleteada y al corte de ruta de los sábados anteriores se suma una marcha de 5 kilómetros en la que cinco mil personas caminan por el puente hasta el peaje, en una caravana histórica hacia un abrazo simbólico con el pueblo entrerriano movilizado. Justamente en Entre Ríos se concentra el ochenta por ciento de los humedales del Delta del Paraná que junto a las provincias de Santa Fe y Buenos Aires ocupan 1.750.000 hectáreas.
“Estamos en una crisis ecológica y climática, y los humedales son el riñón de nuestro mundo. Son un gran regulador de inundaciones y retienen mucho carbono”. Mayra, estudiante de Derecho, autoconvocada, dice que fue aprendiendo las funciones del humedal cuando se hizo eco de lo que estaba pasando. Estos ecosistemas –zonas de tierra inundadas de forma temporal o permanente– albergan el 40% de la biodiversidad mundial. A las funciones ecosistémicas que menciona Mayra se suman la retención y exportación de sedimentos y nutrientes; la depuración del agua y su almacenamiento; la vinculación con diversas culturas y tradiciones; la base de economías locales donde el acceso al agua dulce permite el desarrollo productivo, la recreación y el turismo. “Esta lucha tiene que ser colectiva. Necesitamos un planeta para vivir, y no tenemos otro”.
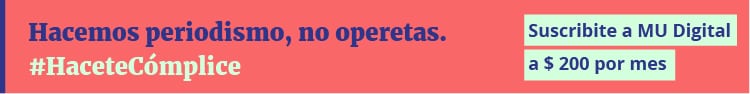
El cartel “Hay lombriz” es un indicio de que el río está cerca. La gente aplaude y grita debajo del tapaboca, que funciona como un reparo frente a algo más que el coronavirus: el 3 de agosto la calidad del aire en Rosario fue una de las peores a nivel mundial, por encima de Distrito Federal de México. “Es humo del bosque”, dice uno de los nenes. El otro le responde que es niebla. El cuadro de la discusión meteorológica se completa con la madre que lleva en brazos a su otro hijo dormido y el padre que marcha con los brazos en alto sosteniendo un cartel que dice “No a las quemas”.
El 21,5% de la superficie de Argentina –600. 000 km²– la constituyen humedales: lagunas altoandinas, mallines, turberas, pastizales inundables, esteros, bañados, albuferas, rías y marismas distribuidas en once regiones, en zonas urbanas y rurales.
Desde arriba del puente se pierde la ciudad, queda sugerida detrás de la niebla espesa que funde al río con el cielo. La bajante extraordinaria acerca las orillas que el sábado siguiente se verán unidas por una fila de kayaks que cortarán el río Paraná. A cada lado del puente se ven grandes zonas negras como manchones que interrumpen los tonos verdes. Los árboles pelados acusan recibo de un invierno con fuego y sequía.

Spoiler de las llamas
Aldana Sasia nació en Soledad, un pueblo del norte santafesino. Su papá era acopiador de granos y productor agropecuario. Ella conoció el trabajo que se hacía con la tierra cuando se rotaban los cultivos. Después la producción cambiaría de escala. Y Aldana cambiaría de ciudad, estudiaría abogacía y se especializaría en Derecho Ambiental. También se sumaría al Foro Ecologista de Paraná, una organización que nació hace más de veinte años para oponerse a la represa que se proyectaba en el río.
Según datos de la ONU, desde 1972 la cantidad de leyes proteccionistas del ambiente a nivel internacional se multiplicó por 38. La Ley de Ambiente Nº 25675 dio en 2002 un marco de protección general en la Nación y, sobre ese piso, las provincias fueron estableciendo sus legislaciones. Aldana dice que hay un sinnúmero de leyes que protegen al Delta, pactos internacionales, de biodiversidad, de cambio climático, de generaciones futuras. El Artículo 41 de la Constitución Nacional se refiere al derecho a un ambiente sano y equilibrado, y la constitución de Entre Ríos le dio especial protección a los humedales. Hay leyes que regulan las cuencas de agua y la Ley de Monte Nativo que colorea las áreas que se deben preservar: el Delta del Paraná, pintado de rojo, está ardiendo desde hace siete meses.
Doce años antes hubo un spoiler de esta película. En mayo de 2008, según estimaciones de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la superficie quemada del Delta del Paraná alcanzó 206.955 hectáreas. “Después de aquella catastrófica quema se dictaron programas y el Banco Interamericano de Desarrollo financió planes para que no volviera a suceder lo de 2008”, dice Aldana.
En aquel momento se firmó un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, junto al gobierno nacional, para implementar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS). Entre 2010 y 2014 se elaboró el Plan y se publicó un documento con las acciones estipuladas, pero no se avanzó en la implementación. Las organizaciones ambientales vienen reclamando desde hace años la ejecución del PIECAS y su institucionalización, para que concretarlo no dependa de la voluntad de los gobiernos de turno. Los dos proyectos de ley que se presentaron en este sentido perdieron estado parlamentario. La provincia de Entre Ríos elaboró entre 2015 y 2016 un plan de ordenamiento para el delta entrerriano.
Una vez más, el final es crónica anunciada: el Plan Delta Sustentable de Entre Ríos nunca se implementó.

Foto: Eduardo Bodiño 
Foto: Eduardo Bodiño 
Foto: Eduardo Bodiño
Por qué se enciende
Cuando César Massi empezó a recorrer con su perro los espacios verdes de Rosario tuvo una revelación. El fruto caído del árbol fue la epifanía y esa semilla de timbó fue la primera especie que sembró. A partir de ahí la informática dejó de ocupar tantas horas de sus días. Se limitaría a cumplir su horario laboral como ingeniero en sistemas con el deseo puesto en volver a su casa y ver el estado de los germinadores. Algunas plantas las regalaba y otras las vendía. Después trabajó en algunos viveros hasta tener el propio.
Desde que empezaron los incendios en las islas César se dedica, entre otras cosas, a calcular la superficie quemada. El cálculo no es fácil de hacer: toma los datos mensuales de las imágenes satelitales y las va superponiendo manualmente punto por punto. César dice que aunque estos sistemas de información son públicos, los funcionarios no los usaron hasta julio. Hasta ese momento él era el único que publicaba los datos en Twitter. Del 15 de enero al 15 de julio se quemaron 60.000 hectáreas. Pero tomando únicamente la imagen del mes de julio completo son 100.000 las hectáreas quemadas, lo que indica que en la última quincena de ese mes el fuego fue muy arrasador. Incluso, la referencia de las 100.000 hectáreas quemadas –cuya superficie equivale a cinco ciudades de Buenos Aires– corresponde únicamente a los 150 km de costa que hay desde San Lorenzo hasta San Pedro, mientras que los incendios se dieron a lo largo de toda la costa que recorre el Delta que tiene más de 300 kilómetros.
El humedal de Jaaukanigás –la zona más biodiversa de todo el valle de inundación del Paraná que abarca 500.000 hectáreas desde Avellaneda hasta Las Toscas– se quemó en un ochenta por ciento.
Aldana vive en Paraná, a pocas cuadras del río. Al otro lado de la línea telefónica se nota que le cuesta respirar por la cantidad de humo. En Entre Ríos, la Ley de Manejo y Prevención del Fuego permite la quema con la autorización correspondiente. Pero la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le ordenó a la provincia y a la Municipalidad de Victoria que suspendan por seis meses toda autorización administrativa de quema controlada de malezas en la zona. Al 14 de agosto hay siete propietarios de lotes que están siendo investigados por las quemas en la Justicia Federal. “Tenemos dos cautelares y pedidos de prisión para algunos productores pero las quemas siguen. Necesitamos un cambio de mentalidad”, dice Aldana.
Hasta el boom sojero –la soja transgénica entró en Argentina en 1996 de la mano del entonces secretario de Agricultura Felipe Solá– los productores llevaban sus vacas a la isla solamente para el período de engorde. Pero a medida que la soja fue copando el continente, la ganadería en islas pasó a ser de ciclo completo. Por eso las vacas están todo el año en la isla y se quema fuera de la temporada tradicional. “Hay un cambio en el sistema productivo. A partir del boom de la soja se da una reconfiguración territorial de la ganadería”, explica la antropóloga Laura Prol, integrante del Área Humedales del Taller Ecologista de Rosario.
Según la mirada de Aldana Sasia, lo que nunca se debió autorizar es la ganadería a gran escala de tipo feedlot. “Se podría autorizar en pequeña escala, con una ganadería de monte bajo, donde el ganado está disperso y no amontonado. Y al menos se debería saber quiénes llevan adelante esta práctica y en qué magnitud”.
La abogada describe la situación de irregularidad de la provincia de Entre Ríos que no tiene registro de la titularidad de las tierras, ordenamiento ni catastro. “Es todo tan ilegal, insostenible, insustentable, que esas tierras de bienes de dominio público natural fueron entregadas a algunos privados durante el gobierno de facto en 1977”.
Desde las organizaciones que conforman Humedales sin Fronteras –CAUCE, FARN, Casa Río, Taller Ecologista– hacen énfasis en la necesidad de trabajar en el terreno con los diversos actores involucrados. Para Laura Prol, es necesario reconocer que el fuego se utiliza y a partir de eso definir pautas de uso con quienes están en el territorio. Dice que la población isleña depende en gran medida del trabajo ganadero. Se calcula que actualmente hay un veinte por ciento menos de hacienda con respecto al momento de auge en 2009. Por eso las organizaciones sostienen que esta situación se podía prever y controlar. También prenden la alarma de lo que pueda pasar en primavera y verano porque las condiciones de sequía y bajante continuarán. Mientras tanto, el cordón de fuego se replica en el Pantanal y en la Chiquitanía.
La estrategia actual de Nación, en la reactivación del Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel del PIECAS, es la Red de Faros de Conservación (RFC). Laura Prol explica que la propuesta oficial es establecer siete faros (zonas) en el Delta del Paraná, con un punto de anclaje en el territorio que funcione como base operativa. En lugar de que sean las provincias las que controlen el territorio como establecía el PIECAS, será Parques Nacionales quien ejerza el poder de policía. Puerto Gaboto ya se convirtió oficialmente en la sede del primer Faro de Conservación.
El 11 de agosto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió favorablemente la medida cautelar solicitada en una acción de amparo colectivo ambiental promovida por Equística Defensa del Medio Ambiente contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria. El fallo ordena la creación inmediata de un Comité de Emergencia Ambiental.

Foto: Eduardo Bodiño 
Foto: Eduardo Bodiño 
Foto: Eduardo Bodiño
Estrés hídrico y animal
Cuando la gente va a la isla a tomar sol, César está con las botas puestas estudiando las plantas nativas. Dice que nació en el medio del campo (Bigand) y que siempre estuvo en contacto con lo verde. De chiquito recorría arroyos y pastizales para ir a pescar. Pero un día dejó de llevar la caña y empezó a llevar la cámara. Como le gusta más recorrer que estar esperando el pique, ahora pasa el tiempo pescando imágenes.
La última vez que recorrió las islas fue a fines de enero, cuando la mayoría de las lagunas ya estaban secas y con mucho material combustible. En ese momento empezaron los primeros incendios y no pararon nunca. El único momento en que mermaron fue durante la fase 1 de la cuarentena. Dice que hoy prender un fósforo es como tirarlo en un mar de nafta.
Los reptiles están inactivos durante el invierno, esperando el calor para empezar a moverse. Las quemas los agarran desprevenidos y no tienen la velocidad para escapar del fuego. Esos animales, dice César, mueren o algo peor: “Las aves como la tijereta que llegan del norte en primavera se encuentran con su hábitat destruido y tienen que pasar hasta el próximo invierno en un lugar donde no hay alimento ni sitio de nidificación, con escasez de agua y compitiendo por el espacio”.
Las plantas tienen un estrés hídrico producto de cuatro o cinco meses en los que no llueve de manera intensa como para penetrar en el suelo. César ayuda a entender por qué los paisajes tienden a ser menos complejos: las especies características del humedal no están preparadas para el fuego y en general no sobreviven; las que sí logran rebrotar se reproducen mucho más frente a la falta de competencia. De esta manera, los pastos y espinillos van ganando terreno frente a la vegetación propia de la isla.
La infancia va a la Corte
Úrsula, Florentina, Gala, Augusto y Álvaro son los niños y niñas de entre 10 y 14 años que se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación junto al Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental. Presentaron un Amparo Ambiental Colectivo solicitando medida cautelar y exigiendo la conformación urgente de un Comité Interjurisdiccional con la representación de las generaciones futuras y la firma de un Pacto Intergeneracional.
La generación del futuro ya tiene representación. Lxs niñxs son el presente y no quieren sufrir las consecuencias de las decisiones que no se tomen hoy. “Es la primera vez que niños y niñas les exigen a los estados que tomen medidas para que al momento en el que ellos mismos puedan ser decisores políticos, el Delta llegue en condiciones mínimas de sustentabilidad”, cuenta la abogada Sasia.
En la presentación judicial también pidieron la declaración del Delta como sujeto de derecho. La humana no es la única especie viva en el planeta. Se trata de pasar de la actual visión antropocéntrica que exige la preservación de la naturaleza para la sostenibilidad del hombre, hacia una visión ecocéntrica en la cual el cuidado de la naturaleza sea por el solo hecho de cuidarla. En Nueva Zelanda, Colombia y la India se reconoce a ríos y a páramos como sujetos de derecho.

Un balazo en el pie
En el Congreso Nacional se están debatiendo distintos proyectos de ley de presupuestos mínimos para la protección de los humedales. Hasta ahora hay siete proyectos en Diputados y tres en Senadores. Todos abordan una serie de puntos comunes, como el objeto de preservar estos ecosistemas manteniendo sus características y funciones, establecer una definición amplia de humedal y realizar un inventario . Las organizaciones que integran Fundación Humedales y Humedales sin Fronteras publicaron documentos con los contenidos que deberían incluirse en la ley, algunos de los cuales han sido incorporados en los proyectos.
En 2013 y 2016 la ley tuvo media sanción pero los lobbies sojero, minero e inmobiliario hicieron que terminara perdiendo estado parlamentario. Las organizaciones están pidiendo que las Cámaras se complementen y que tiendan a la unificación para que finalmente salga la ley.
Los terraplenes y endicamientos se construyen para evitar que el agua siga su curso natural e inunde las zonas que se usan productivamente. Se calcula que cerca del 13% de la superficie de la región está endicada. También es conocida la intención de habilitar los puertos y la infraestructura diseñada en la hidrovía Paraná-Paraguay. Aldana agrega la intención de algunos productores de dejar el suelo muerto. La doctrina del shock, dice, es cuando se deja algo en un estado de carencia absoluta. “La Carolina S.A. pide la autorización al municipio de Victoria para hacer un emprendimiento urbanístico justificando que esas tierras ya no le sirven para la actividad ganadera por su deterioro”. Acción y efecto de exprimir.
Los incendios prenden las luces de un modelo. El viento buchonea, llevando y trayendo la alarma en forma de humo que tardó en llegar a Buenos Aires. Se comprueba lo que las organizaciones venían avisando. La clase política despierta a destiempo. La discusión es mucho más grande que una quema bien grande. Para evitar que la mirada termine en el mes o el año que viene, Aldana propone hablar del desarrollo con una mirada geopolítica proyectada al futuro. “Hoy tenemos que importar fósforo (fertilizante) para seguir produciendo. Dentro de poco no vamos a poder plantar ni una cebolla”, dice.
La escena ocurre en el Senado de la Nación Argentina. Sobre un fondo de pared blanca, plano medio de César que mira a cámara. Habla de corrido, fuerte y claro, con dolor, con vehemencia, con hartazgo. Da argumentos, enumera especies de animales. Habla de flora y de fauna. Dice que de la ley mucho no va a hablar porque no es experto en el tema. Pero habla de la urgencia de la ley. Cuando termine de exponer estará contento, movilizado por haber sido convocado por el Senado para hablar en nombre de la Asociación Ecologistas de Santa Fe. Pero esa felicidad dura poco. Entra a Twitter y ve que retomaron los incendios. La noticia le arde en el cuerpo. Queda varias horas herido y unos días después dirá: “Cuidar el área natural es ponernos un chaleco antibalas. Cada metro de naturaleza que destruimos es tirarnos un balazo en el pie. Es un espiral autodestructivo al que vamos con la necesidad de generar dólares vía el extractivismo”.
¿Qué perdemos en el fuego?
Simón, violinista: “Perdemos ecosistema, fauna, salud, tierra, vida”.
Emiliano, ingeniero: “Perdemos lo que hace años venimos perdiendo. Se metieron con el aire. Si no podemos respirar, ¿qué sigue?”
Julieta, docente de inglés: “Perdemos agua potable, refugio, hábitat, alimento, animales, vegetales, salud pública, seguridad”.
Luis, empleado: “Creo que, al revés, ganamos mucho al poder impulsar todo lo que estamos haciendo”.
Derechos Humanos
A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?
Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).
Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.
Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.
Por Sergio Ciancaglini

Actualidad
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar


 NotaHace 3 semanas
NotaHace 3 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

 NotaHace 3 semanas
NotaHace 3 semanasAdiós, Capitán Beto

 PortadaHace 2 semanas
PortadaHace 2 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

 ActualidadHace 1 semana
ActualidadHace 1 semanaReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

 ActualidadHace 4 días
ActualidadHace 4 díasPablo Grillo con lavaca: “Quiero ver a Bullrich presa”




















