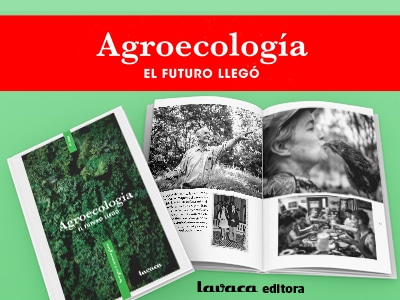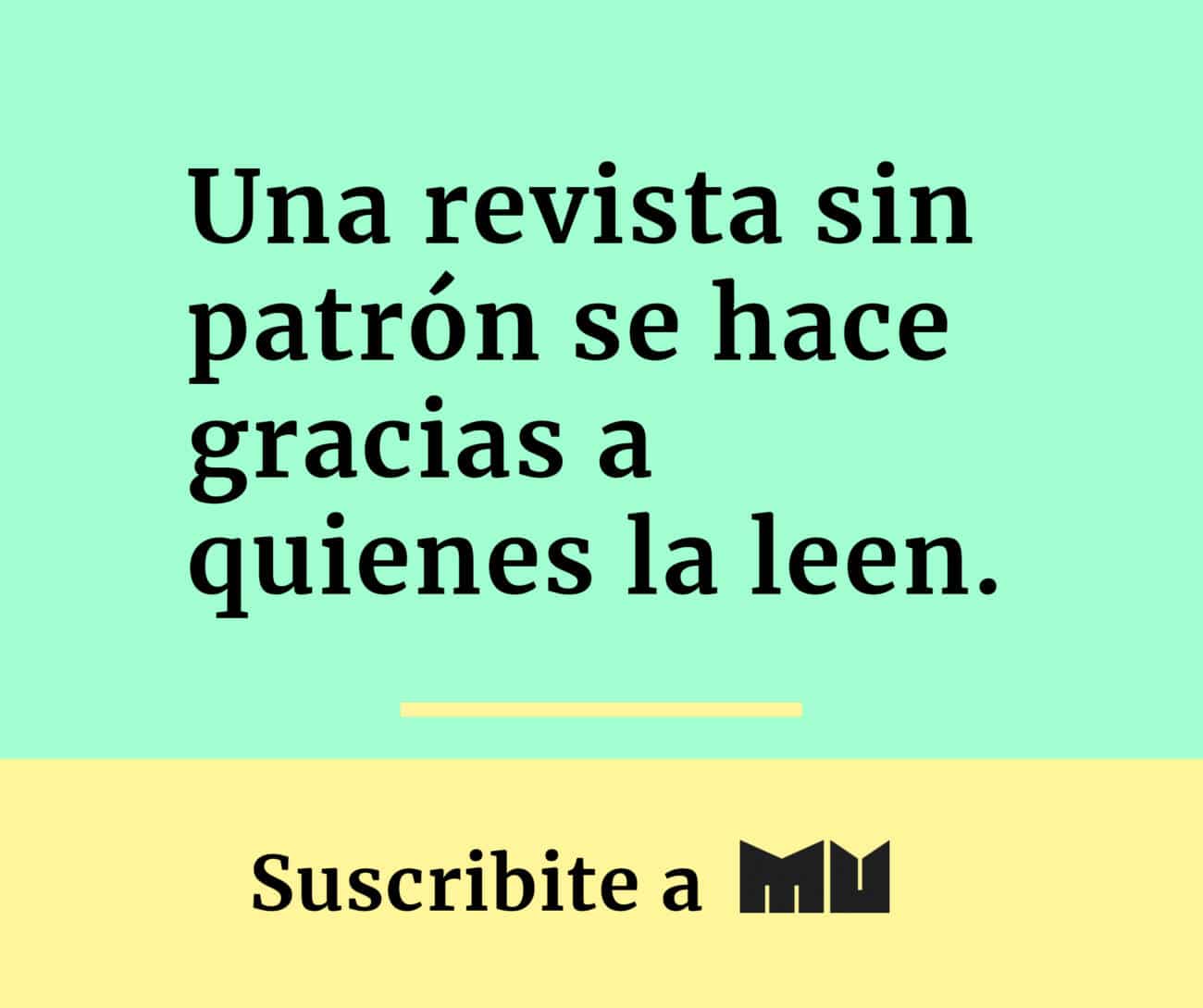Mu21
Ratas en el techo
Este cuento de Félix Bruzzone es apenas una muestra de su talento literario. Y una forma de acercarse a la potencia de ese imaginario que la generación de hijos de desaparecidos aporta a la decadente escena cultural criolla. Cómo transformar el horror, el dolor y la muerte en algo que valga, literalmente, la pena.
A l Comandante Pedro, militante del erp que iba a estar al mando durante el asalto a Monte Chingolo, lo atraparon poco antes de la fecha prevista para la operación. En Campo de Mayo, donde lo torturaron, uno de los tormentos fue el de abrirle el vientre y hacer que una rata le caminara por las tripas. Globos de sangre del tamaño de piñatas se inflaban a la altura de su estómago y explotaban una y otra vez bajo las patas del animal. Pedro no habló. Lo mataron. Dicen que si él hubiera estado al mando las cosas habrían salido mejor. Mi mamá, por ejemplo, una vez adentro del regimiento, no habría muerto ametrallada.
Me acuerdo de esto porque hace poco, con mi mujer, compramos una casa con ratas en el techo. Ya desde la primera vez que fuimos a ver el lugar detecté el problema. No importa, dijimos, enfrente hay una plaza: nuestros hijos, cuando los tengamos, van a poder jugar todo lo que quieran; además el precio es realmente bueno. Mi mujer estaba muy contenta, yo nunca la había visto así. Apenas concretamos la compra nos pusimos a pensar en las refacciones que podrían hacerse antes de mudarnos. Y como soy azulejista empezamos por ahí: levanté las alfombras, todas podridas, y me puse a azulejar.
En cuanto termine cancelamos el contrato de alquiler del departamento y nos mudamos acá, le dije a mi mujer. Y todo fue bien hasta que una noche, después de azulejar varias horas, mientras volvía por un camino que no conocía –habían cerrado la barrera, varias máquinas viales todavía trabajaban, supongo que iban a construir un túnel o un puente, algo grande– descubrí que nuestra casa estaba cerca de Campo de Mayo.
En ese lugar, aparte de haber matado al Comandante Pedro, habían matado a papá. Es decir, no lo habían matado sino que fue allí donde estuvo secuestrado hasta que lo subieron al avión que luego lo arrojó al mar.
A mi mujer no le dije nada, pero el tema de la cercanía de Campo de Mayo me tuvo mal por unos días. Ella, con tal de cuidar mi salud mental, sería capaz de vender la casa y buscar algo –seguro que algo peor– en cualquier otra parte. Y con la suerte que tuvimos, y lo feliz que está ella con la casa, mejor que no pase nada de todo eso, pensé.
Pero entonces, otro día, vi a uno de esos aviones militares sobrevolando la zona. Pasó justo por sobre la plaza. Volaba bajo. Hélices ruidosas. Trompa gorda. Cola en forma de rampa.
Y eso no fue nada, una tarde pasó uno que dio varias vueltas en redondo, como si estuviera haciendo algún tipo de ejercicio o reconocimiento, y al final abrió la rampa de atrás para que saltaran varios paracaidistas.
Abrió la rampa, sí.
Esa noche mi mujer me preguntó si me pasaba algo. Nada, le dije. Bueno, dijo.
Al tiempo –azulejaba las paredes de la cocina, empezaba a anochecer– pasó otro avión. Éste volaba alto y por momentos quedaba oculto tras las nubes. Igual, era fácil ponerse a mirarlo porque hacía mucho ruido. Así que también fue fácil ver el momento en que se abrió la rampa y un hombre cayó al vacío. Otro paracaidista, pensé. Pero no, el hombre cayó como una plomada.
Durante algunos minutos no supe qué hacer. El hombre había caído y el avión había continuado su rumbo. Pensé en la posibilidad de que aquello no hubiera sido cierto. Después corroboré que sí: en la plaza, dos jóvenes se hamacaban y señalaban hacia el cielo.
Salí. Algo tenía que hacer. Mientras caminaba pensé cosas horribles. No tengo que hacer la denuncia, pensé, esto debe ser un asunto delicado. Y como estaba seguro de saber dónde había caído el hombre me dirigí hacia el lugar lo más rápido que pude. Había que pasar el terraplén y bordear el arroyo hasta llegar a una fábrica desmantelada, justo antes de los monoblocks. Recorrí la fábrica varias veces y hasta escalé algunas instalaciones para tener una mejor perspectiva. Pero como había cada vez menos luz todo empezaba a parecer inútil y me senté a esperar. Entonces escuché los gemidos.
¿Podía alguien sobrevivir de semejante caída?
Sí: yo vi un documental donde un aficionado contaba de la vez que saltó de un avión y el paracaídas no se abrió. Pero tuvo suerte: terminó estrellándose contra unos fardos que le salvaron la vida. Sólo se rompió un hombro. Así que me quedé en silencio hasta identificar de dónde venían los gemidos. Pronto lo supe: del cañaveral junto al arroyo. No fue fácil llegar hasta el sitio exacto –cañas tupidas, hojas filosas– y mucho menos sacar al hombre de entre la maleza. ¿Dónde convenía llevarlo? Hospitales no. Seguramente era un perseguido, alguien a quien yo debía proteger. Mientras lo cargaba siguiendo el lecho del arroyo pensé que mi papá también podía haber sobrevivido a su caída y que cualquier día podía llegar a casa con una botella de vino y un pollo. Pero no. Eso era como pretender que mamá volviera un día con las balas que la habían matado colgadas alrededor del cuello, hermoso collar-trofeo.
Imposible.
Desde la casa llamé a mi mujer para decirle que había tenido un problema con el auto y que no iba a volver a dormir.
Después de colgar me concentré en los golpes que el hombre tenía en todo el cuerpo, debían ser dolorosos. Por suerte estaba inconsciente. Y no sangraba, pero creo que estaba destrozado por dentro y que las ratas del techo podían oler esa sangre que pronto empezaría a salir por la boca o la nariz o las orejas; o quizá podían oler la muerte próxima y entonces empezaban a correr desesperadas. Algunas, más eufóricas, emitían fuertes chillidos que parecían gritos.
Luego el hombre volvió en sí y empezó a querer decir algo. Movía las manos, señalaba algo que parecía estar por encima del cielorraso, de las ratas, del techo, algo de afuera pero también de arriba. Entonces golpearon, afuera. Abrí o reventamos la puerta, dijo una voz aguda que se mantuvo algunos segundos haciendo eco en el recibidor.
Busqué en la caja de herramientas algo duro, una llave de fuerza, una maza, para enfrentar al que quería entrar.
Pero resultó que eran varios, no sé cuántos porque algunos se quedaron afuera, y no pude hacer nada. Me ataron y me preguntaron dónde estaba el tucumano. En el baño, dije, y ellos fueron y volvieron. Decinos dónde lo metiste, dijo el de voz aguda empuñando una escopeta. No sé.
Revisaron toda la casa. Confundidos con los ruidos de las ratas, subieron al entrepiso y buscaron en el techo. Después me ataron y me dijeron que si no hablaba iba a pasarla mal, muy mal. A ése lo buscamos por durazno, dijo el de voz aguda, ¿vos sabés lo que es un durazno? No. Durazno, ya vas a ver, dijo, y me dio un culatazo en la mandíbula.
Cuando recobré el conocimiento mi mujer estaba atada a una puerta. Vine para que no estuvieras solo, dijo, no sabía que… Entonces el de voz aguda le pegó y me mostró una foto. Hablá, dijo, si no querés que a tu mujer le pase esto. En la foto, una nena de once o doce años, atada, mutilada y con una rata mordiéndole una oreja.
Hablé.
Al día siguiente, hacía algo de frío, no mucho, volvimos al departamento. Mi mujer cada tanto lloraba y en un momento me preguntó qué íbamos a hacer con todo lo que había pasado. No sé, dije.
Al llegar nos tiramos en la cama. Dormimos. Muchas horas después, no sé cuántas, me levanté, solo, me preparé un café, y abrí la guía de teléfonos. Desratizadores, busqué. Por suerte había varios números.
Mu21
Educandos
Mu21
Bio Política
La organización h.i.j.o.s. no existe formal ni legalmente, pero desde hace más de diez años genera acciones y reflexiones que impactan en toda la sociedad. Algunos forman hoy parte del gobierno, otros del Estado y otros de la oposición. Algunos más siguen apostando a los lazos comunitarios. Pero todos representan una forma única de hacer y pensar la política. ¿Qué nos señala hoy esta generación?
(más…)
Mu21
Los chiches de Chicha
María Isabel Chorobik de Mariani –Chicha– es la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, aunque se separó en 1989 por razones que prefiere no revelar. En noviembre cumplió 85 años y sigue buscando a su nieta Clara Anahí, desaparecida tras un ataque descomunal dirigido por los propios Camps y Etchecolatz, contra una casa que hoy es museo, en la que mataron a cinco personas, incluyendo a la nuera de Chicha. En medio de las investigaciones y denuncias, esta mujer compraba una muñeca por cada viaje, por cada reclamo. Son más de 200. Un símbolo de paño, plástico y corazón, para que los nietos sepan que nunca dejaron de ser buscados.
(más…)

 Revista MuHace 2 semanas
Revista MuHace 2 semanasMu 204: Creer o reventar

 MúsicasHace 3 semanas
MúsicasHace 3 semanasSusy Shock y Liliana Herrero: un escudo contra la crueldad

 ActualidadHace 4 semanas
ActualidadHace 4 semanasQue viva el periodismo: las respuestas a los ataques a la prensa

 ActualidadHace 2 semanas
ActualidadHace 2 semanasLos vecinos de Cristina

 AmbienteHace 2 semanas
AmbienteHace 2 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná