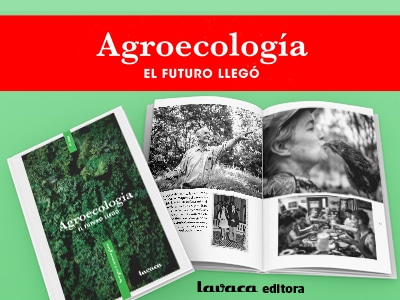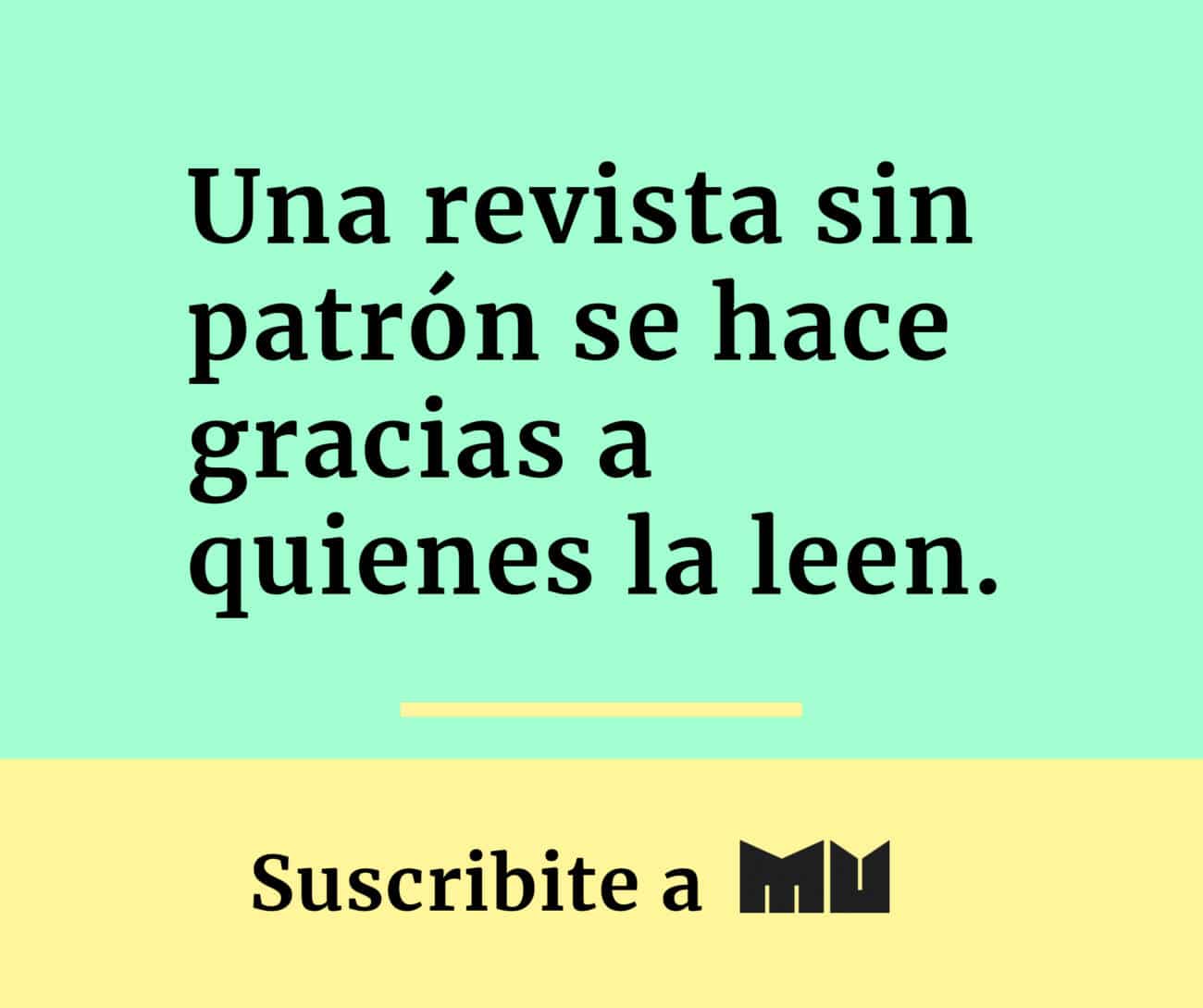Mu29
Máquina de violencia
Josefina Martínez integra el Equipo de Antropología Jurídica y Política y, ahora, dirigirá el Programa de Violencia Institucional del cels. Sus trabajos analizan cómo funcionan los mecanismos que generan la violencia de Estado. Las burocracias penales y su ceguera ante las ilegales rutinas policiales. Ésta es la primera entrevista en la que estrena su nuevo cargo en el Programa de Violencia Institucional del cels, cuya dirección asumirá formalmente recién dentro de dos meses. Es antropóloga y esa mirada le da a su discurso otra sintaxis y a su práctica otra perspectiva: hace varios años que sus investigaciones sobre antropología jurídica y política la llevaron a escenarios donde escuchó y vio, registró y sistematizó la violencia de Estado. Primero junto a su mentora, la especialista Sofía Tiscornia, luego desde la Comisión Provincial de la Memoria y su Comité contra la Tortura, en el distrito de ese monstruo que por costumbre apodamos “la Bonaerense”. Durante la charla, entonces, mezclará conceptos de las ciencias sociales con citas de conversaciones que mantuvo con jueces y fiscales para interpelarlos sobre los temas que más incomodan a estos funcionarios: las torturas, las detenciones arbitrarias, las causas armadas y los abusos policiales. Un combo que ella cataloga, sin rodeos, “condiciones materiales de producción de la burocracia penal” que la sociedad intenta invisibilizar manteniéndolas en sus márgenes más opacos. Veamos cómo y pensemos por qué.
Ésta es la primera entrevista en la que estrena su nuevo cargo en el Programa de Violencia Institucional del cels, cuya dirección asumirá formalmente recién dentro de dos meses. Es antropóloga y esa mirada le da a su discurso otra sintaxis y a su práctica otra perspectiva: hace varios años que sus investigaciones sobre antropología jurídica y política la llevaron a escenarios donde escuchó y vio, registró y sistematizó la violencia de Estado. Primero junto a su mentora, la especialista Sofía Tiscornia, luego desde la Comisión Provincial de la Memoria y su Comité contra la Tortura, en el distrito de ese monstruo que por costumbre apodamos “la Bonaerense”. Durante la charla, entonces, mezclará conceptos de las ciencias sociales con citas de conversaciones que mantuvo con jueces y fiscales para interpelarlos sobre los temas que más incomodan a estos funcionarios: las torturas, las detenciones arbitrarias, las causas armadas y los abusos policiales. Un combo que ella cataloga, sin rodeos, “condiciones materiales de producción de la burocracia penal” que la sociedad intenta invisibilizar manteniéndolas en sus márgenes más opacos. Veamos cómo y pensemos por qué.
Señala, primero, que “la violencia institucional no puede ser tomada como una desviación, ni como una perversión, ni mucho menos como una serie de hechos aislados, sino como una pieza fundamental de los dispositivos represivos de los estados modernos, que debe ser analizada en el contexto del funcionamiento real y cotidiano de las instituciones penales. Partamos de la base de que un Estado en el que el ejercicio de la violencia institucional sea mínimo o inexistente, para el caso que fuera eso posible, será en todo caso el resultado de larguísimos y muy complejos procesos históricos, y no de la aplicación mecánica de leyes”.
Luego, al aterrizar en la batalla criolla contra la violencia de Estado posdictadura, señala dos momentos distintos: “Uno muy marcado por la denuncia que sirvió para instalar, por ejemplo, temas como el gatillo fácil casi como un lema mediático. Fue importante ese registro porque marca un umbral: la policía no puede matar chicos porque eso genera un escándalo. Pero a mediados de la década del 90 hay un giro que produce la instalación, nacional y regionalmente, de la seguridad como tema de agenda. Y con ese tema cambia el escenario. Es el momento en el que este recurso de la denuncia comienza a no dar los frutos, no llega con la fuerza necesaria para imponer un límite a la violencia institucional. Todo el esfuerzo se focaliza sobre un caso puntual, lo cual es muy válido en algunos contextos, pero se pierde la perspectiva de que esa violencia tiene que ver con otra cosa. Y lo primero que empieza a hacer agua es la teoría de que las instituciones tenían un vicio de origen y que por eso no respetaban los derechos humanos en términos normativos, porque no conocían la legislación o porque había que capacitarlas. Cuanto más se trabajó en eso más quedó en descubierto que el problema era otro”.
¿Cuál sería?
El control material de determinadas redes de intercambio y economía del delito.
Concretamente, ¿en qué se expresa?
En esto hago dos campos clasificatorios que, por supuesto, están atravesados. Uno es el campo penitenciario. La masa de presos jóvenes aumentó mucho a partir de la reforma que impuso la gestión Ruckauf y luego se fue agravando con todas las reformas legislativas que fueron tejiendo las políticas de no excarcelar. Como se hace evidente que la justicia no investiga, mantiene el castigo de la cárcel como un recurso y, al mismo tiempo, como un mensaje público. El resultado es una gran superpoblación carcelaria. El pico de este modelo del encierro compulsivo fue 2001 y lo marcó el juez Borrino, de San Isidro, en un habeas corpus colectivo por todos los presos de la Unidad 29 del Instituto Melchor Romero que presentó ante la Corte Suprema provincial, que lo rechazó. Allí señala su percepción como juez de Cámara sobre cómo la incertidumbre social de ese momento coincide con la llegada masiva de presos “cachivaches”, como les dicen en la jerga. El efecto de esa superpoblación da como resultado una escalada de violencia penitenciaria. Malos tratos y torturas pasan a ser medidas de disciplinamiento rutinario. Es la tortura llevada al plano administrativo.
¿Qué relación establece entre la situación social de esa época y las torturas?
Las vincula directamente con la demanda social de seguridad.
¿Esa “demanda social” es la que se traslada ahora a la policía?
Sí y no. Porque paradójicamente este proceso penitenciario no colapsa, se ameseta. Los datos que tienen el Comité contra la Tortura es que sigue pasando lo mismo, pero el foco de la justicia ya no está ahí.
¿Esto significa que hay mayor tolerancia social hacia la violencia institucional?
Significa que en estos años la violencia institucional registra una complejidad mayor, con diferentes pesos y visibilidades sociales y esto es algo que se refleja en las lecturas políticas sobre lo “aceptable” o “menos aceptable” de esa violencia. Y la justicia es un reflejo de este proceso.
¿Qué sería hoy “lo inaceptable”?
Ahí todos los que trabajamos estos temas vemos que hay un tipo de violencia institucional, que es la represión a la protesta social, que alcanzó un estándar de inaceptabilidad, especialmente después de la masacre de Puente Pueyrredón. Allí se instala un límite. No hay gobierno que resista muertos en la calle. La protesta social no puede controlarse con violencia institucional. Y ese es un límite muy fuerte, un hito, que galvanizó una serie de consensos sociales que fueron posibles como producto del 19 y 20 de diciembre. Y nos muestra una estrategia de cómo la sociedad construye los límites a la violencia institucional, cómo marca aquello de “lo intolerable”. La pregunta ahora es cómo hacemos para que la violencia institucional ejercida en el encierro o la ejercida por la policía en el momento de la detención -donde esa violencia se ejerce sin ningún límite sobre esta población masculina, joven, pobre- sea “lo inadmisible” en un sistema democrático. Cómo hacemos para que dejen de ser procedimientos rutinarios, recurrentes, permanentes. Cómo lo convertimos en un tema de discusión pública.
¿Cómo?
Lo primero que tendríamos que pensar es que estos umbrales de tolerancia de la violencia no son construcciones, sino procesos. Es decir, que no se dan a partir de un hecho o se cambian con una declaración o una norma. Son procesos sociales. Y en la medida en que estos discursos de denuncia no tengan incidencia sobre las sensibilidades sociales que sostienen esos procesos los registros sobre lo que el Estado puede o no hacer no van a variar.
¿Cómo se desarma entonces el miedo que le inspira a la clase media un adolescente pobre?
Todas las lecturas de percepción de los miedos sociales de la clase media son difíciles de hacer porque siempre están atravesadas no sólo por cuestiones estructurales -es decir, por su posición en la sociedad- sino por cuestiones coyunturales. Son miedos que se instalan a partir de un hecho conmocionante, pero que se instalan en clave de discusión política. Y creo que los medios ahí tienen una fuerte incidencia en la construcción de esas imágenes. Es decir, en cómo representan el peligro. Desde el campo de los derechos humanos uno podría tomar esa cuestión como un espacio a problematizar y hacerse preguntas sobre cómo es la construcción de imágenes de peligrosidad o de miedo. Pero, si bien los medios son un factor muy importante, me parece que el trabajo de construcción de agenda tiene que ser más sutil, que no puede jugarse sólo en los medios. Porque si no es como una guerra de imagen, de una contra otra y eso siempre me pareció de corto plazo, insuficiente, porque es muy cambiante. En esa construcción, en esa forma tan efímera –a la que le reconozco enorme contundencia y de la que no creo que haya que desentenderse– mi impresión –y que no es más que una impresión que necesita más elaboración colectiva– es que tal vez una vía más productiva es la de profundizar el conocimiento de determinados procesos sociales. Empezar a mostrar que la violencia institucional es el resultado de una trama de relaciones sociales muy localizada, que se juega en determinados espacios geográficos y sociales, donde estos chicos son víctimas del asedio permanente, tanto de la amenaza, como la detención arbitraria, el encarcelamiento a través del armado de causas y hasta la muerte. Sobre la historia de esa trama de relaciones necesitamos saber mucho más. Siempre vamos detrás del hecho consumado, “del caso”. Horroricémonos, sí, por un caso concreto. Pero detrás de esa historia hay una trama más densa y profunda que quizá nos dé más herramientas para instalar socialmente la impugnación a la violencia institucional.
¿Cuál sería esa trama?
Tomemos el ejemplo de los adolescentes pobres que son los que hoy soportan el asedio permanente de la violencia institucional. Esa violencia, cuando se la analiza en función de las burocracias estatales, es compleja. Por un lado, hay todo un canal de políticas sociales que el Estado ejerce, principalmente, a través de formas ambiguas o confusas, como las oenegés. Y por otro lado, está el canal policializado, en el que incluyo a la justicia, que está muy atado a una forma arbitraria de ejercer el poder. Cuando analizamos, concretamente, la experiencia de implementación del nuevo sistema de tutelación de menores en la provincia de Buenos Aires se ve claramente ese mecanismo tremendo, porque se ven las condiciones materiales de producción de burocracias. No como una emanación abstracta del Estado, sino como algo concreto: hay funcionarios de carrera, con muchos años de ejercicio, que son los que tienen que tomar declaración, ofrecer tratamientos o estrategias de salidas a esos menores vulnerables. Se ven, entonces, claramente, las dificultades de diálogos, de códigos. Y si no tiene el oído abierto no pueden relacionarse con la realidad que esos chicos representan. Creo que si bien hubo un momento en que alcanzaba con plantear el tema en términos de defensa de derechos y garantías, ahora no. La sociedad no funciona por las normas legales, sino por las formas de relaciones que no siempre son las nuestras ni las que comprendemos. La distancia social que separa a unos de otros es la que marca, en definitiva, los límites de un intercambio desigual de relatos y confianzas. Esto es claro en el caso de los presos que denuncian torturas. El particular lugar social que ocupa el preso es mirado por los funcionarios a través del prisma de la sospecha y, en consecuencia, el peso de su palabra está muy devaluado frente a los discursos institucionales de sus carceleros. En alguna medida, denunciar a sus carceleros significa denunciar al mismo Estado que los va a juzgar o ya los ha juzgado, y en alguna medida su denuncia, de no ser investigada, puede devenir en un nuevo crimen como es el de denunciar al soberano. Un crimen de “lesa majestad”.
Existe, cuanto menos, una diferencia importante con respecto al paradigma con el que trabaja una oenegé y un organismo de derechos humanos. Mientras la oenegé trabaja con un concepto como “la reducción de daños” los organismos plantean “aparición con vida”. La exigencia al Estado no es la misma ni tampoco el límite ético que le marcan a la sociedad…
Por un lado, es interesante que la gente se organice a partir de necesidades concretas. Pero lo que veo con preocupación, especialmente en territorio bonaerense, es un proceso de oenegización del Estado que confunde, porque a veces reproducen la exclusión o interfieren en la llegada al territorio de políticas. Todo ese Estado oenegé lo único que puede, a lo sumo, es reducir daños. Esto es, darles algunas herramientas simbólicas para que los sectores más vulnerables puedan volver a la escuela o encontrar un trabajo o no estar tan quemados por la droga como para no poder hacer nada. Todas estas políticas parcializadas lo que logran es desperdiciar recursos, porque no logran ningún impacto. Parten de una concepción individualista y estos chicos no se van a salvar solos.
¿Qué rol cumple la justicia en relación a la trama de la violencia institucional?
Una cosa que me llama la atención es la lentitud del aparato judicial para escuchar la realidad. Cuando tuvimos que analizar el habeas corpus del juez Borrino esto es algo que queda muy en claro. Toma una denuncia, a partir del relato de la mamá de un preso. La escucha, porque es un juez sensible, y decide convocar al preso, que le cuenta todo lo que les hacen en el penal, no sólo a él sino a otros. Termina reuniendo 179 declaraciones en 3 ó 4 días. Todos los hechos denunciados se habían producido a lo largo de dos años. La pregunta que surge entonces es: ¿qué había hecho el aparato judicial con esas denuncias?, ¿por qué no las había registrado antes? Es como si escucharan llover. Otro ejemplo: el proyecto del Ministerio Público bonaerense para poner a chicos de 16 años a criar lombrices. ¿No pensaron que eso no le interesa a ningún adolescente? ¿No pensaron que es mejor producir un grupo de cumbia en lugar de una huerta? La justicia no entiende nada de lo que está pasando, pero quiere autoritariamente imponer sus valores.
¿Qué hacemos, entonces, con la policía?
En este análisis burocrático del Estado de condiciones de producción de la violencia, las fuerzas de seguridad son un elemento clave. Pero, en general, se las analiza desde el punto de vista normativo, desde el cómo deberían ser y no desde cómo funcionan en la realidad. Y a mí me parece que no se puede ignorar la historia de cada institución. Pensar en una forma de policiamiento de la sociedad significa pensar que esta policía forma parte de las relaciones sociales. No es tan fácil como sacar una y poner otra. El grado de relación entre la policía y la comunidad en los distritos pobres es importante. Juega un papel ahí y es un papel terrible. El Poder Judicial y los poderes políticos siempre se han desentendido de ese tema. El control de la policía no es un problema de reglamento, es una forma de trabajo de la que el Estado se desentiende o niega, salvo que se cometa un “error”.
¿Qué significa que se “desentiende”?
Hay ciertas cuestiones de la organización material del trabajo de la policía y del servicio penitenciario que están atravesadas por una invisibilización absoluta de la microfísica de la tarea. Del cómo se hace. Yo he entrevistado a fiscales progresistas que dicen: “Lo único que me importa es que me traigan la prueba, no me importa cómo la consigan”. Estamos hablando de una fuerza de seguridad que arma causas, tal como señala un informe de la Procuración General sobre casos fraguados. Pero ese funcionario se desentiende de eso. Esto significa que está instalado muy fuertemente el paradigma de que así trabaja la policía y que, en todo caso, el problema es cuando esa forma de trabajo no es lo suficientemente invisible.
¿Quién defiende, entonces, a estos pibes?
Las madres son un capital social concreto. Y debe haber mucho más en su territorio de lo que vemos desde afuera, probablemente muy distinto al que imaginamos como ideal. Toda comunidad los tiene. Es cierto que se trata de relaciones atravesadas por la violencia y que incluso esa violencia tiene para esos chicos un valor muy distinto que para un adolescente de clase media. Pero hay un montón de valores y tramas de relaciones sobre las que se puede tender un puente. Esa trama de relaciones es la diferencia para que un hecho se transforme en “un caso”. Y si bien es muy preocupante que eso dependa de las personas, por otro lado implica que las personas tienen un rol a jugar. Un caso como el de Luciano Arruga es un ejemplo para pensar la batalla en ese sentido. Tenemos allí un barrio donde hay vecinos con más poder que piensan en la justicia como un lugar de venganza, a la que clama condenas fuertes o en la que deposita los deseos más autoritarios. Y tenemos a otros con menos poder, pero con capacidad para organizarse, para denunciar, para persistir. Y gracias a ese esfuerzo Luciano se transforma en un caso. Ese capital es el que nos permite no naturalizar la violencia institucional. El problema es que nadie trabaja sobre cómo prevenirlo estos casos, sobre las condiciones materiales de producción de esa violencia que terminan produciendo la desaparición de Luciano.
Lo siniestro, como en el caso de Miguel Bru o Luciano, pero también de Julio López, es la desaparición como un mensaje.
Son las marcas siniestras de nuestra historia. Miguel Bru, por ejemplo, desaparece de la comisaría 9 de La Plata, donde en tiempos de la dictadura funcionaba un chupadero. En el caso de Luciano está involucrada una comisaría donde funcionó otro centro clandestino. En otros países la violencia del poder se expresa justamente por lo contrario: la aparición de los cuerpos. La exhibición es parte de esa violencia. Pero en nuestra historia la desaparición cumple un rol. Me hace pensar, si nos concentramos en cómo funciona en realidad la máquina de la violencia policial, que la desaparición es el recurso extremo de una causa fraguada. Tiene más que ver con las formas de encubrir. Forma parte de las modalidades institucionales que expresan cómo se cubre la policía en un sistema en el que la justicia se desentiende totalmente de cómo se produce la prueba. Es parte de ese funcionamiento burocrático.
¿La desaparición de Julio López también forma parte de esa lógica?
La desaparición de López sacó a la luz dos cosas muy fuertes. Por un lado, reactualiza el terror de la dictadura, hasta incluso en un plano de disputa de la verdad histórica. Por el otro, generó muchísima preocupación en cuanto a la responsabilidad de cuidar a los testigos, algo que hasta la desaparición de López no sé si había pensado…
… es cierto: representa lo impensable, incluso hoy, porque, ¿qué reflexión social se produjo desde su desaparición?
El grupo que está trabajando el tema en La Plata lo está tomando. A nivel litigio, hay reflexión y trabajo. Pero en el plano simbólico, la memoria de López nos revela la actualidad de la ilegalidad. Y eso tiene un contenido siniestro. Un caso como el de Luciano nos revela cómo es esa ilegalidad en una aldea, Lomas del Mirador. Pero el caso de López atraviesa todo: desde la policía bonaerense hasta los organismos de derechos humanos. López, en ese sentido, es un mensaje que quizá nos lleve años descifrar.
Mu29
Cuántas minas que tengo
En los primeros siete meses de este año las exportaciones mineras alcanzaron el récord de 1.221 millones toneladas, un 13 por ciento más que el año anterior. En valor, las ventas externas del sector minero argentino llegaron a 1.475 millones de dólares. El principal destino fue Suiza, en segundo lugar se ubicó Alemania, seguido por Estados Unidos, Filipinas y Canadá. Las empresas explotadoras pagan entre un 5 y un 10 por ciento de retenciones y tienen varios beneficios: doble deducción de los gastos de exploración, exención del impuesto a las ganancias, devolución de iva y un compromiso de estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años. Éstas son las ganadoras.
Mu29
¿Quién oyó gritar a Luciano Arruga?
Un adolescente de 16 años desaparece el 31 de enero en Lomas de Mirador tras ser interceptado por la policía. La justicia demora 35 días en investigar el hecho, después de que familiares y organismos de derechos humanos hicieron pública la denuncia. Hay testigos que afirman que lo vieron golpeado en un destacamento policial y pruebas que involucran a 8 agentes. Un caso que revela hacia dónde se dirige hoy la violencia de Estado.
(más…)

 Revista MuHace 2 semanas
Revista MuHace 2 semanasMu 204: Creer o reventar

 MúsicasHace 3 semanas
MúsicasHace 3 semanasSusy Shock y Liliana Herrero: un escudo contra la crueldad

 ActualidadHace 4 semanas
ActualidadHace 4 semanasQue viva el periodismo: las respuestas a los ataques a la prensa

 ActualidadHace 2 semanas
ActualidadHace 2 semanasLos vecinos de Cristina

 AmbienteHace 2 semanas
AmbienteHace 2 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná