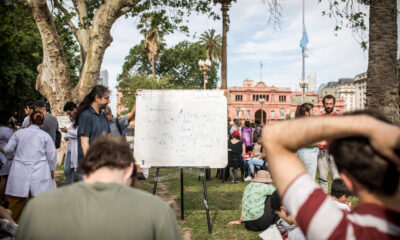Nota
Entrevista con Francisco Ferrara: El campo en movimiento
«Nunca antes como ahora, el sistema avanzó tanto sobre la vida y por eso es necesario generar respuestas», así explica el resurgimiento de los movimientos campesinos Francisco Ferrara, autor de Los de la Tierra. De las Ligas Agrarias a los movimientos campesinos, el libro que Tinta Limón lanzará en marzo. Autor de una obra clásica que en los 70 visibilizó la organización política de los pequeños productores, el psicólogo social recorrió ahora las agrupaciones rurales y descubrió cómo se organizan, qué reclaman y cómo se relacionan con el poder. El pragmatismo, la defensa del medio ambiente y el mandar obedeciendo. De los revolucionarios armados de los 70 a los funcionarios kirchneristas de hoy, las organizaciones del campo son analizadas en esta entrevista con lavaca.
Lo que en su momento iba a ser una reedición, se convirtió en un nuevo trabajo de investigación: Los de la Tierra. De las Ligas Agrarias a los movimientos campesinos. Así se llama, el nuevo libro del psicólogo social Francisco Ferrara que editará en marzo el sello Tinta Limón.
Desde hace tiempo que Ferrara estaba tentado en volver a publicar Qué son las ligas agrarias: historia y documentos de las organizaciones campesinas del Nordeste argentino, un libro clásico agotado que el había escrito en 1973, después de haber estado preso tres años por tomar la Facultad de Filosofía y Letras durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Pero habían pasado más de 30 años y la fotografía ya no era la misma.
Haga click acá para comprar «Los de la tierra»
en forma directa
Ferrara siempre hizo de la investigación una militancia. Cada vez que pudo renegó del academicismo meramente observador, un modelo que considera arcaico y burocrático. ´´Yo pensaba de maneras más viva. Sé la comodidad que supone interpretar los hechos a la distancia, sentado en una biblioteca, pero en ese pasaje se pierden las vivencias de los humanos. Una cosa es la realidad y otro un cuadro sinóptico´´, sentencia.
Con ese espíritu recorrió y se mezcló con los nuevos movimientos campesinos, que comparten las formas cooperativas de producción, comercialización y preservación de sus semillas orgánicas, entre otras cosas como la lucha por la propiedad de la tierra y la defensa del medioambiente y los recursos naturales.
El resultado es un libro de dos partes. En la primera se reproduce aquél mítico trabajo de los 70, donde el autor hurga en los orígenes de las agrupaciones campesinas de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. En la segunda, en cambio, descubre las nuevas formas de organización que aparecen como reacción a los embates de una dictadura atroz y de un neoliberalismo que arrasó con el pequeño productor.
– Tras el terrorismo de Estado y el neoliberalismo, ¿qué sobrevivió de las ligas agrarias?
– Las ligas fueron un proceso de masas increíble, eran miles y miles en esos campos. Había multitudes en el interior del Chaco, de Formosa, de Misiones, que organizaban marchas, grandes concentraciones y lograron llamar mucho la atención. Pero, a la vez, no dejaron de pasar por las mismas cuestiones que marcaron a fuego todos esos años. En el interior de las ligas, incluso, se expresó de manera muy viva la discusión sobre la toma del poder, sobre si el camino era la lucha armada o no. Y algunos núcleos importantes decidieron tomar esa vía, entonces el grado de exposición de estos movimientos fue muy alto. Las ligas fueron seriamente golpeadas, diezmadas.
– Pero las ligas agrarias no nacieron mirando el poder como un lugar a tomar.
– No, las ligas nacieron como un trabajo misional del Movimiento Rural de la Acción Católica. Fue un trabajo de estructuras de la Iglesia que venían con la impronta de Medellín, un evento importante del Consejo Episcopal Latinoamericano, y con la fuerza del tercermundismo. Es interesante ver el tránsito de esos jóvenes católicos, que arrancan con una posición evangelizadora, misionera y como al calor de su participación y su relación con los movimientos campesinos comienzan a aparecer en ellos un montón de cuestiones políticas que ni imaginaban.
– También hubo un factor económico en el surgimiento de estos movimientos.
– En aquellos tiempos uno de los ejes de su lucha era pelear por el precio de sus producciones: algodón, yerba, té, tabaco. Porque siempre eran perjudicados por los monopolios que acopiaban e imponían las reglas de juego. En ese contexto, los jóvenes de la Acción Católica se acercaron para evangelizar y realizar trabajo social de alfabetización, cuidados sanitarios, etcétera. Pero terminaron definiendo en sus documentos, allá por los 70, a la lucha de masas como la sistematización de la experiencia china. Después de todo, eran los ejes que se debatían también en la vida política, sindical y de los otros movimientos sociales. Y, como decía, también había que zanjar la división de la lucha armada. En el libro de los 70 yo fijaba posición, decía que ese camino iba para mal. Yo planteaba la opción de lo que se llamaba la autodefensa de masas, un método que va despegando acciones al compás de las posibilidades del sector y no por la decisión de un grupo que se despega. Cuando te despegas de la masa se reduce tu fuerza. Como pasó en muchos movimientos, la gente que componía la base quedó inerme, fue barrida y desaparecida. Encima, en el medio del campo la impunidad es mucho mayor. Cuando matan a un tipo en el monte, nadie se entera.
-¿Costó mucho reponerse de la represión?
– Fueron años terribles, donde la gente no quería hablar, encontrarse ni mirarse. Hubo un desmantelamiento muy fuerte de todo lo que había sido aquella organización fervorosa y reivindicativa. En un punto, la recomposición sindical fue mucho más fácil porque el movimiento obrero tenía una historia y una tradición institucional que no tenían las ligas agrarias, que eran movimientos relativamente nuevos. Una de las criticas que se hace hoy la gente del Movimiento Agrario Misionero es que en aquella pelea por los precios, terminaban por incluir a un solo tipo de campesino, que eran aquellos que tenían producción, pequeña tierra y posibilidad de pelear un precio. Los que estaban por debajo de eso, como el que producía para el autoconsumo, quedaba afuera. Ahora están más atentos y abiertos, platean cosas que eluden ese tipo de dicotomías. El tema ya no pasa tanto por los precios sino por un conjunto de cosas que afectan a la tenencia de la tierra, a la biodiversidad, a la expansión en el campo del modelo capitalista a gran escala. Los años 90 también fueron terribles para el campo, así como uno puede medir el desastre por la tasa de desocupación urbana, en el campo puede mirase a través de la tasa de expulsión de sus habitantes y por las conversiones de pequeñas parcelas en unidades mayores, en función de las necesidades del capitalismo.
-¿Por qué empiezan a resurgir los movimientos campesinos?
– El sistema genera las condiciones de su contrapartida. Nunca como ahora el sistema avanzó sobre la vida, envenenando el aire, la tierra, los ríos, abusando de los agroquímicos. Nunca se conoció una agresión tan intensa, nunca se conoció tal grado de concentración de la tierra, nunca se estableció un grado de monocultivo tan fuerte como el que se impone con el modelo sojero. Son cosas nuevas, que están arrinconando la vida. Entonces es necesario dar respuestas. Sería torpe luchar por el precio sin dar pelea por el medioambiente, el agua, la tierra, que están asociados a lo vital, a la posibilidad de susbsistencia.
-¿Qué herramientas tomaron estos nuevos movimientos de las viejas ligas agrarias?
– Una cosa que es propia de esos sectores es su modo de organización. En la militancia, la vida se juega mucho más que en el área urbana, porque viven en colonias, porque hacer un encuentro implica compartir todo un día en el que se come el asado, se cocina, se charla, se toma mate. En la metrópolis vas a militar un par de horas y te volvés a tu casa. No hay una cosa tan intensa de confluencia, donde los chicos dan vueltas mientras la señora mata un pollo. La vida y la actividad política forman un todo y eso se da igual que antes. Es una característica que ves en el MOCASE de Santiago del Estero, en APENOC de Córdoba, en la Red Puna de Jujuy, el ACOCAL de Salta, en el Cinturón de Huertas del Gran Buenos Aires, en la Unión de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza.
– ¿Y qué cambió?
– Hay pilas de cosas que han cambiado y que le proponen a estos movimientos un abanico de respuestas y de posibilidades de trabajo. La cuestión del precio cambió por la de la comercialización, por ejemplo. Si el Movimiento Agrario Misionero vende sus yerbas en los canales del sistema, se lo chupan. Hay dos grandes cuellos de botella, uno es en el acopio de los molinos yerbateros y otro en la venta en los grandes supermercados: pasar por uno o por otro implica desaparecer o entregar tu producción. Entonces, crearon sus propio sistema de distribución. Detectaron en Buenos Aires unos tres mil compradores personales, después trabajan con distintos grupos en las universidades. Y así lograron vender por fuera de los supermercados. Otro ejemplo: los cabriteros de Córdoba, que se dieron cuenta de que cuando venían a comprarles los cabritos, se les llevaban los mejores y eso implicaba una selección genética. Cada vez se empobrecían más sus majadas. Hacen un esfuerzo vital para evitar eso, un trabajo bárbaro de concietización, porque es mucho más fácil venderle a un fulano que viene con la camioneta que hacer reuniones, armar stocks colectivos, realizar trabajos determinados.
-¿Qué potencia tienen hoy estos movimientos?
– Hay que ver cómo se la mide. Numéricamente no son muy importantes. Sin embargo, lo son porque son la única alternativa real al modelo. No hay otros, en ese sentido son muy importante. Están siendo testimonios del rostro más devastador del capitalismo. Ahí está el fenómeno de las ferias francas misioneras, otra forma de comercialización que crearon, donde ponen en contacto al productor con el vendedor. Y ahí se dan cosas interesantes que exceden el hecho mismo de la comercialización. En Posadas, por ejemplo, vienen a vender productores de otros pueblitos, y resulta que se encuentran con sus antiguos vecinos que se fueron a vivir a la ciudad. Es un trama vital, ahora se están planteando cómo puede intensificarse eso, cómo armar un lugar donde compradores y vendedores puedan comunicarse mejor. Hoy la impronta es distinta, es la necesidad de defender la vida. Este diálogo entre compradores y vendedores antes hubiera sido impensable, para ellos hubiera sido una boludez.
– ¿Considera este cambio como una evolución de los movimientos o como un retroceso, debido a que la realidad los arrinconó tanto que los obligó a comenzar desde bien abajo?
– La realidad les propone esos temas y ellos comienzan a responder. Se da una cosa mixta, evolucionaron de una manera tal que son capaces de encarar cosas como la comercialización o el trato entre vendedores y compradores porque el sistema hizo necesarias ese tipo de respuestas.
– ¿Hoy ya no se plantean la toma del poder?
– El poder hoy no es un tema en la medida que era entonces. Está claro que para ellos poder es llegar a una oficina del Estado para que les den un préstamo o para que los atiendan. Pero no está planteado como objetivo a alcanzar para lograr la mejoría social. Hubo intentos de armar frentes con movimientos de desocupados, pero los resultados no fueron buenos. Siguen siendo organizaciones más bien reivindicativas que otra cosa. Ahora tal vez habría que hacer una salvedad, que es el efecto que está teniendo el gobierno cuando pretende incorporar a estos movimientos.
– ¿Cómo responden ante estas situaciones?
– El Movimiento Campesino Indígena aceptó la dirección del Programa Social Agropecuario. Ellos dicen que no se van a dejar joder pero empiezan a estar en una pulseada que antes no se imaginaban. Hay que ver que son capaces de conseguir. Ellos argumentan que les permite desarrollarse en una determinada cantidad de lugares que de otra manera no podrían. El Movimiento Agrario Misionero, por ejemplo, apoyó a Rovira, el candidato oficial que buscaba la reelección indefinida. Hablando con los tipos del movimiento te dicen que había tanta mierda de un lado como del otro, que era tan malo Rovira como los Puerta o Macri que se escondían debajo de la sotana de Piña. En rigor no había una opción ideológica pura y clara, entonces respondieron según sus intereses y necesidades y podía ser que el oficialismo le financiara un gran secadero. Entonces, con los ojos cerrados apoyaron a Kirchner-Rovira. Es crudo.
– ¿Qué implica este nuevo pragmatismo?
– Al no tener en estos movimientos un fuerte peso la definición política-partidaria, la política pasó a ser algo menos rígido y se mueven en torno a situaciones que se configuran de una u otra manera y van viendo.
– ¿ Por qué se da la paradoja que los movimientos no se plantean el acceso al poder y el poder los va a buscar para integrarlos al gobierno?
– Este gobierno no tiene nada, por eso copta. No tiene un partido detrás. Lo que tiene es lo que pudo conseguir a través de la coptación o de los negocios políticos. Para el gobierno es fundamental enganchar distintos tipos de movimientos, no tiene otro capital político
– ¿Y qué pueden brindarle los movimientos campesinos al gobierno?
– Apoyo en una elección diciendo votemos a este hijo de puta porque si viene el otro hijo de puta perdemos lo que tenemos..
– ¿Los dirigentes campesinos que asumen en la función pública, lo hacen a título personal o en representación de sus organizaciones?
– Lo han discutido intensamente y ponen al movimiento como garantes.
– ¿A partir de este tipo de relaciones con el Estado hubo retracciones y pérdida de radicalidad en estos movimientos?
– Todavía es bastante reciente para sacar conclusiones. Pero ojo, porque algunos movimientos de trabajadores desocupados, como Barrios de Pie, que tiene a Jorge Ceballos en un cargo de la tercera línea del gobierno, ha crecido mucho. Hay tipos muy lúcidos que dicen que esto va mientras vaya así, que cuando se empiece a poner jodido se van a la mierda. Yo tuve que hacer un tránsito para poder entender estas cosas, tuve que cambiar mi cabeza. ¿El riesgo es cierta cosa de despolitización? Depende, no creo. Uno tiene que ser fiel a la defensa de los valores sociales que luchan contra la explotación, contra la prepotencia del ejercicio del poder. Eso es lo que quiero tener claro todo el tiempo.
– ¿La lógica de formar parte del Estado para ver qué beneficios se obtenían cómo se pensaba en los 70?
– Era una lógicaposible en el 73, a través del cambio político. Antes había una dictadura militar y era imposible hacer nada con cualquier gobierno. Pero sí se apostaba al cambio político con el camporismo, con el peronismo revolucionario que permitiría un acceso a los espacios del poder. En definitiva, la relación con el poder es un problema constante, vos lo resolvés y lo vas gestionando en función de la realidad que te toca. En este momento no hay una relativa debilidad en las alternativas superadoras del kirchnerismo y eso le da un espacio al gobierno en el que se mueve muy bien.
– ¿Son homogénos los nuevos movimientos campesinos?
– No, algunos sectores son mas pobres que otros. Hay improntas en los movimientos Está la Unión Sin Tierra de Mendoza y hay otroas agrupaciones donde predominan los chacareros, que tienen cinco, diez, doce hectáreas. En Salta, donde el poder latifundista está imbricado en el poder político, los integrantes del movimiento están en la lona. En Córdoba y Misiones, en cambio, se da una integración mixta.
– ¿A pesar de esas improntas disímiles el patrón de organización es similar?
– Todos funcionan mediante la horizontalidad, con todas las dificultades que eso tiene. La horizontalidad exige que uno sea capaz de hacerse cargo. Por lo general uno ve la tarea de los capanga, de los caciques, pero no ve que uno finalmente los promueve. Si queremos horizontalidad nos tenemos que hacer cargo de nosotros, si nos distraemos de eso, generamos las condiciones para que fulano o mengano se conviertan en los dirigentes. El eje de autonomía y horizontalidad llegó a niveles interesantes desde el 2001. Creo que todavía son tiempos breves para darle verdadera dimensión.
– ¿Cómo se conjuga esa política horizontal y no delegativa con la unción de dirigentes en funcionarios de un gobierno?
– Ese es un buen modelo para debatir. Si este compañero que asume un cargo es capaz de sostener su disposición a discutir asambleariamente lo que esta haciendo y si los compañeros son capaces de discutir lo que hace el compañero-funcionario sería un modelo interesante a debatir. Sería, si se quiere, el mandar obedeciendo del zapatismo.
– ¿Y se da ese debate?
– Está planteado así, pero todavía es muy reciente para ver el funcionamiento. Pero no se trataría de rendir cuentas al gobierno, sino al propio movimiento.
Nota
De la idea al audio: taller de creación de podcast
Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]
Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!
De la idea al audio: taller de creación de podcast
Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.
¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.
Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.
¿A quién está dirigido?
A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.
Contenidos:
- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.
- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.
- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.
Modalidad: presencial y online por Zoom
Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno
No se requiere experiencia previa.
Docente:
Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.




Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar: