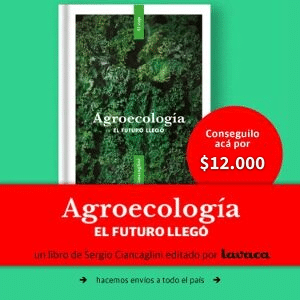CABA
La pastilla para portarse bien
Ritalina. Es el psicofármaco pediátrico más recetado. En Estados Unidos es una plaga y aquí, una tendencia peligrosa: según los registros, ya se duplicó la importación de la droga. Los especialistas alertan sobre el diagnóstico irresponsable de un síndrome que parece inventado por los laboratorios, para tranquilidad de maestros y padres.
H oy me olvidé de tomar la pastilla –anuncia Diego, de 9 años, a la maestra–; así que voy a estar un poco loquito.
La toma todos los días, antes de entrar a clase. Un rato después de tragarla ya se siente distinto: no molesta ni se sacude en el asiento. La maestra lo nota más atento, menos disperso. Y más obediente.
La pastilla “para portarse bien” es metilfenidato en 5 miligramos, mejor conocida por el nombre comercial: Ritalina. Es el más recetado de los psicofármacos para niños, una moda que nació en Estados Unidos y que aterrizó en las escuelas privadas de la zona de norte de Buenos Aires para extenderse ahora al resto del país.
“En estos momentos estamos viendo de 5 a 6 chicos medicados por aula”, revela Gabriela Dueñas, licenciada en educación y psicopedagoga de varios colegios de Olivos. “Tuvimos el primer alerta hace ya más de ocho años, cuando empezamos a recibir en las escuelas alumnos a los que les estaban recetando algún tipo de remedio que desconocíamos. Me acuerdo de que en el año 98, una profesora se acercó al gabinete psicopedagógico y nos dijo: ’Yo no soy médica, pero me resulta extraño que tantos chicos de un curso, cada uno con historias distintas, tengan un mismo diagnóstico y el mismo tratamiento’. Cuando comenzamos a mirar de qué se trataba sólo sabíamos eso, que había algo extraño, algo que nos llamaba la atención.”
En la mayoría de los casos se trataba de chicos a quienes se les había diagnosticado Déficit de Atención (dda) o Déficit de Atención con Hiperactividad (ddah), un síndrome que se aplica a niños inquietos, dispersos e impulsivos, como paso previo a recetarles la droga.
En Estados Unidos el uso de medicamentos psiquiátricos en niños está tan extendido que el tema apareció en un capítulo de Los Simpson: a Bart le recetan, para mejorar su rendimiento escolar, un psicotrópico en experimentación. Tras volverse paranoico y derribar un satélite espía, su madre decide que abandone el tratamiento.
Estimulantes
La Ritalina es una droga que actúa igual que las anfetaminas; aumenta el tiempo de atención, como lo hacen todos los estimulantes, desde la cafeína hasta la pastilla de éxtasis”, explica el neuropediatra León Benasayag. El especialista dice que hay situaciones en las que la medicación es “necesaria y efectiva”, pero expresa su desacuerdo, en cambio, sobre el diagnóstico de Déficit de Atención: ”Es una construcción de la industria farmacéutica que no tiene entidad médica”, sostiene.
¿Por qué lo dice?
Porque no hay pruebas de laboratorio que demuestren la existencia de un problema biológico que origine ese supuesto déficit de atención (como sería un hepatograma para diagnosticar una hepatitis o un análisis de colesterol). Se dice que lo que le pasa a estos chicos es que tienen un déficit de dopamina (un neurotransmisor clave para el funcionamiento de las neuronas), pero si les hacemos dosajes de dopamina en sangre y en orina no aparece nada de eso.
Bensayag, decano en su especialidad, va más allá: “El Déficit de Atención es presentado por quienes lo diagnostican en base a postulados falsos como ‘un trastorno genético’ o una ‘enfermedad’. Esto carece de respaldo científico y no hay evidencias de que esos niños tengan alteraciones orgánicas. Lo que se hace es aplicarles este ‘nombre’ a chicos que tienen alteraciones de muy diverso orden, donde encajan lo social, lo psicológico, la patología neurológica, lo psicopedagógico y lo emocional. Una consecuencia importante es que corremos el riesgo de proponer un tratamiento para un nombre y no para lo que realmente le ocurre al paciente”.
Aunque no hay estadísticas sobre la cantidad de recetas que se extienden al año, la prueba más clara de que el consumo de metilfenidato ha tenido un aumento creciente en Argentina son sus volúmenes de importación.
Para traer la droga al país es requisito pedir una autorización. De acuerdo a ese registro el especialista Juan Vasen –psicoanalista y psiquiatra infantil– aporta datos concretos:
En 2003 se pidió autorización para importar 23,7 kilos.
En 2004, 40,4 kilos: un cuarenta por ciento más.
En 2005, 49,5 kilos.
Y este año el pedido volvió a saltar a casi el doble: 80,4 kilos.
Autodiagnóstico
Antes de seguir con la nota, pedimos al lector que vuelva a su época de escuela primaria, a su banco de 4º grado, y conteste si al chico que fue le pasaba algo de esto:
¿A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares?
¿A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas?
¿A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente?
¿A menudo no sigue instrucciones y no finaliza las tareas?
¿A menudo tiene dificultades para organizarlas?
¿A menudo evita, le disgusta o es renuente a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido?
¿A menudo extravía objetos necesarios para las tareas (por ej. juguetes, ejercicios escolares, lápices o libros)?
¿A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes?
¿A menudo es descuidado en las actividades diarias?
Si contestó afirmativamente a seis de estos ítems, lo lamentamos: usted es candidato a convertirse en portador del Déficit de Atención.
Las preguntas son parte del Cuestionario de Conners, que se entrega a padres y maestros para que evalúen la conducta escolar de los chicos. El Cuestionario de Conners circula por Internet y ha tenido difusión en esas revistas que suelen animar la espera en peluquerías, con versiones adaptadas al coeficiente intelectual de sus editores. Por ejemplo:
¿Su hijo está como en la luna?
¿Se lo ve malhumorado y con cara de enojado?
Cada respuesta cosecha un puntaje, según la escala tradicional (las opciones son nada / poco / bastante / mucho). Al sumar los resultados ya se tiene un diagnóstico.
Los textos médicos sobre el Síndrome de Déficit de Atención aseguran que esta enfermedad a pesar de ser diagnosticada con este tipo de métodos tiene un origen genético. (Por supuesto, el test que consultó en la peluquería no cuenta porque no califica ni para método.)
“Completar el Cuestionario de Conners es el primer paso, dado generalmente por un docente, para recomendar la consulta con el psiquiatra y su correspondiente tratamiento”, apunta la psicopedagoga Dueñas.
Vasen agrega otro dato: el año pasado pusieron a prueba uno de estos cuestionarios en el Policlínico de Neuquén: según sus resultados, sobre 1.300 alumnos el 48% padecía dda.
Los padres
Patricia, la mamá de Martín, pasó por la experiencia de que su hijo tomara Ritalina. “Martín estaba en 4º grado y tenía problemas de conducta, era inquieto, tenía malas contestaciones, también en casa. Los maestros me sugirieron hacer una consulta con un psiquiatra, que le mandó hacer un electro y nos dio una medicación para ayudarlo a que tuviera mayor atención. La tomó durante un año. Al siguiente, la recomendación fue cambiársela por otra; cuando leí el prospecto casi me muero, porque ya era un antipsicótico.”
Juan Vasen cuenta que recibe cada vez más frecuentes consultas de padres a cuyos hijos les han diagnosticado dda:
Tener un diagnóstico de una “enfermedad” que no es tan “grave”’ (como podría serlo el autismo o la psicosis), no importa con cuánta inconsistencia se haya hecho, es inicialmente un alivio para los padres. Por otra parte, ¿cómo no van a recibir con beneplácito un medicamento que al potenciar el funcionamiento cortical hace que los chicos hagan lo que habitualmente no pueden hacer o no les interesa? Sin embargo, más que en un déficit de dopamina que les impida prestar atención, tendríamos que pensar si los chicos no pueden prestarla porque ya la han prestado a otros lados. Yo siempre digo que uno presta a quien le devuelve. Y la escuela, en un sentido, no le devuelve al chico lo que él espera cuando le presta su atención. Ahí se produce una ruptura, un desencuentro importante.
¿Por qué este desencuentro se califica como enfermedad?
Porque vivimos en una sociedad cuyos paradigmas más seductores son tecnocráticos. Eso quiere decir que las prácticas sociales tienden a ser reemplazadas por maniobras técnicas. Curar es una práctica, y administrar un medicamento es una técnica. Es mucho más fácil administrar un medicamento que curar. Educar, formar, es una práctica; capacitar es una técnica. Diagnosticar también es una práctica. Diagnosticar viene de discernir, de cerner, de encontrar lo diferente dentro de lo común, tiene que ver con el cerner la arena para encontrar pepitas de oro. En cambio clasificar es una técnica: se mete en una misma bolsa aquellos casos que tienen rasgos comunes. Esto es lo que se hace con el Déficit de Atención: se agrupa bajo ese nombre a chicos con dificultades de aprendizaje sin profundizar en qué le pasa a cada uno. Es una manera cuantitativa y cruda de llamar “enfermedad” a un problema de época, que tiene que ver con el cambio de lugar del niño, del padre y de la escuela, del Estado, del consumo y del mercado, todo lo que genera una infancia diferente de las que podíamos pensar hace 20 o 30 años. Chicos que están atentos a otras cosas, seducidos por otras cosas y contenidos de otras maneras.
En el colegio
El Colegio de la Ciudad está ubicado en Belgrano, cuarenta cuadras al sur de Olivos pero todavía en la zona norte. Su director, Néstor Abramovich, hizo en octubre pasado un llamado de alarma cuando encontró que el 3 por ciento de los alumnos estaban tomando metilfenidato u otros psicotrópicos. “A nosotros nos habían llegado ya medicados al secundario. Son chicos a los cuales, en general, se los ha comenzado a tratar con estas drogas en la primaria, a partir de 3º o 4º grado. En esto han colaborado bastante las escuelas, en el sentido de orientar y sugerir una derivación que conduce linealmente a este tratamiento.”
Luego de elaborar el tema con padres y docentes, en su colegio el porcentaje bajó al uno por ciento.
Sin embargo, quienes trabajan en educación advierten que la tendencia a usar estimulantes con los chicos (e incluso otro tipo de medicación como los antidepresivos) se ha ido difundiendo desde los sectores sociales medios altos a los medios-medios. A mediados de mayo, el problema fue abordado por la directora de área de educación especial porteña, Silvia Dubrovsky, quien sintetizó el cuadro de situación en una frase: “No es raro que dentro del aula nos encontremos con niños que vienen a la escuela medicados y que recién a media mañana estén en condiciones de estar en clase”.
Mucho más al sur de la ciudad, en San Cristóbal, Guillermo Volkind, director del secundario El Taller, confirma que allí han tenido casos de alumnos medicados. Volkind es parte del nuevo movimiento contra la patologización de la infancia. “Tuvimos el caso de un papá, que era médico y que decidió no suministrarle más la droga a su hijo porque un día la probó él y quedó muy desencajado. ‘Si a mí me pasó esto yo a mi hijo no se lo doy’, nos planteó. Recién un par de años después encontramos un artículo sobre qué era la ritalina y cómo se estaba difundiendo su uso.”
Patricia, la madre de Martín, también después de informarse decidió que su hijo dejara el tratamiento. “Empecé a investigar, me metí en Internet y decidí hacer más consultas. Una segunda psiquiatra me recomendó que no le diera nada y que, en todo caso, hiciéramos una terapia psicológica. Le sacamos todas las pastillas. Martín continúa siendo inquieto, pero siguió adelante con la escuela y le fue bien. Ahora está en primer año.”
En el año 2005, los laboratorios facturaron 150 millones de pesos en el rubro de estimulantes y otras drogas destinadas a chicos inquietos y desatentos en la escuela. Esos 150 millones expresaron un cincuenta por ciento más de ventas que en el año anterior. En Argentina, el mercado de la infancia es un territorio todavía a conquistar para la industria farmacéutica.
El sector ha presionado en el Congreso para que el Trastorno por Déficit de Atención sea declarado una discapacidad, lo que comprometería al Estado y a las obras sociales a adquirir los medicamentos que “curan” el dda, para suministrarlos en los hospitales y a sus afiliados.
Como parte de la misma estrategia, detrás del Síndrome por Déficit de Atención avanzan otras “enfermedades” de diagnóstico rápido. Gabriela Dueñas las enumera: “tea (Trastorno Específico de Aprendizaje), toc (Trastorno Obsesivo Compulsivo, el que sufre Jack Nicholson en la película Mejor imposible), tgd (Trastorno Generalizado de Desarrollo) y todd (Trastorno Oposicionista Desafiante)”, para los chicos-problema.
Hipótesis de moda
¿Por qué esta tendencia encuentra espacio en la Argentina 2007? Los tres especialistas consultados arriesgan sus hipótesis:
Dueñas: “Creo que tiene que ver con las ideologías que Zygmunt Bauman describe como la modernidad líquida. Optamos por las soluciones rápidas, ya. En este caso, la solución es una medicación que rápidamente obtura la dificultad. Eso es algo que se estimula desde la cultura en la que vivimos. Fijate que las propagandas son: ‘aprendé inglés sin estudiar’, ‘adelgace sin dejar de comer’, ‘fortalezca sus músculos sin hacer gimnasia’. Todas promotoras de la respuesta rápida”.
Vasen: “En general, la escuela antes contenía y la familia también, de una manera a veces autoritaria, rígida, es cierto. Pero lo que hay actualmente es del orden de la inconsistencia. Es decir, si antes la queja podía ser del lado del autoritarismo y la rebelión, en este momento es más bien del aburrimiento, de la falta de enganche, por la inconsistencia que propone la escuela en general. La investidura del maestro está deteriorada. Antes era vivido como un transmisor de saber y una fuente básica de formación para el niño, junto con los padres. En en estos momentos, llevado al extremo, lo que dice el maestro es una opinión más y el chico pasa a ser una suerte de cliente que pretende tener siempre razón y que se ubica en un lugar que no es el del que va a tratar de formarse para ser un ciudadano futuro, sino de aquel que va a tratar de adquirir algunas capacidades para después desempeñarse en el mercado laboral”.
Volkind: “Con los pibes hubo una suerte de ensañamiento. En lugar de verlos como víctimas de condiciones de vida, se los comenzó a mirar como peligrosos y aparecieron respuestas desde lo más mecánico. También tiene que ver con la vieja discusión sobre cuánto es biológico y cuánto social. No es casual que esto encuentre espacio en años en que se han destituido teorías que explican la complejidad de lo social y cuando tienen más aire teorías que explican lo psicológico desde la biología. Sobre esta tendencia a aislar el aspecto biológico del conflicto o del síndrome se montan los laboratorios”.
Con triple receta
Por su potencialidad adictiva, el metilfenidato está incluido en el listado de drogas de alta vigilancia controladas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (jife) de la onu. En Argentina se vende con receta por triplicado, es decir con el mismo tratamiento que la morfina.
Los especialistas advierten que el peligro de adicción no se limita al metilfenidato, sino que “buena parte, si no todas las drogas aprobadas para uso en Déficit de Atención, y particularmente los estimulantes, tienen potencial adictivo”, señalan Roberto Diez, Inés Bignone y María Serrate, titular de cátedra de Farmacología de la uba y médicas de la Unidad de Farmacovigilancia de la uba, respectivamente, en el libro “add ¿una patología de mercado?”
¿Son drogas de control?– pregunta MU a Vasen.
Sí, si se tiene en cuenta la masividad de su uso. Es cierto que hay muchos más chicos inquietos e hiperactivos, esto es un paradigma de nuestra época. Estos chicos en las escuelas, en las casas, son más demandantes, desafiantes, problemáticos, y requieren de un sobreesfuerzo. Desde este punto de vista, es claro que los medicamentos terminan siendo formas de control social de la infancia, porque toda intervención con un psicofármaco tiene un trasfondo autoritario, de restitución de un orden, de una normalidad. No quiere decir con esto que esté mal usar fármacos (me gustaría aclarar que yo, como médico, los utilizo), pero creo que el tema es utilizarlos en la medida en que se acompañan de una estrategia que apunte no solamente a un aquietamiento o a que los niños sean más “eficaces”, sino a una producción del chico para mejorar su situación.
Vasen pregunta: cuando la escuela, los padres, la medicina, el mundo adulto, no pueden leer con más detenimiento los síntomas de los chicos,. ¿a quién le falta, verdaderamente, prestar atención?
Derechos Humanos
A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?
Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).
Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.
Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.
Por Sergio Ciancaglini

Actualidad
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar


 NotaHace 4 semanas
NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

 NotaHace 4 semanas
NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

 PortadaHace 3 semanas
PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

 ActualidadHace 15 horas
ActualidadHace 15 horasMuerte por agrotóxicos de un chico de 4 años: confirman la condena al productor

 ActualidadHace 2 semanas
ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”