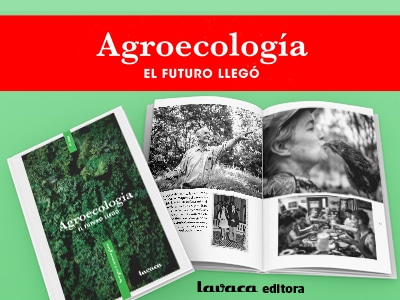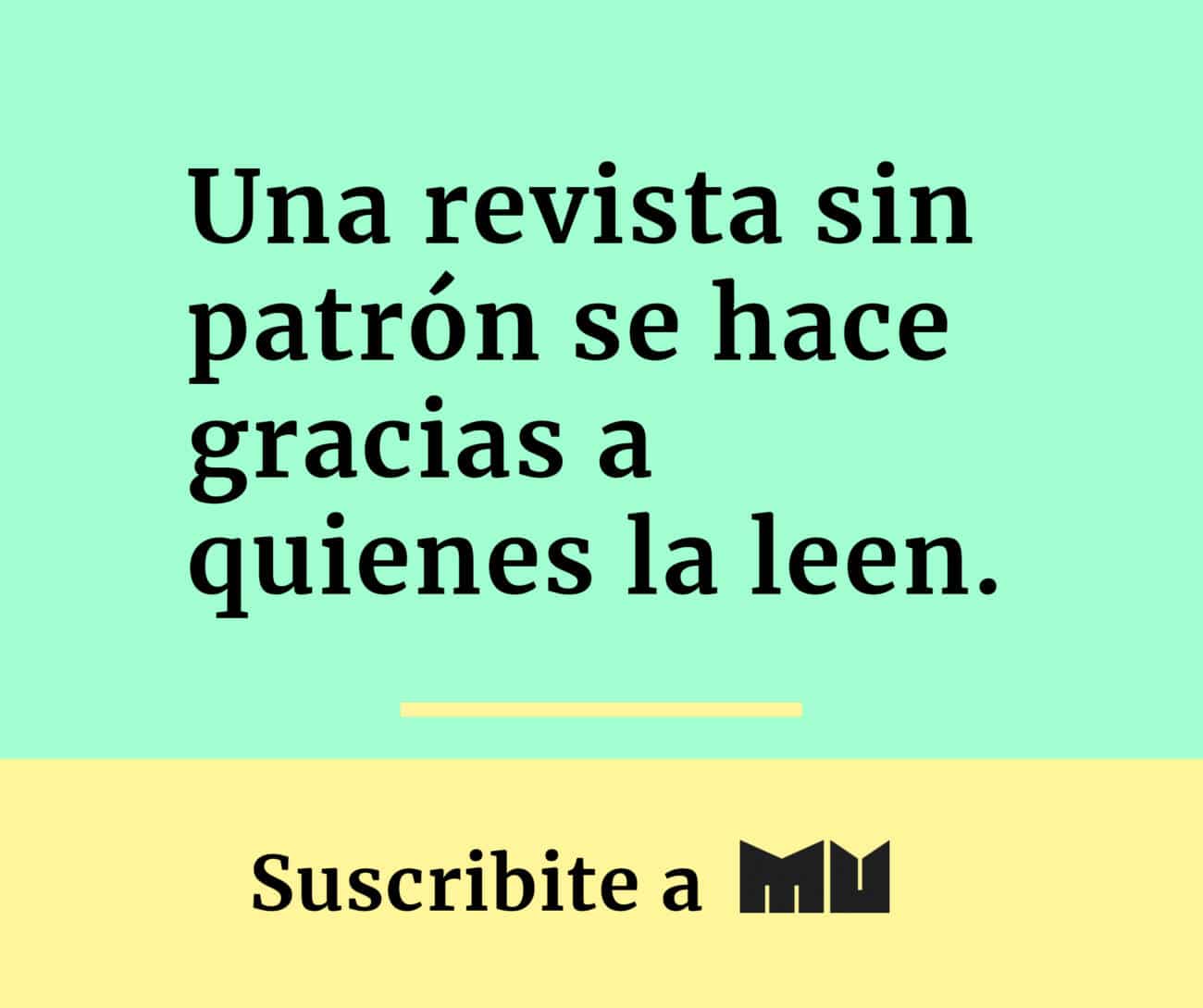Mu114
Viento de cola
Crónicas del más acá, por Carlos Melone.
¿En serio?
El joven y relleno agente de seguridad me miró con el hartazgo de la vida repetida, burocrática, de persianas por la mitad.
Sí, señor, esa es la cola –me dijo con la contundencia de lo evidente.
80 personas alineadas junto a las paredes esperaban que me agregara a la manada.
O simplemente esperaban.
Ahí cometí el primero de una serie de errores: analicé la oportunidad desde la epistemologíaa criolla: medité acerca del “ya que estamos…” o del “y dale…” o “y bueh…”. Y me agregué a la cola.
El Banco Nación de Monte Grande era la convocatoria al caos.
La cola en la que me ubiqué era para el ingreso.
La cola de los cajeros triplicaba el número, poblada por masas sedientas de dinero para comprarse Lebacs y olvidarse del dólar.
O para inversiones inmobiliarias.
Aunque las caras estaban más cercanas a la necesidad del paquete de fideos.
Monte Grande, en el Conurbano Sur, supo presumir de su verde intenso; de sus aguas cristalinas y frescas que venían de napas profundas; de su perfil de pueblo coqueto, discretamente aristocrático, prolijo y tranquilo.
Ya no.
Es un despelote como todo el Conurbano, cada vez más desangelado, más borroso, más querido desde el deseo y el recuerdo que de la constatación empírica, siempre decepcionante, siempre desoladora.
No hay paraísos en la Argentina.
El Banco Nación de allí es la sede en donde debía cobrar un cheque mínimo para intentar (inútilmente) financiar una investigación. Imposible con ese dinero pero en el Realismo Mágico del ex Virreinato del Río de la Plata, Macondo y Rancas parece posible.
Manuel Scorza y Gabriel García Márquez deberían haber nacido en el Conurbano Bonaerense.
Estuve una larga hora y media observando la calle, el devenir, los paseantes, los cuerpos, las caras, las personas.
Un señor vendía unos curiosos perritos-marioneta, rosa para las nenas y celeste para los nenes. El vendedor o el fabricante no estaban demasiado informado de algunas cosas que están cambiando. Vendió tres y cada compradora (mujeres, 100% perfil abuela) antes de comprar decía: “Para lo que le va a durar…”.
Curiosa argumentación para invertir al pedo en el ente destructivo conocido vulgarmente como nieta/o.
Casi frente a la Puerta del Cielo (la entrada al Banco) había, sobre la vereda, una manta con piedras, colgantes, aros, anillos que un joven artesano había desparramado prolijamente.
Tres nenas muy humildes, de 5 a 7 años, sin adulto a la vista, estaban sentadas frente a la manta, completamente fascinadas conversando y señalando las piedras, tal vez deseando, tal vez jugando.
El artesano cada tanto conversaba con ellas y cuando algún dedito se acercaba demasiado a algún objeto, en tono suave y firme les recordaba que mirar sí, pero tocar no.
Ellas lo miraban.
Se reían.
Y seguían allí.
Solas.
En el momento en que me tocó entrar, nuevamente la perplejidad y el desasosiego se recostaron en mi alma ruinosa.
La cola había sido para que me dieran un número.
El guardia burócrata me señaló una multitud dentro de un sector del banco.
Allí debía dirigirme y, mirando una pantalla, esperar a ser convocado para El Juicio Final.
Nuevamente la epistemología criolla y un atavismo sufriente me hicieron entrar.
¿Por qué, eh?
Yo tenía el 257.
Acababan de llamar al 123.
Además había un código de letras que otra que Hammurabi.
La gravedad de un error no es cometerlo.
Es persistir en ello.
Lo aprendí de Bucay en mi etapa alucinatoria y en la plagiaria de él.
Me quedé.
En las casi tres horas siguientes caminé; leí todas las ofertas del banco (que no eran muchas); escuché conversaciones que no me interesaban de maridos idiotas, de amigas que se iban a Cuba a buscar agite -nada de cultura ni Revolución-, de personal de seguridad con señor que insistía en usar el celular dentro del Banco; vi niños cuya conducta era una justificación de la aplicación de la Pena de Muerte; leí dos capítulos de un libro del gran Iván Ilich sobre desescolarización; me senté; me paré; pensé en la inutilidad de mi vida; me volví a sentar; me dormí una mini siesta.
A partir de las 15 horas, con toda la jauría definitivamente encerrada en el Banco, una curiosa celeridad se apoderó de las cajas, con una eficiencia sospechosa de toda sospecha.
Ya se sabe: un banco es un lugar de sospechas. Y de certezas. Finalmente, cobré.
Quise besar al cajero pero se negó haciéndome saber de lo inapropiado de mi conducta, que él era un hombre grande y que me dejara de llorar y hacer papelones, que no era para tanto.
La falta de sensibilidad nos va a matar algún día.
Cuando salí tomé nota de que mi autito había estado estacionado unas 4 horas largas en el costado de la Plaza de la estación.
Un trapito, enchaquetado (naranja flúo) trabajosamente bajo un porte enorme y con poca ducha encima, me había jurado y perjurado que me lo iba a cuidar.
Yo quedé en darle unos pesos cuando regresara porque en ese momento no tenía cambio.
A medida que me acercaba al autito recordé que un bolsillo tenía 2 billetes de 10 pesos en un estado tan catastrófico que Belgrano parecía Pinedo.
Y en el otro tenía un billete con el inefable Domingo Faustino, siempre sonriente y de expresión tan dulce.
Lo demás eran ballenas y yaguaretés de la Patria Financiera.
El trapito me empezó a hacer señas como quien se encuentra con un pariente lejano y palmeaba el techo del coche indicando que lo había cuidado.
Inicié un absurdo recorrido matemático-ético-pulsional donde danzaban el costo posible de un estacionamiento pago por 4 horas, mi derecho a estacionar en la vía pública y el trapito oloroso que parecía tan contento de verme como mi mamá.
Doblé discretamente a Domingo Faustino y se lo di.
Ni miró el billete, me agradeció cordial y amable y se preparó para darme las señales de partida.
Me acomodé y de improviso me encontré su humanidad evidente y corpulenta junto a mi ventanilla abierta.
-Maestro, se equivocó-me dijo devolviéndome al amargo maestro de la Patria.
-No, está bien, es para Vos.
Me agarró el brazo y me dijo Gracias mirándome directo a los ojos.
La intensidad de la manota sobre mi brazo hablaba por sí sola.
Le di una palmada en su brazo de estibador y me fui.
Al espiar por el retrovisor si algún micro intentaba (nuevamente) asesinarme, lo vi mirando el billete.
A veces una decisión te salva el día.
Sin embargo, algo de vergüenza y bastante de angustia me habitan en este último renglón. Vaya uno a saber…

Mu114
El Cordobazo verde: El bosque y los conflictos ambientales
Inundaciones históricas y desertificación son dos efectos de la eliminación del 90% del bosque nativo. Movilizaciones inéditas hicieron visibles cientos de conflictos contra los negociados y la especulación. Las comunidades, la política, y el lugar de la democracia. Publicada en la edición de agosto de MU ▶ SERGIO CIANCAGLINI (más…)
Mu114
La era monotributo: El arte de trabajar
El cambio silencioso que busca forzar una nueva normativa, como en Brasil, ya es una realidad: cada vez más gente trabaja con menos derechos. Cuáles son los datos locales y las voces que piensan el fenómeno en clave global. La potencia de los jóvenes, y la lección de las fábricas recuperadas. Por Claudia Acuña.
(más…)
Mu114
Cómo es la entrada al mundo del trabajo: Bailando por un sueldo
Falsas promesas, pocos derechos, meses a prueba y despidos precoces. Un relato encarnado en Marcelo, un rompecabezas de distintas voces de jóvenes que buscan empleo privado y encuentran cualquier cosa. Por Franco Ciancaglini.
(más…)

 Revista MuHace 3 semanas
Revista MuHace 3 semanasMu 204: Creer o reventar

 AmbienteHace 3 semanas
AmbienteHace 3 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

 ActualidadHace 4 semanas
ActualidadHace 4 semanasLos vecinos de Cristina

 ArtesHace 1 semana
ArtesHace 1 semanaVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

 ActualidadHace 4 semanas
ActualidadHace 4 semanasUniversidad, ciencia y comunidades: encuentro en Rosario y debate frente a la policrisis