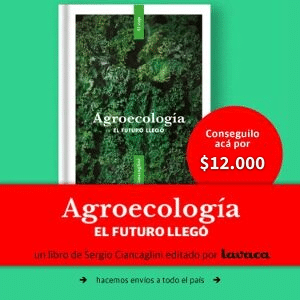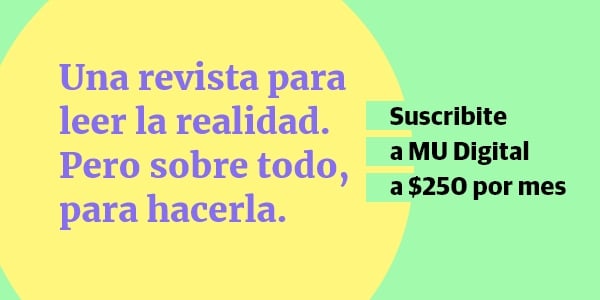CABA
El huertazo urbano. Rosario: agroecología en la ciudad
Desde hace 30 años funciona un proyecto de huertas agroecológicas en barrios populares y céntricos de Rosario, como forma de sostener el alimento, el empleo y una vida digna. Cómo se gestó, creció y qué cosecha esta práctica impulsada por un ingeniero que en su juventud se propuso transformar la realidad. El valor y lo que le falta a una política pública que logró sostenerse en el tiempo. Lo que revelan las personas que reencontraron la vida en las huertas. Cómo es posible producir alimentos en las ciudades, y un decálogo de propuestas para repensar la vida y la producción, con los pies en la tierra. Por Francisco Pandolfi.

Esta nota es parte de la MU 162: La lista que falta. Te invitamos a suscribirte a la revista, para apoyar todo lo que hacemos haciendo click acá.
Si bien el micro ingresa a la tercera ciudad más poblada del país —948.312 habitantes— el corazón se estruja. El sur otorga la tajante bienvenida, con uno dos tres cinco diez de los 112 asentamientos (según el último censo de 2019), y así prosigue la suma que resta: una villa al lado de la otra; casas bajas, casas precarias, casas de madera, casas de cartón. Lo mismo ocurre en el Norte. Y sobre todo en el Oeste, la zona más pobre. El Este, donde se emplazan menos barrios populares, está atravesado por el Río Paraná, hoy menguado debido a la peor bajante de sus aguas desde 1944.
En Rosario, más de cien mil personas viven en asentamientos, donde más del 90% de las viviendas no cuentan con acceso al agua corriente, gas natural ni a la red cloacal. En Rosario, también, sucede algo atípico a nivel nacional: se sostiene en el tiempo una política pública. En este caso, el programa de Agricultura Urbana, que demuestra cómo la agroecología puede llevarse a cabo dentro o lindante a los barrios más vulnerados de los grandes conglomerados. Por esta labor, la ciudad fue recientemente premiada internacionalmente entre 262 propuestas de 54 países y recibirá 250 mil dólares de parte del Instituto de Recursos Mundiales.
CAMBIAR LA HISTORIA
Donde nacieron la Bandera, el Che, Olmedo, Messi y Fontanarrosa, entre tantas y tantos, también nació hace 70 años Antonio Lattuca, ingeniero agrónomo que desde adolescente decidió que buscaría transformar la realidad. Así, se convirtió en uno de los pioneros de la agroecología en el país, que presenta con varias facetas:
La productiva-tecnológica, “con base en la agricultura ecológica que cualquier agricultor puede hacer sin depender de insumos externos, desde la semilla hasta los abonos y compost”.
La social, “donde la agroecología plantea los mercados de cercanía”.
La construcción conjunta de conocimiento, entre la ciencia y lo que pasa en los territorios. “No negamos a la ciencia, la necesitamos al servicio de las mayorías”.
Los bienes. “Nuestros pueblos originarios tienen la idea de nuestros bienes comunes: el agua, la tierra, el aire no son recursos. El ser humano tampoco es un recurso”.
Esconde sus siete décadas detrás de la vitalidad de un pibe de veinte y una sonrisa que sólo se borra cuando la memoria lo envuelve. Su primera militancia fue en el peronismo de izquierda, en la Unión de Estudiantes del Litoral, disuelta tras la irrupción de la última dictadura. Se le ponen los ojos cristalinos al recordar a muchos “amigos desaparecidos”. El sueño de la reforma agraria, no con poco dolor, debió resignificarse en los 80, cuando sembró la primera semilla. “Junto con algunos compañeros creamos el Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas de Rosario (CEPAR), desde el cual en 1987 construimos la primera huerta grupal urbana en la villa El Mangrullo”.
El segundo embrión: “Sin políticas públicas es muy difícil que puedan crecer los pequeños productores”. Esa lectura los instó a acercarse al Estado con una propuesta para realizar huertas agroecológicas: “En 1990 estábamos en la Municipalidad por tener una reunión y justo llegó el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) con el programa ProHuerta, que había arrancado a hacer lo mismo. Ahí nació todo”.
Hace 31 años el sueño se transformó en política estatal al crearse el Departamento de Huertas Comunitarias. Desde 2002, con el nombre vigente hoy de Agricultura Urbana, que coordinó Lattuca hasta 2019 cuando se jubiló. El programa tiene 40 hectáreas de producción agroecológica, distribuidas en 7 parques huertas, 3 corredores verdes, 6 huertas municipales y 6 huertas comunitarias dentro o en los alrededores de los asentamientos. Tabajan alrededor de 450 familias. Para acceder a la tierra no se paga ningún canon y sólo se necesita fomentar la agroecología.
AGROECOLOGÍA POPULAR
Al ver a su abuelo quintero, Antonio comprendió desde niño el poder del campo y que sus conocimientos estarían a disposición de las clases postergadas. “Toda la agroecología debería ser popular, pero en pocos lugares es asumida por la gente más pobre. Es una agricultura construida por los propios actores, campesinos migrantes, muchos que vinieron desde Goya, Corrientes, en los años 70. La mayoría ya tenía una relación con la tierra y con plantas medicinales. O sea, una agroecología viva, encarnada por la gente, no solo un discurso”.
¿Cómo empezaron? “Pateábamos la villa; golpeábamos casa por casa, a preguntar las necesidades. En los 90 la ciudad era totalmente distinta, no había tantas viviendas y en general se tenía un pedazo de tierra donde empezábamos a trabajar. Así empezamos con huertas familiares y grupales”.
¿Cómo siguieron? “Tras un año de buen funcionamiento en la primera huerta grupal, hicimos una reunión y los huerteros nos pidieron dividirla en parcelas. Eso iba contra lo que habíamos planteado. Pero como era lo que querían, lo hicimos. Nos dimos cuenta de que era una forma más práctica de trabajar todos en la misma parcela, porque cada uno podía sembrar lo que quería en el horario que podía, pero siempre con la premisa de trabajar juntos, intercambiando plantines, conocimientos y ayudándose”.
¿Cómo perduran? “Hoy se continúa trabajando así: cada parque huerta –huertas grandes– o corredor verde –terrenos largos y angostos– se divide en parcelas individuales, a excepción de las que son trabajadas por organizaciones sociales colectivamente. Logramos que los técnicos de base, que empezaron como huerteros, fueran contratados por el municipio como promotores de la agroecología y coordinen los parques huertas ayudando al resto”.
¿Cuál es la receta? “Las ideas importantes nacieron en el territorio, no de la teoría. Las mejoras de los suelos surgieron de la necesidad, igual que la división en parcelas. Esa practicidad ayudó a sostener la iniciativa. Y siempre quisimos que se valore lo público, sin embanderarnos en un partido”.
¿Qué falta? “Muchísimo. Cuando yo trabajaba con los pibes que estaban en programas de jóvenes, no teníamos ni tierras ni herramientas. La persona vulnerada necesita ver que puede. Si no, la estás vulnerando otra vez, porque no le estás dando una solución. Necesitamos más tecnología, maquinaria para mejorar la alimentación. La gente pobre tiene mucha potencia, pero faltan políticas públicas para quienes menos tienen y viven hacinados. No estamos en Japón; el Estado tiene un montón de tierras al pedo que deben estar al servicio de las necesidades”.
VOCES HUERTERAS
«Te pido que en la nota pongas que quiero rendir homenaje y un fuerte reconocimiento a todas y todos los huerteros y a las y los migrantes campesinos de nuestro país, de países hermanos y de nuestros abuelos de Europa”. Antonio no lo dice en ninguno de los cuatro encuentros con MU. sino días después, en un mensaje telefónico, para reforzar quiénes cree que son los protagonistas de esta historia.
Ejemplo: el Parque Huerta El Bosque, al norte de Rosario, fue inaugurado en junio de 2010. En 3 hectáreas trabajan más de 40 familias, junto a la villa Puente Negro y frente al asentamiento Empalme Granero, integrado por varios barrios populares. Donde antes había un basural, hoy está lleno de cultivos, aunque luce descuidado.
Georgina tiene 29 años y está sentada sobre su parcela, donde trabaja desde hace tres agostos. Lo que cosecha lo vende casa por casa a sus vecinos de Empalme Granero o por Internet. Transmite mucha paz al hablar. “Ni bien me enteré de que existía este espacio me anoté. Es un mundo aparte, me da tranquilidad. La huerta es un proceso que necesita dedicación, paciencia, a veces me quejaba, pero ya no”, ríe, dulce y tímidamente. Habla suave y profundo: “Lleva tiempo sostenerla y más cuando faltan herramientas. La multicultivadora, que sirve para remover la tierra, está rota”. Abre paso a los gustos y los aromas: “Ojalá el mundo pueda cambiar y no importe tanto la plata. Esta verdura es natural; hacemos remedios caseros para no tirar químicos. Acá el olor a planta es tremendo, algo único; en la verdulería hay olor a nada”.
Rosa mueve un tenedor lentamente, emprolija la tierra que cobija las cebollas de verdeo recién sembradas. Paraguaya, 45 años, llegó a Rosario en 2014. “Acá estaba mí tía, yo me quedé sin trabajo y me dieron una parcela”, explica, contenta. “Es una terapia estar acá”. Calza unas chatitas embarradas. La tierra se le sube al empeine. De pronto, la alegría desaparece: “No hay máquinas ni herramientas, todo es a pulmón. En verano no sale agua y no podemos usar la del pozo porque es salada. Lastimosamente nos dicen que la municipalidad no tiene plata”. ¿La venta al público? “300 pesos por día de promedio”.
Mary (45) y Pelusa (53) son pareja. Ella tiene un vivero; él, una parcela. La plata que ganan “varía demasiado”, pero no supera los $1.500 diarios. Le suman otras changas. “Se vende poco”, dice Mary. “No sacás un sueldo”, completa Pelusa.
Lucía tiene 64 y vino “a conocer e intentar conseguir semillas para plantar en casa”. Se acerca a comprar la verdura recién salida de la tierra: “Mi mamá trabajó muchos años en quintas, el sabor de las plantas es diferente, es más rico; las otras están congeladas. Al tacto también es más linda. Escuchá…”, dice al partir la remolacha. “Estás crujen, las otras son como elásticas”, agrega, con una sonrisa cual luna menguante. Gabriel (62) es un comprador frecuente: “Es verdura más chica, pero mejor y más fresca”. Una crítica constructiva: “No está visibilizado el lugar”.
El Parque Huerta Oeste fue el último inaugurado, en diciembre 2020. La empresa Fexa cedió en comodato por diez años el terreno al municipio. Cerca hay un centro de detención de menores; enfrente, barrios populares, como Los Humitos, Cabin 9 y Godoy. Tiene 4 hectáreas y 22 parcelas repartidas entre familias huerteras y organizaciones sociales, que convirtieron un sitio lleno de yuyos en otro donde florece la vida.
Ariel, 54 años, lleva puesto un barbijo negro con el escudo de Newell’s. “Trabajo en la tierra desde los 8 años. Primero acompañé a mi papá quintero. Luego, me largué solo a fumigar. Aspiraba el veneno que respiraba, cada dos por tres tenía dolor de cabeza. Preparaba en tanques de 200 litros y tiraba insecticidas, herbicidas”. Contrapone con su presente: “Acá todo es natural. Hacemos abonos pero sin tóxicos. Y le damos descanso a los suelos, por lo menos una semana para volver a sembrar. Con agroquímicos le daba sólo dos días”. Ariel también hace albañilería y herrería, que le ayudan a complementar lo que gana de la huerta: “Es inestable, no llego a los $10.000 por mes”.
Rosa (62) es la ex pareja de Ariel. Muestra con entusiasmo las verduras que produce. “Buenísimas y baratas: paquete de acelga, 70 pesos; perejil, 50; lechuga, 50”. En esa parcela ayuda a su hijo, quien integra la organización CAUSA, se forma en la agricultura urbana y recibe una beca de $12.000.
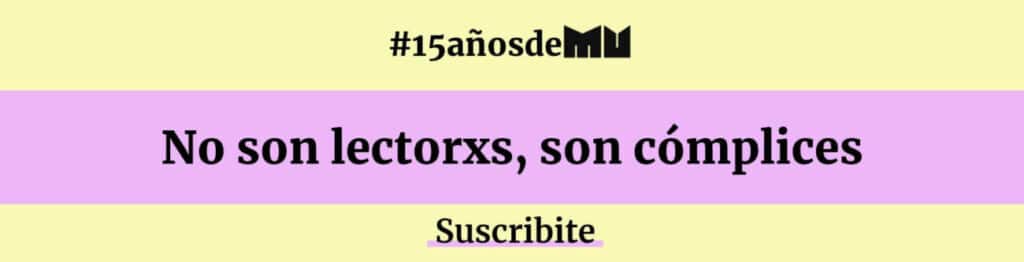
Nélida Cantero (55) cultiva verduras, plantas aromáticas y medicinales. Se siente intensamente el olor del romero, del curry, de la lavanda. Tiene 14 hijos, es de Goya y hace casi un cuarto de siglo se instaló en Rosario. Lo positivo: “Desde la agroecología transmitimos vida. Además, con el resto de los huerteros hacemos un proceso colectivo de venta, donde nos vamos turnando para ir a las ferias”. Lo negativo: “La falta de herramientas y que no se termina de hacer las instalación del agua. Tampoco tenemos un buen baño ni un lugar para reunirnos cuando hace frío. Falta atención desde el municipio. No queremos rogarles que nos traigan las cosas, necesitamos que nos vean”.
¿Ganancia semanal? “Vendo 24 paquetes de acelga, zanahoria, rúcula, rabanito, nabos, perejil, radicheta, coliflor, puerro y calabacitas: $ 6.000 promedio”.
El Parque Huerta Hogar Español también se sitúa en el Oeste, pero más al sur. Ocupa 2 hectáreas y media, y está rodeado por las villas La Cariñosa, Barrio Plata, Cindar, Santa Teresita e Itatí, donde vive Liliana Sosa (43)una de las huerteras históricas. Tiene dos parcelas junto a su marido. “Él trabajaba en quintas, con químicos, no sabía el riesgo que corría; me contaba cómo fumigaba y le caía veneno en la espalda, en las manos. Aquí nos va bien, aunque con altibajos. Hay temporadas que se reduce un montón la cosecha por el clima o la falta de maquinaria. Ganamos unos $50.000s mensuales”. ¿Lo más importante? “Trabajar con tranquilidad, ser nuestros propios patrones y sentir que la gente confía en lo que vendemos”.
Casi en línea recta, pero en el sudeste, se sitúa el Parque Huerta La Tablada, inaugurado en 2008. Está muy cuidado; no se percibe ni el paso del tiempo ni que antes era un basural, ahora convertido en tierra productiva. Mide 2 hectáreas y contiene 16 parcelas. Es como una cava, debajo del asentamiento La Tablada y lindante a Villa Manuelita, Mangrullo, Saladillo. El contorno habla: ladrillos huecos, casas sin terminar, cercos de madera, viviendas de chapas, cables colgando. Hay un colibrí que con el pico huele una lavanda. Más allá, una pareja atiende su terreno de 20 x 30 con una dedicación que conmueve. Elena (61) y Rafael (64), están casados hace 40 años. Son de Rufino, Santa Fe, ambos jubilados. Venían como consumidores “para comer sin pesticidas”, hasta que se les abrió un lugar. “Mirá esa acelga colorada”, se emociona ella. “Mirá esa lechuga milanesa”. Cada hoja parece, realmente, una milanesa XL. “Si pudiera, viviría acá, con este aire puro. Hay gente que piensa que nuestra verdura es cara y no es así. Lo que se vende en la verdulería lleva la mitad de tiempo de lo que cosechamos y la calidad no se compara”, plantea él, entre alcauciles, suculentas, duraznos, pelones. ¿Qué mejorar? “Le falta difusión a lo que hacemos”.
Rubén Fariña (60) nació en Castelli, Chaco. Es huertero desde 2002 y hace unos años fue contratado por el municipio como promotor. Está a cargo de una parcela demostrativa, donde capacita al resto de quienes producen. Todas las parcelas están ocupadas y en cada una de ellas puede haber hasta tres personas, según la capacidad productiva. Rubén vive en el barrio popular La Lagunita, toca la guitarra en un grupo de chamamé y viene de la agricultura algodonera, donde “se usaban venenos para curar la oruga”. La conciencia cambió: “Cultivamos sano, lo que nos lleva a otra manera de ser y pensar. Esto le hace bien a la salud de la sociedad”. ¿Qué mejora la agroecología? “Es una forma de vivir más digna, una convivencia del ser humano con el resto del ambiente. Cuando llegamos acá, no había árboles ni pajaritos. Mirá ahora”, señala entre palomas, jilgueros, gorriones, cardenales y una dupla de zorzales que cantan como si supieran que hablamos de ellos.
¿Cuán significativo es que las huertas estén en las orillas? “Se integran y recuperan muchas personas excluidas del sistema laboral, cultivando verduras con sus propias manos y cuerpos”.
EL ORÉGANO
En el noroeste rosarino se halla el barrio qom Los Pumitas. Allí, hay una isla verde. Un oasis natural entre kilómetros cuadrados de cemento, entre cumbia, cuarteto y reguetón, servicios básicos inexistentes, carteles proselitistas que anuncian una nueva votación, entre una ausencia evidente del Estado durante décadas. Allí, como un pulmón que va lanzando aire puro, alrededor de casillas de chapa y madera, de calles anegadas, de ropa tendida, aparece la huerta grupal autogestionada El Orégano. Se creó en 1994, con el empuje de Lattuca: “El barrio está mejorado: te imaginás lo que era”.
La referenta se llama Susana Samardich. “Antonio es el motor de las huertas. Nos decía, ‘aprovechen el espacio, hagan su huerta’. Cuánta razón tenía”. ¿Por qué? “La huerta da vida y alimento para la olla diaria. Se vende y se comparte. Si alguien dice que necesita una lechuga, jamás decimos que no. Es una oportunidad que nos hace más humanos”, comparte. Es chaqueña y reconoce un lazo con la tierra “desde antes de nacer, que nace del corazón”. Tiene el pelo largo, 8 hijos y 28 años en Rosario. “No había casas, todo era zona inundable”. La esencia no cambió: “En Google está todo el barrio, pero en el mapa municipal no figuramos”. ¿Cómo se autogestionan? “Somos 13 familias. Para hacer la perforación y traer el agua hicimos rifas, juntamos los $2.200 que necesitábamos”. ¿Por qué El Orégano? “Porque va con cualquier comida”. La huerta mide 90 x 70 y queda en medio de un barrio donde faltan el agua potable, la luz, el gas y no hay cloacas.
A Franco no le alcanzan las palabras para contar lo que planta en su huerta junto a su pareja, tres varones y una nena. Nació hace 36 años en la Villa Ocampo santafesina y adora la tierra por herencia. Al lado de su terrenito, tiene su almacén. Y ahí sucede algo mágico: “La gente viene a comprar verdura y ve el momento cuando la saco de la tierra”, cuenta entre almácigos de perejil, ajo puerro, nísperos, mandarinos, guayabas y moras.
Antonia (43) llegó hace 14 años desde su Encarnación natal. La huerta le permitió subsistir en la pandemia. “Crío sola a mis seis hijos y limpio en casas de familias por hora, en negro. En cuarentena eso se cortó, así que me dediqué a la tierra, que me salvó: vendí 100 calabazas, además de bolsones variados. Así sobrevivimos”.
FLOR DE HUERTA
Hace 7 años nacía en Rosario el colectivo Huertarteando, para mostrar cómo el alimento crecía en cualquier lado. Hacían bancales y canteros en espacios públicos, hasta que a través de Antonio Lattuca consiguieron un lugar en el parque del hospital Carrasco, centro de la ciudad, donde la tierra se trabaja con principios agroecológicos desde 2016. Cambiaron el nombre a Flor de Huerta. En medio de paredes amplias, altas, blancas y grises, descascaradas, hay un paréntesis lleno de frutas, verduras y árboles nativos sobre una superficie de 1.440 metros cuadrados de tierra cultivable, dividida en 80 bancales de 4 metros x 1,5.
Un invernadero, una compostera comunitaria donde la gente trae desechos, un secador solar sobre uno de los bordes, potencian a un sitio que pareciera estar fuera de lugar, salido de otro mundo, repleto de colores. Maxi y Julián integran hace tres años la organización que sostiene autogestivamente la huerta. “Los miércoles hacemos una minka, que en quechua significa ‘encuentro’, donde la gente se suma a jornadas de trabajo voluntario y producción comunitaria: sembrar, regar, podar. Quien viene se lleva lo que hizo o precisa. Se va feliz, con algo fresco y libre de agrotóxicos”, comenta Julián. “La comida sale por todos lados, hay semillas que brotan permanentemente”, describe Maxi. “Estamos en plenos cultivos”, advierte Julián. Y tienen razón: los brócolis parecen un scrum de rugby, unidos, saliendo a la vida con fuerza. El níspero no se queda atrás, igual que la rúcula, la albahaca italiana, la borraja, la acelga. Hay plantas medicinales, como el cedrón, la buscapina y la moringa; aromáticas, como el burrito y la menta; frutales como las higueras, las guayabas, los naranjos, los limoneros.
“La relación con el hospital fue fluctuando con los años, hoy es casi nula. Antonio gestionó con el director disponer de este lugar, luego se jubiló, las autoridades provinciales cambiaron y las nuevas nunca se acercaron a ver qué necesitamos”, argumenta Julián. Con el municipio ocurre algo similar: “No tenemos relación; no contamos ni con un baño”. Maxi profundiza: “Podríamos generar toneladas de alimentos y trabajo constante si se aceitara el funcionamiento”.
¿QUÉ DICE EL MUNICIPIO?
Agricultura Urbana se enmarca en Rosario Emprende, programa que incluye distintos proyectos productivos bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. Allí trabajan Pablo Nasi Murúa, subsecretario de Economía Social y Patricio Flinta, coordinador de espacios productivos. En una sede de la municipalidad reciben a MU. Nasi Murúa: “Lo más importante del programa es que todas las capas sociales pueden acceder a la formación, producción, comercialización y compra, sin intermediarios en el marco de una política pública que se sostuvo. Es verdad que el Frente Progresista siempre gobernó la ciudad, pero todos los intendentes la mantuvieron como una política específica en cuanto a la inclusión socio productiva, cuidado del medioambiente y la producción de alimentos libres de agrotóxicos”. Flinta: “Es de las pocas políticas, en todo el país diría, que se mantuvo durante más de veinte años. Nuestro objetivo es lograr que las capas bajas y medias puedan primero conocer y luego acceder a estos alimentos”.
¿Los talones de Aquiles? Nasi Murúa: “Tener mayor presupuesto para dotar de tecnología a la Economía Social y con esto no me refiero al uso de agrotóxicos. Por ejemplo, necesitamos más multicultivadoras, pero no hay producción nacional. Otra deficiencia es que la gente únicamente accede a estos alimentos a través de las ferias. No a través de la verdulería o un mercado y esto tiene que ver con el volumen de producción. El problema del Estado nacional es que no sostiene una política pública y se piensa la alimentación en lo inmediato, no planificando el futuro de lo alimentario. Discutir el medioambiente es discutir la producción alimentaria y acá es central pensar cómo incluimos a la gente en el autoempleo que cuide el medioambiente”.
¿Cómo continúa el programa? Nasi Murúa: “En pandemia tuvimos pedidos de gente para incorporarse a parques huerta y hoy están todos llenos. Esto nos obligó a pensar el esquema de la autoproducción para el autoconsumo. Estamos lanzando el programa Chacra Familiar Urbana donde en los parques huertas habrá un 20% destinado a la producción para el alimento propio. Además, buscaremos que se pueda producir en la propia casa. La idea es pensarlo junto a los comedores populares, porque hoy trabajan sólo con productos secos; hay que vincularlos con lo agroecológico”. Flinta: “La primera meta es llegar a diez Parques Huerta”.
¿Cómo? Nasi Murúa pronostica: “De 40 hectáreas ampliaremos a 10 más. Además, reservamos 70 hectáreas del sudeste, tierras ganadas al desarrollo inmobiliario, que serán destinadas a la producción agroecológica. Además, con el premio que ganó la ciudad la idea es crear un espacio grande en el que garanticemos muchos kilos de alimentos sanos, pero que además haya lugares de práctica. Debemos demostrarle a quien está en transición a la agroecología que se puede hacer. Y que las capas populares puedan consumir esos productos. Todo el sistema alimentario está armado para que consuman harinas, fideos, arroz. No, cambiemos el chip. Hay que ir hacia una combinación, y para eso tiene que haber una matriz de acceso a esos alimentos: es responsabilidad del Estado hacerse cargo”.
FERIANTES
La única feria donde se venden verduras agroecológicas y no tradicionales funciona los domingos desde las 8 de la mañana, en la avenida Oroño y el río, en un punto neurálgico de Rosario. Forma parte de una feria más grande, donde se vende de todo. Para los cultivos agroecológicos hay destinados ocho puestos. Junto a las costas de un Paraná con orillas raquíticas, descubiertas por la bajante, antes del mediodía ya se vendió casi todo. Vuela toda la mercadería pese a la insignificante difusión. No hay ningún cartel ni marquesina que dé a conocer la labor y la calidad de estos productos. Quien pasa por ahí, no se entera sobre el origen ni el futuro de esas cosechas.
Lázaro es de la comunidad qom, tiene 57 años y trabaja en El Parque Huerta El Bosque hace más de 6 años. De familia agricultora, es chaqueño y llegó a la ciudad en 1993. “Nuestros ancestros sembraban y comían verdura sana y algunos vivían hasta los 120 años”, pondera quien trabaja de lunes a lunes y gana cerca de 12.000 pesos por semana. ¿En la feria dominical? “Alrededor de 7 mil pesos. La gente se lleva todo: nos vamos sin nada”.
Elizabeth Martínez (51) nació en Tupiza, Bolivia y conforma la huerta Ruta 34, como la llama la comunidad, ubicada al costado de las vías del tren al noroeste rosarino, lindante a los barrios populares Nuevo Alberdi y Cristalería. “Por mes saco entre 20 y 25.000 en otoño-invierno; y 40-45.000 en primavera-verano, cuando crece la variedad de tomates y zapallitos”.
De repente, Elizabeth le reclama a una persona que pasa raudamente por el puesto:
– Nunca nos trajeron las semillas que prometieron.
– ¿Cómo que no? Mirá todo lo que tenés para vender.
–Estas semillas las compré yo, ustedes no cumplieron nada.
La persona que pasa sin detenerse es Nicolás Gianelloni, Secretario de Desarrollo Humano y Hábitat. Elizabeth se queda con bronca: “Hace mucho nos prometieron cosas, no sólo las semillas. En campaña, antes de asumir en 2019, el intendente (Pablo Javkin) estuvo en la huerta, pero nada de lo que dijo se cumplió”.
MIRANDO AL FUTURO
Antonio Lattuca, 3 hijos, 6 nietos, mantiene la esperanza que en la juventud lo motivó a soñar con la revolución: “La agricultura nos da comida; plantas medicinales; fibra para la ropa; madera para el hábitat. Sin embargo, el oficio está considerado en todo el mundo el más bajo en la escala social. El primer paso es valorizarla, no solo desde el dinero, sino visibilizando los servicios que ofrece: sociales, ambientales, de salud física y mental. La agricultura puede transformar formas de consumir, de relacionarnos con los otros, y de vivir”.
Pese a todo lo que falta y a que Rosario sea una excepción en agricultura urbana, se ilusiona: “Hay condiciones para lograr lo que soñábamos en los 80: la vuelta al campo. Ya no somos cuatro locos los que hablamos de agroecología”.
Con la idea de profundizar la política pública, plantea propuestas concretas:
Ocupar toda la tierra que hay del Estado.
Potenciar la compra de producción agroecológica.
Transformar la mirada de la ciencia y de la universidad en relación a la agroecología. “En el mundo se destinan 70 mil millones de dólares para la investigación en agricultura industrial, de los cuales sólo 5 se destinan a la agricultura ecológica. Acá ocurre lo mismo, la ecología es marginal, cuando tendría que ser una carrera de grado”.
Crear un sistema de crédito rotatorio para financiar el paso a la agroecología de agricultores tradicionales.
Lograr que la agricultura ecológica se pueda exportar.
Estimular a los jóvenes en la agroecología: “Uno de mis sueños es hacer una escuela para ellos, donde hagan práctica y se capaciten durante dos años”.
Las ferias de la agricultura familiar deben ser exclusivamente de cultivos agroecológicos, sin producciones con tóxicos.
Descentralizar asentamientos. “Con una fuerte inversión, para que la gente se vaya a lugares cercanos, con colonias socio productivas, escuelas, centros de salud”.
Hacer autocrítica. “No podemos tomar la agroecología como una religión donde todo es puro. Así somos muy pocos, aunque nos sentimos cómodos. Las preguntas son cómo cambiás la realidad y, sobre todo, cómo laburás con los más pobres”.
“En definitiva, lo que hay que hacer es estar al lado del agricultor y saber qué está necesitando: desde atrás de un escritorio no sirve”.
Cuando le pregunto a Antonio por qué sigue creyendo, se empañan sus ojos color miel por segunda vez en las largas horas de charla: “El ser humano lleva dentro un montón de cosas que no tiene oportunidad de desarrollar, como pasa en las villas. Sigo creyendo en la potencialidad de las personas. Hay cosas que siento que no las voy a ver yo, pero que van a florecer”.
Derechos Humanos
A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?
Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).
Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.
Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.
Por Sergio Ciancaglini

Actualidad
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar


 NotaHace 2 semanas
NotaHace 2 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

 NotaHace 2 semanas
NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

 PortadaHace 1 semana
PortadaHace 1 semanaOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

 NotaHace 4 semanas
NotaHace 4 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

 ActualidadHace 1 día
ActualidadHace 1 díaReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”