Nota
El coronavirus en la favela más grande de Brasil: «Da lo mismo lo que diga Bolsonaro»
Magda Gomes es militante social de la Rocinha, la favela más grande de Brasil, donde ya hay al menos 33 casos confirmados y dos muertos por Covid-19. Dice que el Estado aún ni apareció para evitar un contagio masivo. En su reemplazo asoman desde la organización comunitaria y social hasta la asistencia de las iglesias evangélicas y los toques de queda dictados por el narcotráfico. Entre el hacinamiento, los problemas de acceso al agua y el trabajo informal, los favelados se exponen a un peligro sanitario que va mucho más allá del negacionismo presidencial.

Por Facundo F. Barrio (@ff_barrio). Desde Río de Janeiro
La Rocinha viene de palo en palo. Intervención militar en 2018, temporal con aludes en 2019, coronavirus en 2020. En la favela más grande de Brasil, donde viven unas 100 mil personas, el Covid-19 está circulando. Cuando se escribió esta nota ya había dos muertos y 33 positivos, una cifra relativa casi tres veces más alta que la de Brasil, y eso que al país en general tampoco le va demasiado bien: la negación del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia crea la sensación firme de un desastre por venir. Para los favelados, sin embargo, el problema es mucho más grande que lo que diga Bolsonaro.
El problema, dice Magda Gomes (27), militante social y vecina de la Rocinha y estudiante de ingeniería, es que el Estado apenas existe en la favela. Lo dice parada sobre el cordón de la vereda, en la puerta del centro municipal ciudadano Rinaldo de Lamare, que está justo frente a la Rocinha, al otro lado del puente peatonal: una pasarela construida por Niemeyer donde ahora cuelga un cartel largo que dice Fique dentro de casa. Estamos en la Zona Sur de Río de Janeiro, a unas pocas cuadras de los barrios más ricos de la ciudad, y en la calle hay bastante movimiento: en esta ciudad, por ahora, la cuarentena es voluntaria.

Gomes acaba de bajar de la favela para una reunión que tendrá aquí dentro de un rato. Su colectivo Rocinha Resiste está organizando un operativo de reparto de alimentos e insumos básicos de higiene para la próxima semana. La organización comunitaria y social aparece como una de las contracaras de la flaqueza estatal. Aunque también asoman otros jugadores. Gomes, que primero aclara que ella es macumbeira, reconoce, por ejemplo, el “papel fundamental” que juegan las iglesias evangélicas en la distribución de ayuda en medio de la crisis sanitaria. Y responde con extrema cautela cuando se le pregunta por otro actor protagonista del que se habló mucho en las últimas semanas: desde que estalló la pandemia, en las favelas hay “toques de queda” dictados por el narcotráfico para reducir la circulación de personas en ciertos horarios.
De todo eso habla Gomes con lavaca, mientras atiende llamados y mensajes sobre el operativo de ayuda para los vecinos que está preparando. “Nos estamos movilizando, pero nosotros no podemos reemplazar al Estado”, insiste, y enumera problemas estructurales, históricos, tan ajenos para cualquiera que no los haya sufrido: hacinamiento, falta de agua, hambre.

—¿Qué medidas específicas de prevención tomó el Estado hasta ahora en la Rocinha?
—Cero. Puso a circular un auto con un altoparlante que grita: “Lávense bien las manos”. ¡Pero mucha gente no tiene agua en la favela!
—Y el acohol en gel es carísimo.
—El alcohol en gel es una alucinación de la clase media. ¿Qué hago con un poco de alcohol en gel si ni siquiera tengo agua en mi casa?
—¿Cómo es el problema con el agua?
—El agua de toda la Rocinha se distribuye a través de bombas centrales. Cuando la empresa distribuidora no les hace mantenimiento, hay zonas que se quedan sin agua por varios días. Y cuanto más alto en la favela, peor. Se podría pensar en planes de racionamiento, pero el Estado viene y nos dice: “Lávense las manos cada cinco minutos”. ¿Quién tiene agua cada cinco minutos? Y el problema del agua no es de ahora, eh.
—¿Ahora tiene más visibilidad mediática?
—Sí, pero son problemas estructurales históricos: el agua, las cloacas, el hacinamiento. Y no son de la Rocinha, sino de los sectores periféricos de toda América Latina. La necropolítica sirve para entender cómo los más pobres nos vamos a joder. Si pensamos la realidad de los favelados desde la necropolítica, ya sabemos que nunca vamos a ser los primeros en acceder a un respirador. Mi tía, mi prima, que viven allá en lo alto del morro, tendrían que hacer mucho ruido para conseguir algo así. Cuando pasa eso, no es sólo el peligro de una muerte física: hay una sensación de muerte continua, de que no sabés a qué hora te va golpear la puerta de tu casa.

—¿La gente de la favela se está quedando en sus casas?
—No tiene cómo hacerlo. Hace un rato vino un pibe a decirme que necesita trabajar, que tiene que pagar las cuentas. Le dije: “Es un tema de salud prioritario. Está la Organización Mundial de la Salud diciendo que hay que parar todo y quedarse en casa. Si te quieren cobrar las cuentas, responsabilizá al banco”. Pero aunque yo tenga ese discurso necesario con los demás, sé que en realidad las cosas no funcionan así. La gente necesita comer, pagar el alquiler, tener alguna expectativa de sobrevivir. Y más cuando vivís con cinco o seis personas en una casa de tres metros cuadrados… y tal vez estoy exagerando con ese tamaño.
—¿Quién lleva registro de los casos confirmados de Covid-19 en la favela?
—Nuestra sugerencia es no leer a los grandes medios de comunicación sino a los medios comunitarios de la propia favela, que son los únicos que ponen el cuerpo en la Unidad de Atención Rápida (UPA, por sus siglas en portugués), donde se reciben los casos sospechosos, y llevan el registro y los informes todos los días.
—¿Las cosas serían distintas si hubiera otro gobierno?
—Los problemas ya son estructurales. Ahora hay un contexto de pandemia que es una variable central. Y que desnuda el retardo del Estado para pensar y actuar en situaciones de emergencia.

—En muchos barrios de Río de Janeiro hay cacerolazos contra Bolsonaro por su negación ante la pandemia. ¿Acá también?
—¿Sabés por qué un cacerolazo no tendría sentido acá? Porque a nadie le importa lo que diga Bolsonaro, porque lo que diga Bolsonaro da lo mismo en la favela. Es otro contexto. En cambio sí tiene sentido, por ejemplo, un aplauso a los trabajadores de la salud, porque es de la gente para la gente, mirándonos a los ojos. Pero yo como favelada no me identifico con Bolsonaro en ningún aspecto, no me reconozco en él, ni siquiera para golpear cacerolas. Aunque claro que mi formación política es distinta, por ejemplo, a la de mi padrastro, que es evangélico de una iglesia neopentecostal. Y sabemos para quiénes es el discurso de “Dios por encima de todo” de Bolsonaro. Por eso también hay que entender que la favela no es una unidad.
—¿Qué papel están jugando las iglesias evangélicas de la favela ante la crisis sanitaria?
—Hay frentes de la comunidad a los que nosotros no llegamos. Las iglesias tienen llegada a un público específico y tienen un papel social fundamental en la distribución de asistencia. Tenemos diálogo con ellas. La respuesta a esta crisis tiene que ser un proceso democrático, que involucre a la mayor cantidad de sectores posible.
—¿Y las fuerzas de seguridad?
—Es difícil responder sobre eso… la cuestión de la seguridad en la favela está atravesada por un montón de cuestiones. Para mí “seguridad” es saber que en la favela puedo llegar a mi casa a las cuatro de la mañana y no me van a violar. Ahora, ¿quién es el garante de esa seguridad? Yo no sé… ¿me entendés?
—¿Es cierto que hay toques de queda dictados por el narcotráfico para reducir la circulación en las calles en ciertos horarios?
—Voy a responder con una metáfora porque acá todos nos conocemos con todos. El toque de queda es como… supongamos que yo vivo en una casa con mi abuelo, que es el que garantiza la seguridad como estructura, el que asegura que en mi casa nadie me va a robar ni violar; y vivo también con mi madre, que llegó mucho después, cuando había una estructura ya montada. ¿A quién voy a escuchar yo? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A quién le voy a temer?
—¿Y cómo se hace para entrar en acción frente a esa estructura ya montada?
—¿Cómo hace quién? ¿Mi madre?
—Sí, el Estado.
—El Estado está siendo muy perverso al tercerizar el trabajo de asistencia social en los colectivos comunitarios. Yo no tengo que decirle al Estado lo que tiene que hacer. Sus instituciones son las que deben formular una estrategia. Pero la política de salud es una cuestión de Estado, aunque ya vemos que los intereses son otros.

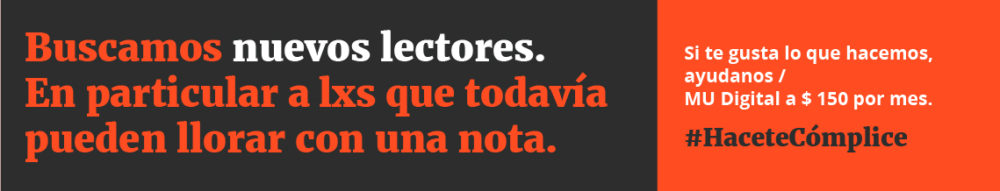
Nota
De la idea al audio: taller de creación de podcast
Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]
Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!
De la idea al audio: taller de creación de podcast
Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.
¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.
Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.
¿A quién está dirigido?
A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.
Contenidos:
- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.
- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.
- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.
Modalidad: presencial y online por Zoom
Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno
No se requiere experiencia previa.
Docente:
Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.




Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

 Revista MuHace 2 semanas
Revista MuHace 2 semanasMu 204: Creer o reventar

 MúsicasHace 4 semanas
MúsicasHace 4 semanasSusy Shock y Liliana Herrero: un escudo contra la crueldad

 AmbienteHace 2 semanas
AmbienteHace 2 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

 ActualidadHace 4 semanas
ActualidadHace 4 semanasQue viva el periodismo: las respuestas a los ataques a la prensa

 ActualidadHace 3 semanas
ActualidadHace 3 semanasLos vecinos de Cristina



























