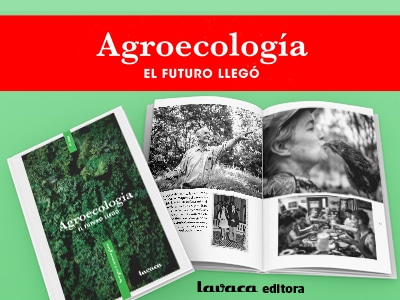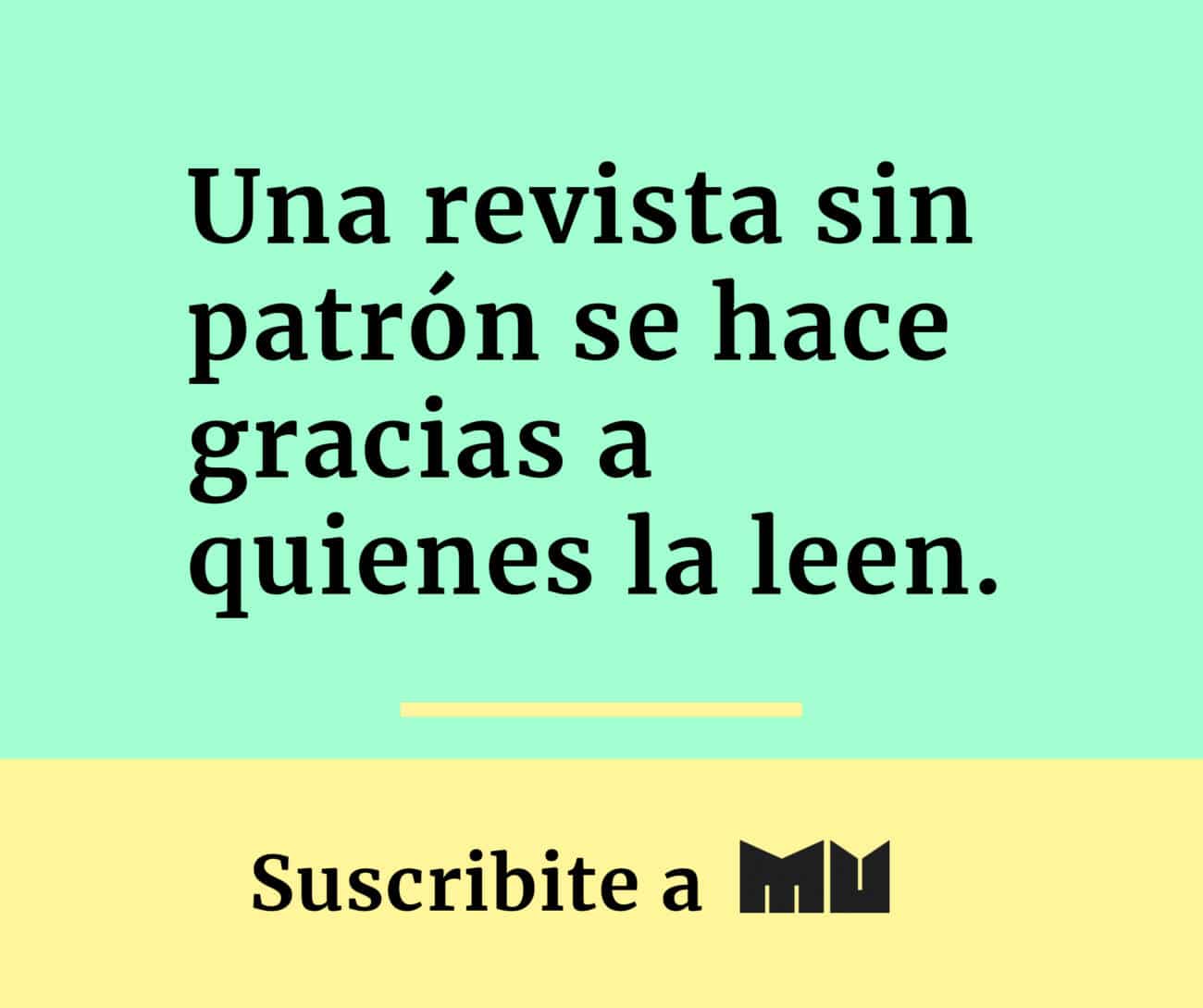Mu81
Lucha de clases
Crónicas del más acá.
Lomas de Zamora es, como otros territorios del conurbano bonaerense, el resultado de procesos que estallaron; de sociedades que, penosamente, conservan su nombre, pero son ininteligibles para las viejas miradas. El mundo reclama una mirada de turista para entender lo que antes era obvio. Todo el tiempo se queman los papeles (al menos los míos); todo el tiempo hay que revisitar lo que se entendió y aprendió; hay que desnudarse y ponerse otra pilcha. O andar en pelotas.
Mi barrio es coqueto, de veredas anchas, arbolado, sin torres de departamentos, con chalets de gente a la que le ha ido bastante bien y donde se acrecienta el número de casas de aquellos a los que les va muy, pero muy bien.
Mi barrio se va enconchetando al galope.
Una avenida (Oliden) lo separa territorialmente de la marea de Torres de Departamentos que arrasan el centro de Lomas. Se detienen en la avenida, como un ejército jadeante y amenazador, en la vereda de “allá” y esperan.
En la vereda de “acá”, en la esquina hay una típica tintorería de japoneses que reúne todos los requisitos de la tradición japonésica tintoreril. Atienden dos viejitos que sonríen todo el tiempo; que hablan un castellano sin erres ni artículos; que tienen un perrito espantoso, de ojos saltones, que debe andar por los 132 años, acostado en el descanso de la ventana donde da el sol; que tienen toda la ropa colgada de perchas que descienden del techo; y en el local la temperatura da como para que Bradbury reescriba Farenheit.
Pegadito está el Club Olimpia.
Pintado de granate y blanco, tiene un afuera prolijo, un salón de entrada con bar y mesitas del paleozoico y una cancha de papi fútbol bastante grande, techada y con tribunas modestas de cemento. Detrás de la barra del bar, una vitrina con una gran cantidad de trofeos inidentificables, que hablan de alguna gloria competitiva o de alguna oferta en la casa de deportes.
La atención de la encargada es de una amabilidad vacilante y en el recinto de entrada se mezclan algunas viejas máquinas de jueguitos con niños y gansos más grandes golpeando frenéticamente sus teclas y algún parroquiano de traza desdibujada y estabilidad efímera.
Al costado, un gimnasio concesionado. Todo de un tono esforzado, con un pie en la heroicidad y el otro en la sospecha. ¿Cómo se sostiene el asunto?
Lejos de las pretensiones griegas de su nombre, es un club de barrio típico. Lo curioso es que el barrio no existe más.
El Olimpia es un residuo arqueológico.
En las distracciones de la vida, una tarde vi en un cartel con diseño de publicidad de bailantas, la oportunidad que venía buscando hace un tiempo: Box Amateur (7 peleas) en el Olimpia un viernes casi a medianoche.
Fui.
La primera sorpresa me atacó cuando iba llegando: los alrededores del club estaban inundados de autos, estacionados en calles y veredas, caóticamente. Y no eran cascajos viejos. Muchos de ellos eran símil nave espacial. Dos muchachitos con pecheras oficiaban de cuidadores con el mismo entusiasmo con que un mono lee Joyce.
La segunda sorpresa no lo era tanto por el anticipo automovilero: el salón estaba repleto. Unas 500 personas seguro. Tribunas llenas, sillas de plástico que oficiaban de ring side todas ocupadas, separadas de la gente de pie con una cinta de peligro. La gran mayoría de pie, respetando la cinta como si estuviese electrificada.
¿Quiénes eran?
Todos.
Morochos, blancos, sajones, africanos, chinos: todo el abanico. Niños, muchos niños, muchas familias con niños.
Mi cabeza burguesa explotaba de contradicciones mientras un niño me pisaba sin piedad. Insisto: niños que iban de bebés a los 12/13 años en cantidades industriales. Muchas mujeres.
¿Qué hacían ahí?
El ticket cotiza unos modestos 40 pesos. Un puesto de chori en la entrada y cerveza en vasos gigantes.
En el medio del salón, un ring con piso de tablas y una lona, con una desnutrida goma espuma cubriéndola. Las sogas estaban remendadas en varios lugares con cinta de embalar que no lograba contener el grito de libertad del relleno.
Árbitro de unos 50 pirulos, peinado como para la milonga, vestido clásicamente (pantalón oscuro, camisa blanca, moño), boxeadores con cabezal y remeras, todos jovencitos, en peleas a tres rounds de dos minutos. Rincón rojo y azul, presentación moderada desde abajo del ring con un equipo de audio de sorprendente calidad. Los muchachos (todos jovencitos) se pasaban los guantes entre ellos para la pelea siguiente y todos eran de peso exiguo, por lo que sus físicos también lo eran. Algunos tenían los típicos calzados de box y otros sencillamente zapatillas.
Se pegaban tortazos con muy poca ortodoxia y muchas ganas. La técnica no había sacado entrada. Desde el público, algún grito, pero poca cosa. No había hordas enardecidas pidiendo sangre ni gritos de “matalo, matalo”. Durante el combate había silencio, que contrastaba con el bullicio del descanso o los tiempos (breves) entre peleas.
Nada del glamour de Martínez o Maidana en Las Vegas. Ni mujeres despampanantes con escote desbordante de siliconas o señores con espantosas y carísimas cadenas de oro. No. Empilche sencillo, duro al chori y a la cerveza, y todo en un tono familiar.
Sí: familiar. Si había algún mafia tipo Jolivud no lo vi. Y eso que lo busqué.
Solo hubo un instante en que el Universo se detuvo: en el segundo round de una pelea, un oportuno golpe al hígado derribó a uno de los chicos.
Se me paró el corazón. El silencio fue tan pesado que ni siquiera estoy seguro de que ocurrió. Ver la cara de dolor del pibe ahí nomás me dejó sin aire. El conteo hasta ocho y el flaquito siguió.
Suficiente.
Cuando salí del club me crucé con los fallidos lectores de Joyce que me pidieron un cigarrillo. Me contaron que estaban allí por las propinas, porque para nosotros no hay laburo Don… Flaquitos como los que vi en el ring, a uno le faltaba un brazo a la altura del codo y el otro cargaba con una evidente renguera. No tenían más de 20 años.
Las sociedades estallan, pero los heridos son siempre los mismos.
A esa altura me dolía el cuerpo como si yo mismo hubiese subido al ring y perdido por knockout.

#NiUnaMás
Operación masacre
Melina Romero fue asesinada brutalmente cuando cumplía 17 años. Su cuerpo fue hallado en un basural por mujeres de un movimiento social. La muerte se convirtió en rating y en construcción de la imagen de una chica sin rumbo. Lo mediático, lo machista, las drogas, el sexo, la umbanda, la violencia, el rol de la justicia, las formas de abuso y exclusión sobre las chicas y chicos que aquí cuentan cómo piensan y sienten el presente.
(más…)
Mu81
Ficciones verdaderas
La filmación de una versión de La Patota: El director Santiago Mitre trasladó a Misiones la historia que en los 60 filmó Daniel Tinayre. El rol que interpretó Mirtha Legrand hoy está a cargo de Dolores Fonzi: una capacitadora en derechos humanos que es violada por sus alumnos. Esta versión refleja la mirada sobre la realidad de una nueva generación que hace del cine un espacio de debate.
(más…)

 IndustricidioHace 2 semanas
IndustricidioHace 2 semanasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

 IndustricidioHace 1 semana
IndustricidioHace 1 semanaQuebró Aires del Sur: los trabajadores y la UOM ocupan la fábrica, y el intendente denuncia 10.000 empleos perdidos en Rio Grande

 Muerte por agrotóxicosHace 1 semana
Muerte por agrotóxicosHace 1 semanaConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

 Reforma LaboralHace 3 semanas
Reforma LaboralHace 3 semanas“Lo que se pierde peleando se termina ganando”

 Pablo GrilloHace 3 semanas
Pablo GrilloHace 3 semanas“Quiero ver a Bullrich presa”