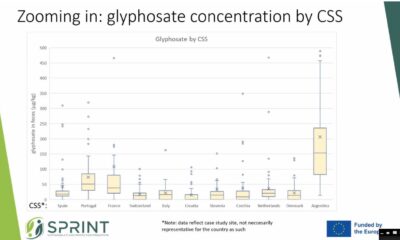Nota
Certificaciones agroecológicas: sin veneno y con justicia social
La producción agroecológica empieza a tener certificaciones que son gratuitas y que por eso no encarecen las producciones. Cuál es la diferencia con la certificación orgánica, y cómo se llegó a una victoria histórica del movimiento agroecológico que contó con apoyo e investigación de INTA y Senasa, tomando experiencias de otros países y en particular del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Ese proceso en plena marcha está relatado en este informe que la UTT envío a Lavaca, y que decidimos reproducir completo porque brinda un panorama sobre cómo se puede cultivar de un modo distinto la tierra y la vida.
“La agroecología nace del amor o del dolor”, dice Joselo Trujillo, productor de la localidad de El Pato, Berazategui, cuya quinta fue la segunda del país en recibir la certificación agroecológica. En el caso de su quinta fue el amor de su madre, Trifona Flores: “Hagamos eso, da resultado, vamos a estar mucho mejor”, dijo la señora y su familia se llenó de amor. La quinta vecina de Berno Castillo, la primera del país en obtener la certificación, se pasó a la agroecología por dolor: en 2015 Berno estuvo internado por intoxicación por agroquímicos. Desde ese entonces su producción de flores y hortalizas reemplazó los venenos por bioinsumos y tecnologías de procesos.
Sin embargo fue el agua la que lo cambió todo. En 2016 la naturaleza, con todo su amor, expresó todo su dolor: inundó de agua los campos para mostrar cómo el sistema de producción la estaba dañando. Las inundaciones fueron demasiada agua para una producción sin diversidad. A las familias productoras les dolió: se quedaron sin nada. “Con la inundación perdimos mucha plata y muchas cosas. Y así fue que conocimos a la UTT y encontramos soluciones al temporal, nos sumamos a los talleres de agroecología y encontramos respuestas”, dice Delina Puma, quien hoy integra y coordina el Consultorio Técnico Popular (CoTePo) de la UTT que entrega los certificados de agroecología a las quintas. Delina pasó de la tragedia a la alegría. Del dolor al amor. Del sistema de producción convencional a la agroecología.
Mientras las familias productoras mutaron a la agroecología, consumidores y consumidoras con preocupación en el cuidado del medio ambiente y también de su propia alimentación cambiaron sus prácticas de consumo: redujeron las compras en los supermercados y empezaron a alimentarse con bolsones de frutas y verduras orgánicas o sin agrotóxicos. Existía la demanda y la oferta. Consumidores y productores. Sin embargo, la comercialización fallaba, o como mínimo era desprolija. Entonces, en ese contexto la Unión de Trabajadores de la Tierra abrió su primer almacén de Ramos Generales en Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, en donde ofrece verdura y fruta agroecológica y productos de almacén justos y soberanos.
Pero aún había una dificultad: “¿Cómo sé que este tomate es agroecológico?”, siempre preguntaba algún consumidor. La respuesta de quienes atendían en el almacén era simple: agarrar un cuchillo, cortar un pedazo y extender la mano con el producto, como quien muestra una maravilla. Y funcionaba, porque no hay mejor prueba que el gusto. Pero la necesidad estaba ahí: hay clientes que quieren asegurarse no consumir venenos y necesitan algo que se los certifique. Por eso también los productores de la UTT abrieron sus quintas y colonias para que cualquier consumidor y nodo pueda ver de primera mano el proceso agroecológico de los productos que llevan a sus casas.

“La certificación surge del trabajo como comercializadora agroecológica. Los clientes nos preguntaban cómo podían saber si un producto tenía químicos o no. La gente conocía lo orgánico, no tanto lo agroecológico. Necesitábamos una garantía en los almacenes para decir que nuestros productos no son químicos porque confiaban en nuestra palabra pero no había algo que lo certificara. Por eso empezamos a investigar cómo se había hecho en otros países y en encuentros con productores fuimos escribiendo cómo debía ser la certificación con la ayuda del INTA y del Senasa. Debimos adaptarla a las necesidades de nuestras tierras y productores. No es lo mismo Orán, Salta, que Santa Lucía, Corrientes, o La Plata, Buenos Aires. Y tuvimos que tener en cuenta que el 95% de las familias productoras no tienen tierras sino que las alquilan por períodos de entre dos y cinco años”, explica Delina cómo surgió la necesidad de la certificación agroecológica.
Marcelo Bellioni es investigador especializado en agroecología en el Centro de Investigación Para la Agricultura Familiar -Cipaf- del INTA Castelar y forma parte del equipo técnico que acompaña el proceso de certificación agroecológica del CoTePo de la Unión de Trabajadores de la Tierra: “Desde las instituciones como el INTA acompañamos el proceso de certificación para analizarlo, circularlo y sistematizarlo. En un país donde aún no contamos con una certificación estatal, nos pusimos al servicio para contribuir a una construcción en conjunto. Lo fundamental es apoyar a que las propias bases generen sus instrumentos y capacidad. Por eso lo del CoTePo de la UTT es un gran hito porque ellos mismos implementaron este modelo de certificación. Las bases son las que van a traccionar desde abajo hacia arriba y poner en duda al sistema tradicional”.
Hasta las certificaciones agroecológicas a las quintas de El Pato, en el país sólo existía el sello orgánico, que da garantías de no consumir venenos pero es excluyente para los consumidores por los precios y excluyente para las familias productoras que no pueden pagar el sello o que son discriminadas por no ser dueñas de la tierra donde siembran y cultivan. Las certificadores de productos orgánicos responden a esquemas empresariales internacionales en donde los productores y las productoras no son consultados/as sobre qué y cómo debe evaluarse. La agroecología es otra cosa. No es solo un producto mejor y cuidado del medio ambiente: es inclusión, transformación y justicia social. Belloni la define como una ciencia, un movimiento social y político y un conjunto de prácticas agrícolas.

“La certificación agroecológica es mucho más complicada porque tiene que ver con la vida de las personas, lo orgánico solo se refiere al producto”, diferencia Joselo. Y agrega: “Agroecología también es convivencia cordial con nuestros hijos y nuestros hermanos, viviendas cómodas, biocorredores. Es conocer a las personas que reciben las verduras, hacer alianzas y disminuir los intermediarios en la comercialización para que el precio sea justo también para el consumidor. La agroecología es un camino posible hacia una producción sana, soberana y segura. Es que no sea una imposición lo que producís”, detalla Joselo.
“Un sello orgánico te asegura que en un campo se produce sin químicos pero no te dice en qué condiciones están quienes trabajan ese campo, no te dicen si los empleados son bien pagos o los están explotando. O si hay trabajo infantil”, suma Delina para explicar por qué el sello orgánico no alcanzaba y era necesaria la certificación agroecológica.
La certificación es un Sistema Participativo de Garantías (SPG) que se fue escribiendo en encuentros con productores y con la ayuda de Senasa e INTA. El reconocimiento y el desarrollo de los SPG por parte del Estado es una lucha histórica del movimiento agroecológico internacional. Para realizarlo, se investigó cómo se hacía en otros países y se tomó como modelo experiencias que ya llevan décadas en otros territorios del continente como por ejemplo el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST).
“Este protocolo es más exigente en puntos a observar y analizar que los de certificación orgánica”, aclara Bellioni. “Está elaborado en base a los principios de la agroecología: trabajo digno, que el productor obtenga el dinero correspondiente a su actividad, diversificación de cultivos, cadena corta entre productor y consumidor, rol del ser humano como trabajador de la tierra y equidad social”.

Para la certificación agroecológica del Sistema Participativo de Garantías productores y técnicos deben llenar un formulario de 18 puntos con el objetivo de mejorar la calidad de los productos, ampliar las capacidades de quienes producen alimentos y realizar un proceso de aprendizaje mutuo entre todos los actores que participan: productores, consumidores, instituciones de control y gobiernos locales. De esta manera, el SPG recupera en manos del pueblo la definición sobre qué es sano, que es buen alimento y qué tipo de modelo productivo se promueve.
La certificación agroecológica se preocupa por las condiciones de vida, las condiciones laborales, las condiciones de habitabilidad de los productores, la cercanía con los centros de atención y el estado de los caminos; el manejo de la tierra y del agua, la organización de las herramientas y los insumos, los aspectos ecológicos y la procedencia de las semillas. Y también le da una especial relevancia a la comercialización: “Los quinteros en producción tradicional trabajan día y noche para llegar a fin de mes. Con la agroecología no es así. Si la producción va al Mercado es mal paga. En cambio con la certificación el precio lo decide el productor. Cada seis meses nos reunimos en asamblea con los almacenes y acordamos los precios. Vendemos a precio justo y al consumidor le llega un precio más barato que el de los productos orgánicos y generalmente también más barato que la producción tradicional”.
Eso es porque en el modelo tradicional hay muchos intermediarios, sectores muy concentrados de la economía como los supermercados con un rol protagónico y fijan los precios, entonces la verdura llega a un precio mucho más caro”, compara Delina. El sistema de comercialización de la Unión de Trabajadores de la Tierra es más transparente: el 60% de lo que paga el cliente va a las familias productoras, un 20% a los fletes y un 20% a los almacenes. En el modo tradicional las familias productoras apenas consiguen quedarse, en el mejor de los casos, con el 10 por ciento del precio final.
“Lo agroecológico implica que el productor esté en el campo, que conozca la tierra, que la perciba, que se genere un vínculo estrecho con la Pachamama. Un productor agroecológico conoce la vida del suelo, sabe de la necesidad de diversificar la producción. La agroecología apunta a que el productor se sienta pleno produciendo con la Pachamama y sienta que le da un servicio a la sociedad: alimentos sanos y vivos”, agrega Bellioni.

Al finalizar la inspección de los técnicos, el compañero o la compañera del campo debe firmar en el formulario un contrato moral para comprometerse a seguir con esta producción y, así, permitir que los almacenes puedan organizarse. Ahora Joselo está produciendo verduras de estación: lechuga, remolacha, espinaca, verdeo, hinojo, perejil y apio. Y está preparando tomate, berenjena y pimiento para la temporada verano-primavera. Mientras tanto, a los almacenes está llegando berenjena de Salta y tomate de Entre Ríos. Cuando termine esa producción llegarán los tomates y berenjenas de la quinta de Joselo.
La certificación agroecológica implica un proceso minucioso y participativo, que fue pausado por el aislamiento social preventivo y obligatorio. A las primeras 10 quintas certificadas, les siguen 50 más en el resto de la provincia de Buenos Aires y cuando el contexto sanitario lo permita, se continuará con las quintas agreocológicas de toda la Argentina. Joselo, que ya tiene la certificación de la suya, ahora tiene el desafío de acompañar como técnico del CoTePo a más compañeros y compañeras: “Queremos ampliar la certificación para ampliar la calidad de vida. Muchos de nosotros vivíamos como esclavos en las quintas, pasamos 20 años alrededor de venenos. Queremos que cada vez más compañeros abran los ojos, queremos que se den cuenta que este tipo de producción que llevamos adelante ahora es buena: que da estabilidad económica y mejora la vida social. La gente, cuando hacés agroecología, te conoce por lo que hacés, por llegar a la mesa de muchas familias”.
Nota
De la idea al audio: taller de creación de podcast
Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]
Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!
De la idea al audio: taller de creación de podcast
Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.
¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.
Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.
¿A quién está dirigido?
A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.
Contenidos:
- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.
- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.
- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.
Modalidad: presencial y online por Zoom
Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno
No se requiere experiencia previa.
Docente:
Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.




Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

 Revista MuHace 3 semanas
Revista MuHace 3 semanasMu 204: Creer o reventar

 AmbienteHace 3 semanas
AmbienteHace 3 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

 ActualidadHace 4 semanas
ActualidadHace 4 semanasLos vecinos de Cristina

 ArtesHace 1 semana
ArtesHace 1 semanaVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

 ActualidadHace 4 semanas
ActualidadHace 4 semanasUniversidad, ciencia y comunidades: encuentro en Rosario y debate frente a la policrisis