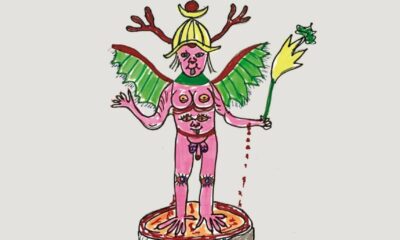CABA
Conferencia de Mike Davis: reflexiones frente al abismo
Esta es una conferencia del urbanista y escritor Mike Davis, publicada por SinPermiso, de cuyo Consejo Editorial Davis es miembro. Se trata de un análisis diferente sobre la crisis financiera global, rompe las comparaciones “keynesianas“, desnuda la falta de ideas en el establishment norteamericano, además de anunciar que Estados Unidos tendrá pronto su primer presidente ciego.
Mike Davis es un norteamericano nacido en 1946, profesor de Teoría Urbana en California y autor de libros como Prisionero del sueño americano, Ecología del miedo y el más reciente Planeta de suburbios, sobre las periferias urbanas como escenario político y social decisivo del futuro. Miembro del Consejo Editorial de la revista española SinPermiso, brindó una charla en el San Diego City College cuyo texto en castellano ha transmitido la propia revista. Una mirada sobre la crisis financiera y el anuncio de que los Estados Unidos, según parece, y gane quien gane las elecciones, están a punto de tener su primer presidente ciego.
Este es el texto completo de esa conferencia, dictada este 13 de octubre.
¿Puede Obama ver el Gran Cañón?
Permítanme comenzar esta charla de una forma harto oblicua, y aun extraña, con el Gran Cañón del Colorado y la paradoja implícita en todo intento de ver más allá de los precedentes culturales o históricos.
El primer europeo que pudo asomarse a las profundidades de la gran garganta fue el conquistador español García López de Cárdenas, en 1540. Quedó tan horrorizado por la visión, que retrocedió al punto, alejándose del Borde Sur. Hubieron de pasar más de tres siglos antes de que el teniente Joseph Christmas Ives, del Cuerpo de Ingenieros Topógrafos del Ejército de los EEUU, accediera al sitio en calidad de segundo visitante. Como García López, se sintió preso de un “pánico que hasta resulta doloroso recordar”. Aunque entre los miembros de su expedición figuraba un artista alemán muy conocido, no por ello dejaron de resultar los esbozos hechos del Cañón extremadamente distorsionados en lo que hace a escala y perspectiva.
En otras palabras: ni el conquistador ni el ingeniero del ejército lograron dar sentido a lo que vieron; a tal punto quedaron sobrecogidos por el horror y por el pánico primitivos que experimentaron. En un sentido fundamental, su ceguera emanaba de la falta de conceptos para organizar una visión coherente de un paisaje totalmente novedoso para ellos.
Sólo empezó a haber retratos fieles del Gran Cañón una generación después, cuando el lugar se convirtió en la obsesión de un héroe manco de la Guerra Civil, John Wesley Powell, y de sus celebrados equipos de geólogos y artistas. Eran éstos como astronautas victorianos en otro planeta: la Meseta del Colorado. Tomó años de brillante trabajo de campo construir un marco conceptual que lograra dar un sentido perceptible acorde con la realidad del paisaje.
El resultado de su trabajo, La historia terciaria del Gran Cañón, publicado en 1882, está ilustrado por obras plásticas maestras que, según dejó dicho Wallace Stegner, “son más fieles que cualquier fotografía”, porque reproducen detalles estratigráficos que, normalmente, escapan a las imágenes tomadas con cámara. Cuando hoy visitamos alguno de los puntos de observación famosos, la mayoría somos conscientes no sólo del grado en que esas imágenes icónicas han llegado a entrenar nuestra mirada, sino también de hasta qué punto estamos imbuidos por la idea, popularizada por Powell, del Cañón como un museo del tiempo geológico, espectacularmente revelado en una suerte de pastel de capas superpuestas en una milla de profundidad de estratos sedimentarios.
¿Y por qué estoy hablando de geología? Porque, como los primeros exploradores del Gran Cañón, lo que tenemos a la vista es un abismo de turbulencias económicas y sociales que confunde nuestras tradicionales percepciones del riesgo histórico. Nuestro vértigo se ve intensificado por nuestra ignorancia de la profundidad de la crisis y porque los sentidos no alcanzan a percibir la distancia que nos separa de la zona abisal a la que podemos finalmente abismarnos.
Permítanme confesarles que, como viejo socialista que soy, a menudo me hallo en una situación como la del testigo de Jehová que abre su ventana para ver las estrellas caer del cielo. Aunque durante décadas he estado predicando la teoría marxista de las crisis, nunca creí que viviría para ver el suicidio del capitalismo financiero.
Mi primera reacción al desplome de 777,7 puntos en Wall Street hace dos semanas fue de una euforia retro, muy años sesenta: “¡La clavaste, Karl!”, grité. “¡Cómanse sus derivados financieros y revienten, cerdos de Wall Street!” Como la del Gran Cañón, la caída de los bancos puede ser un espectáculo aterrador al par que sublime.
Pero los culpables reales, huelga decirlo, no van camino de la guillotina, sino que están bajando plácidamente a tierra munidos con paracaídas de oro. Nosotros estamos todavía atrapados en un avión incendiado y sin piloto, pero el despreciable Richard Fuld, que se sirvió de Lehamn Brothers para saquear fondos de pensiones y ahorros de jubilación, anda enfurruñado en su yate, rodeado de lujos.
Ante una nueva Depresión que augura a las gentes un ignoto mundo de dolor desde Wasila hasta Tombuctú, ¿cómo tenemos que reconstruir nuestra comprensión de la economía globalizada? ¿Hasta qué punto pueden servirnos de ayuda Obama o McCain para analizar la crisis y luego actuar efectivamente para resolverla?
Si el debate del pasado lunes en Nashville sirve de algo para responder a esa pregunta, hay que decir que pronto tendremos nuestro primer presidente ciego. Ninguno de los dos candidatos tuvo los cojones o la información suficientes para responder las sencillas cuestiones planteada por una audiencia ansiosa: ¿qué pasará con nuestros puestos de trabajo? ¿Cuánto empeorarán las cosas? ¿Qué medidas urgentes habría que tomar?
Más todavía, cual si anduvieran presos de sus hojitas volanderas, los candidatos se aferraban a un guión obsoleto. La única sorpresa que tenía reservada McCain era otra innovación falsaria: un plan de ayudas hipotecarias, ya debatido en el Congreso, que vendría primero en socorro de los bancos.
Obama recitó su programa de cuatro puntos, infinitamente mejor, en principio, que la opción preferencial de su contrincante por los ricos; pero abstracto, carente de detalles, más una promesa retórica que el esbozo de una maquinaria para la reforma. Hizo sólo una referencia de pasada a la fase siguiente de la crisis: el desplome de la economía real y un probable desempleo masivo, en una escala desconocida desde hace setenta años.
Es verdad, como argumentarían algunos de mis amigos, que en 1933 ni Franklin Delano Roosevelt ni nadie tenía un programa bien engranado. Lo que tenía (supuestamente) era una gran empatía con la gente común y una disposición a experimentar con todo tipo de intervenciones públicas. Obama, de acuerdo con este punto de vista, podría ser su reencarnación en el siglo XXI: calmo, sólido y dispuesto a aceptar el consejo de los mejores y más brillantes espíritus del país.
Lo que pasa es que esta analogía esperanzadora yerra, o resulta insuficiente, al menos en tres aspectos capitales:
Primero: la analogía entre la Gran Depresión y la situación actual podrá resultar adecuada, pero no lo es la analogía con el New Deal como fórmula resolutoria. Es verdad que hay mucho de déjà vu en los frenéticos intentos de templar el pánico y asegurar que lo peor ya ha pasado. Muchas de las afirmaciones de Paulson podrían ser calcos de las de su predecesor en el cargo Andrew Mellon (el secretario del Tesoro de Hoover), y ambas campañas presidenciales se mecen crispadamente en una retórica heroica procedente del New Deal.
Pero, como se ha encargado de adoctrinarnos durante años la prensa económica, esta no es la Vieja Economía Norteamericana, sino un engendro completamente nuevo construido de piezas externalizadas y sobrecargado con mercados mundiales instantáneos de todo lo imaginable, desde dólares y euros hasta tripas de cerdo y futuros metereológicos. Estamos asistiendo a las consecuencias de una perversa reestructuración que, desde los tiempos de Reagan, ha logrado invertir las proporciones de la industria manufacturera (21% en 1980; 12% en 2005) y de los servicios financieros (15% en 1980; 21% en 2005) en la composición de nuestro producto nacional. En 1930, las fábricas podían estar cerradas, pero la maquinaria estaba intacta; no había sido subastada y saldada a cinco céntimos el dólar a China.
Por otro lado, yo no pretendo subestimar las maravillas de la tecnología contemporánea de mercado. El capitalismo de casino ha demostrado su fibra transmitiendo a una velocidad sin precedentes el virus letal de Wall Street a todos los centros financieros del planeta. Lo que a comienzos de los 30 llevó tres años –la globalización de la crisis—, se ha conseguido ahora en sólo tres semanas. Dios nos ayude si, como parece, el desempleo arrolla a los sufridos contribuyentes a la misma velocidad.
En segundo lugar: carecemos de la ventaja que tenía Roosevelt al disponer de una incipiente teoría económica (luego llamada keynesianismo) de la intervención estatal y de la gestión pública de la demanda, una teoría que se convirtió en idea-fuerza merced a un levantamiento de los trabajadores industriales que marcó toda una época histórica.
Si han visto el triste cortejo de gurúes económicos que ha desfilado por el show televisivo de McNeil-Lehrer, estoy seguro de que coincidirán conmigo en que las estanterías intelectuales de Washington están vacías. Ninguno de los dos grandes partidos dispone sino de unos pocas cáscaras dispersas de tradiciones de políticas públicas distintas de las del neoliberalismo (ademanes pseudopopulistas aparte): No está nada claro que nadie en el anillo periférico, incluidos los consejeros económicos de Obama, esté en condiciones de pensar rectamente más allá de los esquemas cognitivos doctrinariamente impartidos por Goldmann-Sachs, el origen empresarial de dos de los más prominentes secretarios del Tesoro de la última década. Keynes, tan frecuentemente traído a colación estos días, está en realidad más muerto que vivo.
Más decisivo aún resulta el hecho de que, ni aun poseídos de un optimismo superlativo, resulta fácil anticipar un momento obrero norteamericano capaz de recuperarse de la derrota de una manera tan espectacular como lo hizo en 1934-37. Desde luego que yo seré el último en negar la posibilidad o la necesidad del resurgimiento de los trabajadores, pero tenemos que entender claramente que el New Deal no manó por generación espontánea de la Casa Blanca rooseveltiana. Al contrario, el pragmatismo keynesiano fue una respuesta que trató de integrar al mayor movimiento de la clase obrera que registra nuestra historia, en un período en el que el desafío del marxismo ejercía una extraordinaria influencia en el paisaje intelectual norteamericano.
El tercer problema que ofrece la analogía con el New Deal es el más importante. El keynesianismo militar ya no está disponible como deus ex machina. Se me permitirá explicarme.
En 1933, cuando Roosevelt tomó posesión del cargo, los EEUU estaban en plena retirada de los enredos en política exterior, y había pocas disputas sobre la necesidad de traer a casa unos cuantos centenares de marines destinados en Haití y Nicaragua. Se necesitaron dos años y una guerra mundial, la derrota de Francia y la amenaza de un colapso inmediato de Inglaterra, para conseguir una mayoría en el Congreso capaz de votar a favor del rearme, y cuando la producción de material bélico comenzó en 1940, constituyó un gigantesco motor de generación de empleo, la verdadera cura de los deprimidos mercados de trabajo de la década de los 30. La conversión de EEUU en una potencia mundial y el pleno empleo parecían andar positivamente correlacionados, y de forma tal, que se ganaron la lealtad de varias generaciones de votantes obreros.
La situación hoy, huelga decirlo, es radicalmente distinta. Un presupuesto mucho mayor del Pentágono no logra ahora crear centenares de miles de puestos de trabajo estables en las fábricas; buena parte de la producción está ahora externalizada, y el vínculo ideológico entre empleos con buenos salarios e intervención militar, entre buenos puestos de trabajo y viejos laureles gloriosamente conquistados en el exterior, aunque no un vínculo roto, es estructuralmente más laxo que en cualquier otro momento desde los tiempos de la Ley de Facilitación del Crédito [en 1941].(1) Hasta en las actuales fuerzas armadas (una casta ampliamente hereditaria compuesta de blancos pobres, negros y latinos) la desmoralización está llegando al punto del descontento activo, abriéndose paso ideas alternativas nuevas.
La expansión de los servicios militares, la guerra de las estrellas, una misión tripulada Marte: todas ellas son, desde luego, formas de gastar centenares de miles de millones de dólares, muchas de ellas aplaudidas por ambos candidatos; pero no traerán consigo la oferta de puestos de trabajo decentes, ni lograrán hacer que la cosa se ponga en marcha. Pero lo que sí puede lograr un gigantesco presupuesto militar en medio de un hondo desplome es la total destrucción de las modestísimas pero esenciales reformas que figuran en el programa de Obama y en sus planes de asistencia sanitaria, energías alternativas y educación.
La amalgama rooseveltiana de cañones y mantequilla, por decirlo con otras palabras, se ha convertido en una contradicción en los términos, y la campaña de Obama está forjando deliberadamente un catastrófico rumbo de choque: sus compromisos con la seguridad nacional van contra sus objetivos en política interior. ¿Por qué no ven el Gran Cañón?
Tal vez lo vean, en cuyo caso el engaño se habría verdaderamente convertido en factor nutricio de la política norteamericana.
Por si alguno de ustedes se ha perdido los debates, permítanme recordarles que el candidato demócrata se ha atado a sí mismo de pies y manos, salga el sol o caigan piedras de punta, a una estrategia global que mantiene el propósito de “victoria” en Oriente Medio como premisa directriz de la política exterior, y que procede a un afeite de la hybris constructora de naciones de los neoconservadores presentándola como una fe “realista” en una estrategia de “estabilización”.
Es verdad: la enormidad de la crisis económica puede forzar a Obama a renegar de algunas de sus más sonadas promesas, como sostener el idiota sistema de defensa basado en misiles o insistir en la provocativa inclusión de Georgia y Ucrania en la OTAN. Pero, como no se ha cansado él mismo de declarar, la derrota de los talibanes y de Al-Quaeda es, junto con la defensa de Israel, la clave de su agenda de seguridad nacional.
Sometido a una presión simultánea de los republicanos y de los halcones demócratas para recortar el presupuesto y reducir el crecimiento exponencial de la deuda nacional, ¿qué decisiones se verá Obama forzado a tomar al comienzo de su Administración? Es más que probable que la asistencia sanitaria universal quede en los puros huesos, si no menos; y que las energías alternativas acaben en el fraude del “carbón limpio”; y que lo que reste de presupuesto en el Tesoro, luego de que los beneficios de retiro de los estafadores empresariales lo hayan saqueado, sirva para pagar bombas que destruyan más aldeas pashtunes y que produzcan unas cuantas generaciones más de mujahidines encolerizados.
¿Me estoy poniendo indebidamente cínico? Tal vez, pero yo viví los años de Johnson y fui testigo del desmantelamiento de la Guerra contra la Pobreza, el último programa genuinamente inspirado en el New Deal, para pagar el genocidio en Vietnam.
Amarga ironía, pero, fundado en mi experiencia histórica, descuento como seguro que una campaña presidencial sostenida por millones de votantes por su promesa de terminar con la Guerra de Irak ha quedado ya hipotecada con su escalada –“más duro que McCain”— hacia una guerra contra toda esperanza en Afganistán y en la frontera tribal de Pakistán. En el mejor de los casos, los demócratas se habrán limitado a cambiar una guerra brutal por otra. Mucho me temo que a lo que aguardamos no es a la resurrección de la esperanza, sino a su despertar.
Derechos Humanos
A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?
Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).
Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.
Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.
Por Sergio Ciancaglini

Actualidad
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar


 Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas
Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

 Roberto PïanelliHace 4 semanas
Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

 Marcha de jubiladosHace 3 semanas
Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

 Muerte por agrotóxicosHace 2 días
Muerte por agrotóxicosHace 2 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

 Reforma LaboralHace 2 semanas
Reforma LaboralHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”