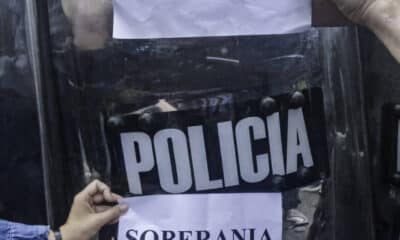Nota
Informe Alerta Argentina: Sobre la justicia y el uso del espacio público
( por Roberto Gargarella) En estos últimos años, y por una diversidad de razones que incluyen como datos salientes un proceso acelerado de privatizaciones y, correlativamente, un súbito ascenso en las tasas de desempleo, el espacio público pasó a ser escenario central de la vida colectiva y del conflicto social. En él se instalaron vendedores ambulantes, «puesteros» y -lo que aquí más nos interesa- manifestantes varios, todos ansiosos de encontrar, en estos ámbitos todavía no privatizados, algún remedio a las dificultades que les creaba el devenir político. Enfrentados a este nuevo fenómeno, sucesivos gobiernos diseñaron respuestas por demás diversas, que incluyeron desde reacciones intempestivas hasta una tensa inmovilidad, actitudes que en todo caso develaron lo difícil que resultaba manejar problemas antes casi desconocidos en la Argentina. Durante estos últimos años, el gobierno ha asumido una actitud deliberadamente ambigua frente a quienes ocupan el espacio público y protestan en las calles, plazas y avenidas, alternando gestos de acercamiento y hostilidad hacia ellos. Dicha actitud del gobierno, coherente con su sistemática pretensión de tratar a los derechos como privilegios, y de confundir sus deberes con concesiones graciosas, ha sido habitualmente acompañada por la justicia. En efecto, en sus decisiones sobre el tema, los tribunales han tendido a acompañar a la política, como si la cuestión con la que se enfrentaban dependiese de algún modo de los humores populares y de los cambios de actitud del gobierno, y no de una reflexión sobre los derechos en juego, que en ocasiones puede contradecir directamente las inclinaciones oficiales.
La pobreza de la respuestas dada por la justicia sobre la cuestión del uso del espacio público obedece a una diversidad de causas. Algunas de ellas tienen que ver con una vocación indebida por contentar al gobierno, otras con los prejuicios y dogmatismos propios de una mayoría de sus miembros, y unas más, seguramente, con el genuino desconocimiento de alternativas sobre cómo tratar el tema de la protesta pública. Afortunadamente, sin embargo, la reflexión académica y jurídica sobre el tema lleva ya largas décadas. Y dado que en este punto -sorprendentemente tal vez- las opiniones de la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Suprema de los Estados Unidos (cabe decirlo, dos de los tribunales más influyentes sobre los tribunales argentinos) tienden a coincidir, en lo que sigue convendría detallar el contenido de tales acuerdos, que podrían servirnos de guía en una futura aproximación al problema.
Las coincidencias entre ambos tribunales comienzan en un punto clave, cual es el de considerar a ciertos espacios públicos -fundamentalmente plazas y calles- como «foros públicos» dado que ellos «han sido confiados, desde tiempo inmemorial,» para la reunión y expresión de ideas. Ambos tribunales están de acuerdo, también, en sostener que para algunos grupos dichos espacios pueden representar el único disponible para presentar sus puntos de vista y sus quejas frente al Estado. Dicho reconocimiento resulta notable, por ejemplo, cuando lo comparamos con la actitud negligente, cuando no directamente confrontativa, de los tribunales argentinos sobre el mismo punto. Ahora bien, este valioso compromiso de los tribunales internacionales hacia los derechos de los más desaventajados no ha implicado, sin embargo, su negativa a reconocer validez a toda posible regulación estatal sobre el uso de la propiedad pública. Por el contrario, en ambos contextos se reconoció que el Estado debía conservar «su poder para mantener las propiedades bajo su control asociadas al uso para el cual han sido reservadas legalmente.» Veamos entonces qué tipo de reglamentaciones han tendido a considerarse aceptables, en tales casos.
Ante todo, ambos tribunales, con lenguajes diferentes, fijaron fortísimas restricciones a la posibilidad de que el poder público regulase el «contenido» de las expresiones presentadas en tales foros. Así, y en principio, ambas jurisprudencias consideran inválidas todas las reglas por las cuales las autoridades públicas establezcan distinciones discriminatorias en cuanto a los contenidos de las protestas en juego. Los tribunales rechazarían toda regulación que permitiera, por ejemplo, las manifestaciones de los partidos de izquierda pero no la de los partidos de derecha, o las de los abortistas pero no las de los anti-abortistas. Al mismo tiempo, y en segundo lugar, en ambos casos se reconoce al Estado la posibilidad de establecer regulaciones en cuanto al tiempo, lugar, y modo en que se utilizan los foros públicos. Por ello, tales tribunales tienden a considerar válidas las regulaciones que impiden, por ejemplo, la realización de manifestaciones ruidosas a las tres de la mañana; o aquellas que se realizan, sin razón especial, frente a una escuela en horario de clases. Este tipo de regulaciones sobre la protesta tienden a permitirse pero -y estas salvedades son también cruciales en ambos contextos- ello es así en tanto y en cuanto las mismas cumplan con algunos requisitos esenciales. Es importante que prestemos mucha atención a dichas reservas.
Las regulaciones que se quieran establecer sobre el «tiempo, lugar y modo» de las protestas deben responder a una «necesidad estatal imperiosa» y, otra vez, «neutral en cuanto al contenido.» Así, una prohibición que tenga su origen real en la intención del poder público de suprimir puntos de vista «molestos,» va a considerarse siempre inadmisible. En segundo lugar, la reglamentación del caso debe estar diseñada del modo «más estrecho posible,» de forma tal de evitar que, con la excusa de lograr una finalidad plausible -digamos, impedir los ruidos molestos- se prohíba por completo la expresión de algún tipo de ideas. Finalmente, y esto es lo más importante, las regulaciones que se establezcan deben dejar «amplias alternativas disponibles» a quienes quieren expresar sus quejas o puntos de vista, y a la vez deben ser «no-discriminatorias.» Para entender lo dicho, la jurisprudencia dominante considera que de ningún modo basta con que, simplemente, exista «otro lugar utilizable» (por ejemplo, los manifestantes podrían expresarse en alguna otra plaza menos transitada) para entender satisfecho el requisito de «alternativas disponibles.» Dicho requisito sólo se considera cumplido si quienes quieren expresarse tienen a su disposición otro foro con tanta llegada al público como el que se les cierra. Por otra parte, el requisito de «no-discriminación» es igualmente severo, ya que unánimemente se asume que los grupos menos aventajados -los que no tienen el dinero suficiente como para comprar su acceso a los medios de comunicación- pueden quedar sin alternativas expresivas de importancia si se les obstruye sistemáticamente el acceso a ciertos foros públicos. En tal sentido, los tribunales han sabido advertir que muchas restricciones de uso sobre los foros públicos, dirigidas -pretendidamente- a «todos los grupos por igual,» tienden, en definitiva, a impactar de modo desigual sobre algunos de ellos, afectando especialmente a los grupos con menos recursos.
La existencia de este consenso generalizado en torno a los principios que deben regular el uso de los foros públicos merece ser bienvenido, especialmente porque el mismo puede ayudarnos a pensar mejor un tema demasiado importante, y sobre el cual todavía hemos pensado demasiado poco. Nuestros jueces, en particular, deberían reflexionar sobre tales acuerdos, y explicarnos si existen razones públicas que justifican su acercamiento tan diferente sobre la materia.
Nota
De la idea al audio: taller de creación de podcast
Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]
Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!
De la idea al audio: taller de creación de podcast
Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.
¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.
Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.
¿A quién está dirigido?
A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.
Contenidos:
- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.
- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.
- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.
Modalidad: presencial y online por Zoom
Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno
No se requiere experiencia previa.
Docente:
Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.




Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

 Revista MuHace 4 semanas
Revista MuHace 4 semanasMu 204: Creer o reventar

 AmbienteHace 4 semanas
AmbienteHace 4 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

 ArtesHace 2 semanas
ArtesHace 2 semanasVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

 #NiUnaMásHace 3 semanas
#NiUnaMásHace 3 semanasActo trans por más democracia

 Derechos HumanosHace 2 semanas
Derechos HumanosHace 2 semanas#140: otro nieto recuperado