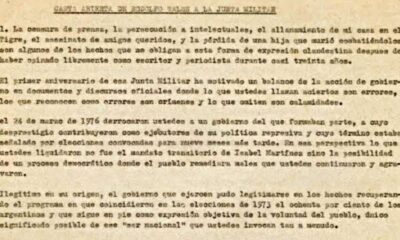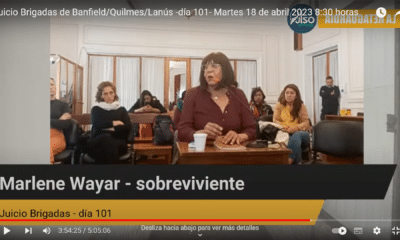CABA
Un viajero de la eternidad
Oesterheld. El 27 de abril de 1977 fue secuestrado por la dictadura y desde entonces es un desaparecido, al igual que sus hijas, yernos y dos de sus nietos. Ésta es la historia del genial guionista de El Eternauta, ese mundo de sueños y resistencia desde el cual nos sigue interpelando. ¿Qué es el éter? Con el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria de la luz, los científicos pensaron que así como las ondas sonoras necesitaban del aire para propagarse, también las ondas luminosas se transmitirían gracias a un medio: el éter, cuya existencia nadie había logrado demostrar, pese a lo cual se le atribuían propiedades extraordinarias. Hasta que Albert Einstein declaró que había que “tirar por la ventana al viejo y superado éter” ya que la luz no era otra cosa que una vibración del campo electromagnético que no necesitaba de ningún medio para su propagación. Según quedó demostrado, entonces, el éter no existe.
¿Qué es el éter? Con el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria de la luz, los científicos pensaron que así como las ondas sonoras necesitaban del aire para propagarse, también las ondas luminosas se transmitirían gracias a un medio: el éter, cuya existencia nadie había logrado demostrar, pese a lo cual se le atribuían propiedades extraordinarias. Hasta que Albert Einstein declaró que había que “tirar por la ventana al viejo y superado éter” ya que la luz no era otra cosa que una vibración del campo electromagnético que no necesitaba de ningún medio para su propagación. Según quedó demostrado, entonces, el éter no existe.
¿Qué es el nauta? En 1880 el escritor español Roque Barcia apuntó en su Diccionario Etimológico de la Lengua Española: “Nauta viene del griego naus, nave o buque. El marinero atraviesa el mar. El nauta dirige la nave. El marinero es un trabajador, el artesano del Océano. El nauta es un héroe, una especie de semidiós de la mitología griega. De modo que marinero es una palabra vulgar. Nauta una voz poética”. Es posible arriesgar así que –en algún sentido– el nauta tampoco existe.
¿Qué es, entonces, El Eternauta? Poesía. Mito. Un héroe de lo inexistente: “Un navegante del tiempo, un viajero de la eternidad, un peregrino de los siglos”, según lo inventó el guionista Héctor Germán Oesterheld, creador de la historieta de aventuras más emblemática de Argentina. La definición que el historietista más prolífico que haya tenido el país acuñó para su personaje cumbre, también lo alcanza.
Héctor Germán Oesterheld nació el 23 de julio de 1919, pero pasó toda su vida desafiando su tiempo. Fue un adelantado en áreas por entonces relegadas a los márgenes de la cultura: la literatura infantil, la divulgación científica, la ciencia ficción y, sobre todo, la historieta de aventuras. Escribió a lo largo de casi tres décadas, por lo menos 160 historietas, junto a medio centenar de dibujantes. “Maté a no menos de cien mil tipos”, se jactó una vez, entre risas. Su impronta dotó de identidad a las viñetas: “La historieta argentina es él”, sintetizó el escritor Juan Sasturain, actual director de la revista Fierro. Pero también hubo otros aspectos de la vida en los que Oesterheld intentó burlar el reloj. Basta señalar que abrazó a destiempo a la revolución: ya tenía edad de abuelo cuando hizo propias las ideas impulsadas por los jóvenes setentistas. Por eso, lo llamaron El Viejo.
La aceleración del tiempo
«Al tratar de poner en marcha la cosmoesfera, hiciste funcionar la máquina del tiempo que es parte de su mecanismo. La máquina del tiempo te envió fuera del espacio y del tiempo terrestre, a otra dimensión”, le explica un enemigo a Juan Salvo, El Eternauta, quien desde entonces vaga por la eternidad en busca de su familia. En ese derrotero, el protagonista se corporiza frente a un guionista de historietas y le cuenta sobre una nevada mortal y una invasión extraterrestre. Hacia el final del relato, el escritor descubre el elemento más inquietante: la tragedia que escucha aún no había ocurrido. “¿Será posible evitarlo publicando todo lo que El Eternauta me contó? –se pregunta el autor–. ¿Será posible?” El final de El Eternauta es a la vez el principio de la historia. Como si fuera una cinta de Moebius, el mundo de Oesterheld tiene formas circulares.
Jorge Luis Borges y Oesterheld se conocieron en los tiempos en que el autor de El Aleph era director de la Biblioteca Nacional. Los unía una simpatía intelectual, el amor por la ciencia-ficción y las caminatas que compartieron hasta que Oesterheld se volcó a otro universo ideológico.
l Eternauta fue testigo de la transformación del pensamiento político de su autor a lo largo de tres versiones escritas en el lapso de veinte años. La original (1957), con ilustraciones realistas de Francisco Solano López, se publicó en Hora Cero, una de las revista de Frontera, la editorial fundada por Oesterheld que revolucionó el género. Llegó a vender 90.000 ejemplares semanales más miles de copias piratas. Esa razón, sumada a cierta impericia en los manejos económicos, motivaron el quiebre del sello que marcó a toda una generación con la producción realizada en apenas cinco años de vida.
Aquel Eternauta se publicó por entregas, a lo largo de dos años, a razón de tres a cinco planchas por semana. En total fueron 350 páginas que –según el propio guionista– se construyeron semana a semana: aunque había una idea general, la actualidad la modificaba constantemente. En esta versión Oesterheld le dio identidad a la historieta vernácula. Por un lado, la localización de la aventura en Buenos Aires era una característica inédita: hasta entonces las sagas transcurrían en ambientes foráneos o sin localizaciones precisas. Ahora, en cambio, se reconocían tanto los escenario geográficos –la vieja cancha de River, por citar sólo un ejemplo–, como el clima político, social y cultural que inspiraba el gobierno frondizista, con la ciencia y la técnica como motores del progreso.
El héroe colectivo –que ya había aparecido en Sargento Kirk– fue el otro gran aporte del autor. Para Oesterheld ninguna lucha es posible en soledad, ni siquiera a través de protagonistas superpoderosos e invencibles, tal como habían sido concebidos los héroes norteamericanos. Sus personajes, de psicologías complejas, están imbuidos en una filosofía humanista: la historieta rescata valores como la amistad, la solidaridad, la compasión, el acompañamiento, y transmite la certeza de que nadie es perfectamente bueno ni completamente malo. También deja en claro que las victorias nunca son totales.
En 1969, la revista Gente publicó una nueva edición de El Eternauta, esta vez con dibujos expresionistas de Alberto Breccia, que alternando el collage con los claroscuros, dotó a los cuadritos de una belleza plástica pocas veces vista en la historieta. La nueva versión apareció el 29 de mayo, el mismo día en que estalló el Cordobazo, una rebelión popular contra la dictadura militar de Juan Carlos Onganía El contexto de creación ya no era el mismo.
La versión original de El Eternauta sirvió de base, pero el contenido ideológico de la lucha había cambiado. “Es que yo mismo estaba evolucionando –dijo después el autor, que como muchos intelectuales se habían desencantado de Frondizi–. Estaba mucho más aclarado.” En este relato ya no son los sobrevivientes de todo el mundo los que enfrentan la invasión extraterrestre, sino los latinoamericanos que luchan contra los países-potencia. La nevada mortífera no es ya una fatalidad sino consecuencia lógica de un sistema y de la ceguera de los sectores medios, a los que el autor y sus personajes pertenecen. La alianza de clases que había tejido en la primera versión se hizo trizas.
Carlos Fontanarrosa –director de Gente– suspendió la publicación de la tira con el argumento de que las ilustraciones eran crípticas y disgustaban a los lectores. La trama, entonces, quedó comprimida en apenas dieciséis entregas.
En la tercera versión (1976), publicada en la revista Skorpio, volvió el trazo de Solano López. Aquí, el personaje del guionista que escucha atento el relato de El Eternauta se llama, sin metáforas, Germán Oesterheld y lidera, junto a Juan Salvo, la resistencia del pueblo de las Cuevas. Esta edición, redactada en la clandestinidad mientras el autor militaba en la organización Montoneros, es su cuaderno de bitácora. A esa altura no sólo se fundían en una misma cosa el autor y el personaje, sino que el autor vivía lo que escribía. Devenido en mutante con poderes telepáticos, en esta versión el protagonista mata con sus propias manos y usa como señuelos a sus compañeros. Se trataba de una aventura de una violencia impensable en el guión original. Aquí ya no hay un héroe colectivo sino un líder al que se sigue de manera incondicional; y las muertes de los más queridos se dejaron de llorar: son consideradas un sacrificio.
A esta altura de su carrera, el historietista estaba convencido de que su arte era una poderosa herramienta política: ya no sólo publicaba sus cuadritos en las revistas de comics sino también en los medios de difusión de la organización en que militaba, como el diario Noticias y las revistas El Descamisado y Evita Montonera.
Del infierno a la eternidad
La última dictadura se ensañó con Oesterheld y su familia: el 27 de abril se cumplirán 30 años de su desaparición. También fueron secuestradas sus cuatro hijas, tres de sus yernos y dos de sus nietos, que luego fueron recuperados por la familia. Pero otros dos nacieron en cautiverio y aún permanecen desaparecidos.
Según distintos relatos, el autor llegó a la militancia a partir de sus hijas y ellas, a través de Pablo Fernández Long, un vecino de la casa que habitaban en Vicente López: “El chalecito cálido como un nido” que Solano López reprodujo en El Eternauta y en Mort Cinder, considerada por los especialistas como una de las mejores historietas del mundo. Después de la masacre de Ezeiza, el guionista pasó a la clandestinidad y abandonó aquel chalet. Vivió un tiempo en una isla de Tigre, zona que en varias ocasiones también sirvió de refugió al periodista Rodolfo Walsh. Con el autor de Operación Masacre compartía el derrotero político: pasaron de no simpatizar en nada con el peronismo del 45 a convertirse en militantes montoneros de los 70. Ambos coincidieron, también, en aportar todo su talento a la causa revolucionaria.
Aun en la clandestinidad, Oesterheld nunca dejó de producir. “Cordura terrestre, punto, punto, punto. Magnanimidad antarte, punto, punto, punto. Germán me dictaba desde un teléfono público sólo textos y diálogos”. Así recuerda el dibujante Gustavo Trigo las condiciones de producción de La Guerra de los Antartes cuando no podía dejarse ver. Trigo cobraba el dinero que le correspondía a Oesterheld y se lo entregaba cada tanto en algún bar, donde se citaban de manera secreta.
Por aquella época, el periodista italiano Alvaro Zerboni se encontró con Oesterheld en uno de sus frecuentes viajes a Argentina. El tano le confesó que temía por su vida y lo invitó a volverse juntos a Europa. Le aseguró que el dibujante Hugo Pratt –con quien Oesterheld había formado, en editorial Abril y en Frontera, una dupla que marcó para siempre la historieta nacional– lo esperaba con los brazos abiertos. Pero El Viejo fue terminante: le respondió que su lugar era Argentina.
Si bien no hay precisiones, aparentemente el guionista fue capturado el 27 de abril de 1977, presumiblemente en La Plata. Poco después, Oesterheld fue visto en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Allí lo reconoció Juan Carlos Scarpatti, uno de los sobrevivientes de ese campo de concentración y exterminio que relató el encuentro en el documental h.g.o.: “Estaba muy golpeado y angustiado. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que le habían mostrado las fotos de las hijas muertas”.
Oesterheld pasó también por el Sheraton, un centro clandestino que funcionaba en el interior de una comisaría de Villa Insuperable donde los militares habían llevado a varios intelectuales y artistas. Allí –vaya a saber por qué– se permitió que algunos detenidos tomaran contacto, personalmente o por correspondencia, con sus familiares. En una carta, Ana María Caruso de Carri contó que el guionista estaba con ella y aseguró que no dejaba de escribir historietas. En un encuentro con sus hijas, también lo mencionó el director de cine Pablo Bernardo Szir.
Pero el encuentro más conmocionante lo tuvo en otro campo de exterminio, El Vesubio, con Martín Mórtola Oesterheld, uno de los dos nietos secuestrados y recuperados por la familia del autor. Luego del asesinato de sus padres, Martín –de por entonces apenas tres años– pasó cinco horas con su abuelo en ese palacio de la muerte. Recién cuando cumplió los 10, el chico pudo recomponer de manera difusa aquella escena: un pasillo largo, una banqueta y el afecto del guionista que lo alzó en brazos.
En ese mismo lugar estuvieron desaparecidas Ana Di Salvo y Susana Reyes, dos mujeres que sobrevivieron para contarla. Ambas escucharon que los militares le habían encargado al guionista una historieta sobre San Martín. “El Viejo garabateaba y garabateaba para ganar tiempo”, recuerda Reyes. A pesar de estar casi todo el tiempo vendadas, una y otra tuvieron la posibilidad de ver a Oesterheld. “Por alguna razón, lo trajeron a las cuchas de las mujeres. Lo tiraron a dormir en el piso, que estaba dividido con pequeños tabiques, a donde nos engrillaban. Logré que me dieran permiso para darle una frazada. Le pregunté quién era y no me contestó. Pensó que era una celadora. Desconfiaba, por eso también rechazó un analgésico cuando dijo que le dolía la cabeza, tenía la cara llena de granos. La segunda noche se repitió la historia. Pero yo le dije que sabía quién era él, que había leído El Eternauta y le pedí si le escribía una poesía a mi hijo Luciano, de seis meses. Me dijo que sí. Cuando salí, le compré a mi hijo un libro de cuentos, Chipío, el gorrioncito peleador y cuando me di cuenta de que lo había escrito él, me dije: ´Esto es lo que Oesterheld escribió para Luciano´”, recuerda Di Salvo que estuvo detenida entre marzo y mayo del 77.
Cuando Reyes llegó al Vesubio, en septiembre, Oesterheld estaba mal físicamente, con problemas bronquiales y respiratorios. No obstante, el historietista se las ingeniaba para templarle el ánimo a sus compañeros de encierro. “Nos mandaba guiones y dibujos para que nos distrajéramos un poco –recuerda Reyes–. Aprovechaba el papel y la birome que le daban para escribir sobre San Martín y cuando alguien era obligado a servir la comida o cuando alguien iba al baño, él le daba papelitos con dialoguitos dibujados. Siempre tenía buena onda y se preocupaba por los demás. Una compañera, que nunca apareció, guardaba todos los dibujos debajo de su frazada”.
El psicólogo Eduardo Arias también pudo ver a Oesterheld en El Vesubio. Aquel encuentro quedó registrado en el informe Nunca Más que elaboró la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Arias nunca pudo olvidar el último apretón de manos. Fue en la Navidad de 1977, cuando los guardianes les dieron permiso para sacarse las capuchas, fumar un cigarrillo y hablar entre los prisioneros cinco minutos. “Entonces Héctor dijo que por ser el más viejo de todos los presos quería saludar uno por uno a todos los que estábamos allí”.
En plena dictadura, Amnistía Internacional editó un libro de historietas ilustrado con artistas de todo el mundo para exigir la libertad del guionista. El entonces ministro de Cultura francés, Jacques Lang, le escribió una carta al gobierno argentino con el mismo fin. Lo mismo hizo Hergé, el célebre historietista belga autor de Las Aventuras de Tintín. Pero todos los esfuerzos resultaron vanos. Se conjetura que Héctor Germán Oesterheld fue fusilado en algún momento de 1978. Desde entonces, al igual que su personaje más emblemático, se convirtió en un viajero de la eternidad.
Derechos Humanos
A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?
Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).
Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.
Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.
Por Sergio Ciancaglini

Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar


 ActualidadHace 2 semanas
ActualidadHace 2 semanasInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

 NotaHace 4 semanas
NotaHace 4 semanasMatar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

 PortadaHace 4 días
PortadaHace 4 díasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

 ExtractivismoHace 4 semanas
ExtractivismoHace 4 semanasProyecto Litio: un ojo de la cara (video)

 ActualidadHace 2 semanas
ActualidadHace 2 semanasIncendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”