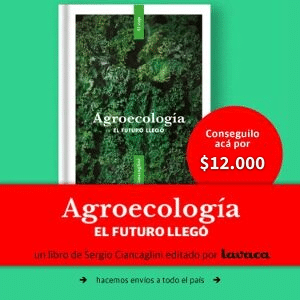CABA
Sierra maestra
MU en Traslasierra. La primera papa agroecológica con venta en el Mercado Central. Huertas comunitarias que le pelean a la malnutrición, el desempleo y la contaminación. La producción de uvas de mesa que eliminó el glifosato y duplica su rentabilidad. Experiencias y transiciones en Traslasierra: la comunidad boliviana, el salto en el consumo de productos campesinos, el ingeniero que se “deformó” y la mujer que entendió todo a partir de un linfoma. Vida y obra de quienes están construyendo nuevas lógicas y enseñanzas para producir, comer y vivir. Por Sergio Ciancaglini.

Sri Lanka queda a 15.442 kilómetros de Traslasierra, Córdoba: casi en las antípodas.
Ese país, una isla bella antes conocida como Ceylán, junto a la India, es el emblema que muestran ciertos sectores autopercibidos como progresistas y corporaciones multinacionales de agronegocios como un modelo de fracaso de la agroecología.
¿La razón? Según el sofisma, sus gobernantes decidieron eliminar de un día para el otro la importación de agroquímicos lo cual hizo caer la producción de alimentos y exportaciones (como el té) generando un colapso económico.
La realidad: ese país sufre una violenta crisis de deuda externa parecida a la generada por gobernantes de parajes a 15.442 kilómetros (50.000 millones de dólares), todo se agravó por la ausencia de industrias locales (salvo el turismo, hundido durante la pandemia), no hay divisas para pagar casi nada, cunden el desempleo y las protestas sociales, la inflación es del 30% anual (!), y la situación les ahoga la importación de combustible, medicamentos y alimentos, aunque volvieron a importar agrotóxicos en noviembre de 2021, apenas cuatro meses después de haberlos suspendido. Eso no impidió el default, el agravamiento de la crisis y la solicitud de los clásicos salvavidas de plomo al FMI.
Por lo tanto, corporaciones y progres tóxicos, sumadas al oficialismo y a la oposición, sin grieta, culpan a una supuesta “agroecología” de los desastres que había provocado un modelo económico de índole extractiva, neoliberal, neodesarrollista, especulativa o psicótica, según se prefiera.
Frente a quienes plantean ese panorama el ingeniero agrónomo del INTA de Villa Dolores, César Gramaglia, pronuncia una definición que proviene de la lengua cordobesa ancestral: “Culiaos”.
Agrega, conduciéndonos en camioneta junto al espectáculo maravilloso de las Sierras de Comechingones: “Son operaciones de marketing para seguir vendiendo químicos y transgénicos y hacerle creer a la gente que la solución a los problemas es hacer más de lo mismo”.
La agroecología no implica rupturas abruptas: los productores de Sri Lanka formateados durante décadas en el uso de agroquímicos provistos por las multinacionales no tenían idea de cómo producir sin esos insumos de un día para el otro. Por eso la agroecología casi obsesivamente plantea transiciones, evoluciones, diseños productivos y enfoques científicos para pasar de un modelo basado en pesticidas y fertilizantes químicos, a cultivos sanos, ricos y baratos para quien consume. Y rentables para los agricultores. (Tampoco podrían dejar de usarse combustibles fósiles de hoy para mañana: el mundo actual se convertiría en una pesadilla. Sin embargo es obvia y urgente la necesidad de ir abandonando petróleo & afines y crear transiciones hacia nuevas formas de energía y nuevas definiciones de “crecimiento” o “desarrollo”, porque la pesadilla ya está conviviendo con esta irrealidad mundial si no cambia la petrodependencia humana. Entre otras cosas.)
Gramaglia conduce una veloz recorrida por algunas de las experiencias agroecológicas locales –invisibles a la mirada de los ex medios de comunicación– que permite, a quien la realiza, un privilegio: acceder a otras palabras y paisajes. A otras producciones y horizontes.




Tenés que deformarte
Gramaglia es un +50 con un entusiasmo contagioso que nació en Santa Fe, se recibió de ingeniero agrónomo, y se casó con Daniela Barberis, quien ya en los 90 se interesaba por los temas de la alimentación y la vida sana. Era docente, hacía yoga y cursos de biodinámica, relata ella en referencia a una escuela de pensamiento que viene de la antroposofía y plantea paradigmas diferentes sobre cómo relacionarnos con el suelo, las producciones y todo lo que nos rodea. “Nos instalamos en Esperanza, Santa Fe, con la idea de cultivar huerta orgánica”. Tuvieron dos hijas. Daniela buscaba información sobre alimentación que le pasaba a su ingeniero consorte. César contraproponía cuestiones aduciendo su formación universitaria. “Entonces tenés que deformarte”, dijo ella una vez: comenzaba lo que hoy se llamaría deconstrucción.
Esperanza –como su nombre no lo indica– era escenario de fumigaciones masivas y de un basural a cielo abierto que el ingeniero considera “indescriptible”. Autoridades sordas y un vecindario algo sumiso ante la cuestión hicieron que César y Daniela se mudaran de las desesperanzas rumbo a Córdoba. Llegaron a Traslasierra en 2005, y en 2007 Gramaglia ya integraba el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de Villa Dolores. Es técnico extensionista, especializado en agroecología, docente en la Universidad Nacional de los Comechingones y miembro de la Red de Agroecología del INTA (REDAE).
El ingeniero trabajó primero con experiencias de la agricultura familiar. “Aprendí de frutales, de cabras, de producción de hortalizas”. Ya planteaba omitir el uso de químicos. Transitó cursos sobre elaboración de bionsumos con el colombiano Jairo Restrepo (ver en el libro Agroecología-El futuro llegó, Ed. Lavaca). “Me faltaba una escala mayor, la comercialización y eso apareció en los últimos años. Gente que quiere producir más y mejor, para vender y vivir de eso”. Tales los casos que jalonan esta recorrida. Por ejemplo: jóvenes que han hecho el camino inverso al previsible, zarparon de las grandes urbes y decidieron instalarse en el campo a producir alimentos sanos, no contaminados, experiencia que será tema de la próxima MU. Lo mismo ocurre con familias campesinas, movimientos sociales, proyectos comercializadores o producciones de esa gran escala que a Gramaglia le fertilizaron las esperanzas. Como un cicerone, el ingeniero acompaña el viaje hacia otra transición: del cáncer a la agroecología.
Glifosato, linfoma y uvas
En la sierra hay verdaderos buenos aires: libres, limpios. Analía Sánchez Cruz anda abrigada con un saco de lana blanca entre los corredores de parras. Cuenta que empezó con miedo al fracaso, pero de pronto pronuncia una frase inusual en el mundo productivo argentino: “Soy una persona feliz”.
Es una de las responsables de la tradicional finca Sánchez Amezcua, 15 hectáreas de cultivo de uvas de mesa en San José. “Mis abuelos y mis padres se dedicaron a la fruticultura en Mendoza primero, y hace 40 años nos vinimos para aquí. Yo tenía 15. Empezamos con el durazno, pero tenía problemas con las heladas tardías y pasamos a la uva de mesa. Se diferencia de la del vino en que tiene la piel más gruesa y tolera mejor el traslado y el tiempo hasta que le llega al consumidor: mínimo pasan 15 días, y cuando es para exportación pueden ser hasta dos meses”. En cada hectárea se producen entre 20 y 25.000 kilos de uva por cosecha, parte de la cual además se exporta a Brasil.
La historia empezó a cambiar hace un año. “Yo venía con ciertas dudas, leí sobre la cuestión agroecológica, conocía al ingeniero Gramaglia, y decidimos hacer algo. Empezamos con una hectárea”. El plural implica a su padre Juan y a su hermano Adrián, que vive en San Juan y es ingeniero agrónomo.
¿Por qué el interés por hacer esa prueba productiva? “Mi ex esposo, Marcelo, tuvo cáncer, un linfoma. Falleció. Fue un clic para mí. Me puse a investigar y encontré que el glifosato podía ser causante de los linfomas”. Lo que dice Analía se dio por probado, por ejemplo, en 2018 y 2019 en los tres juicios que condenaron a Monsanto en los Estados Unidos. La empresa fue comprada por Bayer que terminó pagando privadamente al menos 11.000 millones de dólares –para evitar nuevos juicios– a miles de víctimas del glifosato Roundup con cáncer, especialmente Linfoma No Hodgkin (ver Monsantopapers en lavaca.org).
“Yo quería hacer la prueba de una producción sana, pero a la vez tenía miedo de que saliera mal”. La finca tiene cinco personas fijas trabajando, y unas 60 en la temporada de cosecha, 80% de ellas mujeres “porque siempre vimos que hacen un mejor trabajo, más a conciencia, que los varones” cuenta Analía. Por eso el miedo, pensando en una estructura familiar y laboral que involucra a muchas personas.
Se hizo la prueba en una hectárea de las 15. No se aplicaron fertilizantes químicos sino abono (guano) de gallinas y cabras, y bioinsumos sugeridos por Gramaglia para insectos y hongos.
Analía describe algunos resultados que además están documentados:
“La productividad fue la misma, 25.000 kilos en la hectárea”.
“La sanidad vegetal fue mucho mejor. En las otras hectáreas muchos granos (uvas) se rajaron, posiblemente por una ola de calor en el verano. Y entonces empiezan la pudrición, los patógenos, y se daña el resto del racimo. Las agroecológicas estaban todas sanas”.
“En la hectárea agroecológica hicimos preparados orgánicos, con azufre, y no hubo insectos, como sí en las comunes, donde tuvimos que tirar insecticidas”.
“El riego fue muy distinto. En la parte agroecológica, con una cobertura vegetal, el agua penetra y la tierra conserva la humedad. En el resto echábamos glifosato, que mata todo, y el suelo quedaba duro, compacto, como una cancha de bochas; el agua no entraba”.
“Económicamente, al no aplicar agroquímicos y pese a necesitar un poco más de mano de obra, el saldo es que ahorramos la mitad”. (Detalle: además de evitar venenos y tóxicos, se brinda trabajo.)
“Dejamos de gastar aproximadamente 950 dólares por hectárea en químicos, de los cuales 300 corresponden a glifosato. Eso significó reducir el costo total de producción en un 50%, y aumentar al doble la rentabilidad”.
“Vendemos la uva agroecológica al mismo precio que la otra”.
La experiencia hace que ahora prevean subir, primero, de una a cuatro las hectáreas agroecológicas, para dar luego el salto a toda la finca. Eso permitirá que en lugar de cinco sean diez los empleos directos, sin contar una mayor producción de alimento sano con superior en contenido de energía (kcal), carbohidratos, fibra, magnesio, potasio, fósforo y polifenoles, según los estudios de la ingeniera Dolores Raigón en la Universidad Politécnica de Valencia (MU 157 ).
Falta una frase de Analía que, frente a los linfomas y los miedos, ratifica cuál es la mejor venganza:
“Ya le dije a César que soy feliz porque dejamos de usar glifosato en toda la finca”.
Traducción: eliminaron el herbicida como primer paso a convertir a todo Sánchez Amezcua en un emprendimiento agroecológico. Nico, el hijo de Analía (30 años) celebra liberarse de agroquímicos: “Hay un producto que usan en la papa, el clorpirifós, que se siente mucho en la zona. No queremos ninguna de esas cosas cerca”. Para quienes se ofenden ante el término “agrotóxicos”, vale señalar que el pesticida clorpirifós fue prohibido en 2021 por el SENASA para todos los cultivos del país, aunque todavía se lo sigue oliendo.
Analía cuenta que Adrián, su hermano ingeniero, tomó todo con pinzas hasta que la realidad productiva lo convenció. Y Juan, su padre, agrega: “El rinde fue bueno, la fruta vino bien, donde había glifosato el agua no iba a la tierra y las uvas se dañaban, en cambio ahora el agua se aprovecha mucho mejor. Le vimos el lado positivo a los yuyos. Vamos a poner una cobertura de pasto permanente con centeno, para que el suelo siga enriqueciéndose”. Camina Juan entre las parras con sus 80 otoños más que bien llevados, y conjugando verbos y acciones en tiempo futuro.


Locro con ojos
Mónica, Lili, Graciela, Dora, Carlos, Horacio y Lita están en la huerta orgánica comunitaria de San Pedro. Andan jugando por allí también las pequeñas Mili y Luciana, sin los riesgos que implicaría un campo fumigado. El impulso de la huerta provino de la radio comunitaria FM Sierras Comechingones, y Carlos Stancich aclara que las dos hectáreas fueron cedidas por el dueño del campo, Elpidio González, mejor conocido como Cacho.
Cultivan entre otras cosas orégano, achicoria, lechuga, rabanito, zanahoria criolla y maíz blanco del que nacieron mazamorras y locros mentados como antológicos: “Mucho más ricos que con el maíz común, porque esto es todo natural” dice Graciela. Hay ocho familias que trabajan en esta huerta con la idea de ir logrando el sustento y ya han llegado a producir excedentes. “Llevamos verdura a la feria de San Pedro y sabiendo que era orgánica nos la sacaban de la mano”. Orgánico en este caso es lo agroecológico, y no lo “orgánico certificado” que implica un sobreprecio para mercados de alto poder adquisitivo.
¿Cuánto pueden producir dos hectáreas? Según las cuentas de Gramaglia: “Hay trabajos como los del ingeniero Fernando Pia (en el libro Huerta orgánica biointensiva) que demuestran que se pueden cosechar normalmente 13 kilos anuales de hortalizas por metro cuadrado. Seamos modestos, pongamos 10 kilos. En 2 hectáreas (20.000 metros) son 200.000 kilos anuales”.
La Organización Mundial de la Salud ha planteado un mínimo imprescindible de 400 gramos diarios de hortalizas por persona, 146 kilos en el año. Por lo tanto dos hectáreas bien trabajadas pueden alimentar a más de 1.300 personas, más de 300 familias. Si fuesen 20 hectáreas, 3.000 familias, dando trabajo además a decenas de personas dedicadas a la agricultura, en un país contaminado, vacío y vaciado de alimentos sanos, y también de empleo. Repitiendo y ampliando la ecuación en cada ciudad y cada pueblo (como ocurre en muchos de los municipios que integran la Renama–Red Nacional de fomento a la agroecología) se logra producción, trabajo y una inédita salud socioambiental. Únicas perjudicadas: las corporaciones y su club de los negocios raros.
Las mujeres de la huerta dicen que lo mejor de trabajar allí, además del locro y la mazamorra, es el compañerismo. “Compartimos todo, es muy lindo, trabajar en la tierra hace bien” diagnostica Dora. Carlos sugiere: “El mejor gasto que puede hacer un gobierno es dar semillas y fomentar las huertas. Es un aprendizaje. Pero lo hacés una vez, y te abre los ojos para siempre”.



La papa del desafío
La primera papa comercial agroecológica del país nació en Traslasierra con la marca La Cerrillense de la familia de Mauricio Cardinali. “Pero le doy la derecha a mi esposa, que es la que siempre impulsa este tipo de cosas” dice él sobre Erica Ryder, con quien tienen tres hijos de 22, 18 y 14 años. Cultivan 10 hectáreas anuales de papa agroecológica (5 en verano, 5 en invierno) que representan por ahora el 5% de las producción total que venden en el Mercado Central (nave 8, puesto 9) en bolsas diferenciadas de las convencionales. “Mi papá Sergio siempre hizo huerta sin echar ningún veneno” dice Cardinali, confirmando cuál suele ser la elección de quienes producen a la hora de comer.
Cantidades según Mauricio: “Cuando empezamos cosechamos 450 bolsas con el apoyo del INTA y de Gramaglia. El segundo año, 8.000 bolsas, y el tercero, 12.500. Lo que va a seguir empujando el crecimiento para mí es la demanda. Hoy vendemos la agroecológica un poco más cara por una cuestión de rendimiento”. El precio de la papa convencional no lo pone el productor sino que surge de oferta y demanda, y en la agroecológica Cardinali sí puede colocar un precio que define como “de compensación”.
César Gramaglia le dice: “Estoy convencido de que aquí se puede sacar más plata que con la papa convencional vendiéndola al mismo precio. Te propongo un desafío ahora en agosto, en la próxima siembra. Que la hagamos con toda la música, con abono orgánico sólido”. Mauricio responde: “No encuentro la maquinaria para abonar con bioinsumos que son distintos que los químicos, la estoy pidiendo porque quiero hacer todo para que el cultivo agroecológico rinda igual que el otro”. Los informes comparativos del INTA plantean que cada hectárea convencional gasta 1.254,49 dólares en agroquímicos (sobre todo fertilizantes), contra un costo productivo de 455,90 dòlares en el diseño agroecológico: 798,59 dólares a favor de este último.
El desafío queda planteado. Cardinali aclara: “Con la producción convencional no envenenamos a nadie, ni mucho menos. Trabajamos con químicos autorizados, que usamos en la menor medida posible cuidando el producto y el ambiente”. ¿Y los otros productores? Duda, pero reconoce: “Algunos pueden estar haciendo otras cosas”.
Gramaglia considera que el cultivo de 15.000 hectáreas anuales de papa es un grave problema socioambiental de Córdoba por los pesticidas y por eso valora la experiencia. Cardinali: “Se hace difícil cambiar, nadie quiere hacerlo. Eso es lo que hay que revertir de a poco. Por ejemplo, yo uso maíz transgénico para los animales porque no encuentro otras semillas. Pero con la modificación genética de la papa que se está haciendo en San Luis, todos los productores estamos en contra. Podríamos trabajar los maíces libremente, como lo estamos haciendo con las semillas de la papa para que sean libres de esas cosas, pero estamos ante negocios para unas pocas empresas que tiran por la borda lo que hacen muchos productores”.
Erica integra la ONG Prevenir. “Buscamos frenar el uso irracional del agua frente al avance de la frontera agropecuaria, porque el agua es un valor social, no comercial. Hicimos un trabajo de limpieza de 33 kilómetros del río Los Sauces. Hablamos todo el tiempo del tema de los agroquímicos que es algo que no va más. Creo que esta época es como un canal de parto que hay que atravesar para salir a la luz. Pero la agroecología, la biodinámica, el cuidado del suelo y del monte, no van a ir para atrás. Esas cosas son el presente y el futuro”. Cree que lo anacrónico resiste: “Y más en una provincia como Córdoba, derechista, pacata y conservadora. Hay una resistencia muy grande, pero cuando esa resistencia se rompe, la explosión es igual de grande. Siempre es así, por eso tengo confianza”. Mauricio la mira: “Si es por ella, el 100% de la producción sería agroecológica. Habrá que seguir avanzando”.
Otro síntoma de avance. Monte Adentro es el local y la marca de los productos del Movimiento Campesino de Córdoba y la Unión Campesina de Traslasierra, donde Pablo Blank y Camila Galván calculan que a partir de la pandemia se triplicó el volumen de ventas y se crearon 7 redes de consumo (grupos de decenas de familias que coordinan juntas sus compras mensuales). De 15 locales que abastecían pasaron a 60, incluyendo restaurantes. “Mucha gente compra pensando en su alimentación, y sabiendo que desde aquí se genera trabajo. A los campesinos, tener un canal de comercialización les cambia la producción y la ecuación económica”. Los excelentes quesos de cabra de Monte Adentro, por ejemplo, pasaron de 1.000 a 2.000 unidades de venta.
En Carpintería (cruzando la frontera con San Luis) y en Los Mates, otras dos huertas combinan a la comunidad boliviana con el INTA y el Frente Darío Santillán en sendas huertas agroecológicas. Los Mates reúne a 122 asociados. Sixto Grimaldez, nacido en Potosí: “Cultivamos todo tipo de verduras y hemos solicitado espacio en la feria franca de Merlo (San Luis) que es zona turística. Pero además tenemos un merendero y queremos terminar una productora de alimentos balanceados”. Tienen la máquina pero no el galpón, cuya construcción está frenada hace dos años por falta de fondos de Nación: “No hay recursos para la economía popular. Nosotros queremos trabajar para el futuro, para nuestros hijos, y no que se la queden toda los políticos y las empresas”.
El proyecto agroecológico de Carpintería involucra a 22 familias también bolivianas buscando sustento propio y ventas de verduras al público. “Vinimos de Bolivia en 2005, pero ahora todo es al revés: aquí está mal y allá están mejor” dice Jennifer, haciendo tortas fritas poco agroecológicas pero riquísimas. “Aquí no hay empleo, o se paga mal. La huerta nos puede hacer recuperar el trabajo en el campo que siempre supimos hacer” propone Trinidad. Andan por allí también Soledad y Prudencia, nombres para pensar.
El lote sobre el que trabajan lo donó Pablo Vedia, también integrante de la comunidad, que ríe: “Es mío pero no es mío, porque no terminé de pagarlo. Los hombres trabajamos en la construcción, pero si nos dieran más terreno, más gente podría dedicarse a esto. Nuestra cultura es sembrar, cultivar, nos gusta lo agroecológico porque no nos enfermamos”. Jaime Yutra: “Lo que hizo Pablo al donar el lote es parte de la ayuda comunitaria entre familias y vecinos, la minka. Es sostenerse mutuamente. Que nadie esté mal”. Jhonny: “Para nosotros no existe el domingo, el feriado, el aumento de salarios. Lo único que existe es nuestro propio trabajo. Esta huerta puede ser muy importante para nosotros, y también para la gente que consuma productos sanos”. Me mira y dice: “Gracias. Nunca ningún periodista vino a hablar con nosotros”.
Comienzan a desenterrar papas agroecológicas bajo la mirada de Virginia Bianco, del INTA. Las semillas fueron donadas por la familia Cardinali. Las familias me honran regalándome en una bolsita rayada varias de esas papas recién salidas del suelo. Dato: se trata de las mejores papas que he tenido el placer de masticar en mucho tiempo por una extraña razón, además de la certeza de estar comiendo algo sano y con todos sus nutrientes: tienen gusto a papa.




Buscar
Cada trabajo, cada uva, cada minka y cada centímetro de este viaje tal vez puedan simbolizarse a partir de cinco palabras que mencionó Trinidad en Carpintería.
Palabras que en medio de un presente tóxico promueven la acción, la libertad, la fertilidad del mundo y de las personas. En su sencillez, acaso expresen un completo plan de acción, si es que logramos comprenderlas y cultivarlas en todo su alcance.
Dijo Trinidad: “Hay que buscar la vida”.
Producción realizada en colaboración con la Fundación Heinrich Böll – Cono Sur.
Derechos Humanos
A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?
Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).
Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.
Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.
Por Sergio Ciancaglini

Actualidad
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar


 NotaHace 4 semanas
NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

 NotaHace 4 semanas
NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

 PortadaHace 3 semanas
PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

 ActualidadHace 12 horas
ActualidadHace 12 horasMuerte por agrotóxicos de un chico de 4 años: confirman la condena al productor

 ActualidadHace 2 semanas
ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”